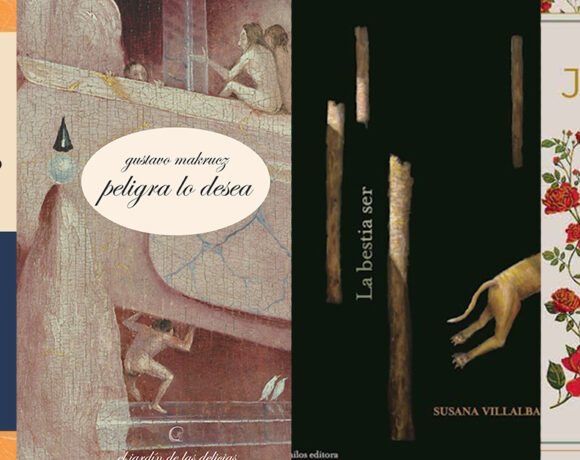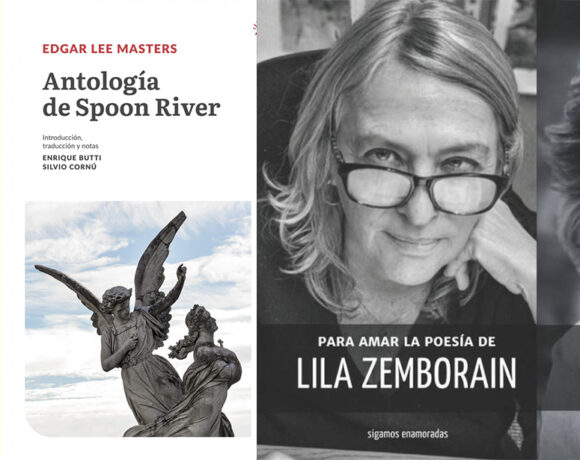UNA REFLEXIÓN HERACLITIANA
[Sobre Lo que puedes hacer con el fuego de Rafael Felipe Oteriño. (Editorial Pre-textos, Valencia, 2023)]
por Ricardo H. Herrera
Con el sintagma del acápite define el propio poeta la matriz metafísica de su último libro, haciendo del panta rei del filósofo de Éfeso el eficaz impulsor de su imaginación poética. Y no cabe sino coincidir con él en su certero juicio, ya que efectivamente “todo fluye” como el agua en las páginas de Lo que puedes hacer con el fuego, conciliando contrarios y configurando un vasto despliegue de imágenes que casi no admiten pausa, enlazando un poema con otro desde el comienzo al fin.
Lo que puedes hacer con el fuego constituye, a mi juicio, el libro más orgánico y bello de Oteriño: la serenidad es su dominio. La equilibrada distancia emocional entre el ritmo pausado que gobierna el discurso reflexivo y todo lo amado y admirado que la palabra designa en proximidad o lejanía, le permiten al poeta darle una espléndida ilación a un nutrido conjunto de cuarenta y cinco poemas. La enumeración es la figura retórica dominante que organiza el todo; se trata de un recurso al cual Oteriño ha apelado de modo constante en toda su obra, pero que en las páginas de este libro supera todos los riesgos y alcanza la excelencia. El riesgo de la enumeración es bien sabido, puede cansar al lector, distraer su atención, lastrar al poema; sin embargo, paradójicamente, el cúmulo de imágenes convocadas para la realización de este volumen, no pesa, ya que está poseído por una fuerte corriente ascensional, trabajando a favor del objetivo de fondo: aquietar, pacificar, armonizar. Alude a Mahler Oteriño en un momento, y no por azar, ya que hay una evidente inflexión wagneriana en su modo de organizar el matizado lirismo en una totalidad armónica. El leitmotiv es siempre el mismo: Panta rei (todo fluye), y es esa cualidad deslizadiza la que nos impide citar versos aislados.
Dejando a un lado los aspectos técnicos, cabe ir al fondo de la cuestión; y ello es que la configuración total del libro tiene el sentido de un final. En su llana manera coloquial ―compasiva y religiosa, muy trabajada no obstante su aparente sencillez― el denso conjunto de poemas asume la secreta grandeza de su cometido y provoca una suerte de Apocalipsis. A propósito de la hora en que esa formidable palabra emplaza la aparición de la verdad última y definitiva, desbaratando tanto el absurdo como el azar, dice Blake: …comienza entonces el Juicio Final, y su Visión es contemplada por el Ojo Imaginativo de Cada Uno según la situación que ocupe. Desde la circunstancia que le corresponde y afinando al máximo la visión, Oteriño sale airoso de la prueba, expresándose sin mistificaciones y con conmovida naturalidad. Ilustro esa alquimia con el poema titulado “La extracción del agua”:

Nada sucedía que no volviera a suceder:
la palanca una vez alta, otra vez baja;
los dos movimientos encadenados y sucesivos
para extraer el agua del pozo.
Y el futuro, desde entonces, era eso:
primero, agua turbia, con cristales de mica en el fondo;
luego, borbollones sucios, inaptos para beber;
recién, al final, agua fresca, hasta empañar el vaso.
Esa arquitectura había abolido el azar.
De ella aprendimos a descubrir la insistencia:
tanto la oscuridad de la que nacen las cosas
con la afinación con la que terminan.
Tuvo que transcurrir toda la vida para saberlo:
un viaje de ida y vuelta para enfrentar el vacío,
y la ambición de impedir que, en el trayecto,
lo que había empezado a brotar se corte.
De este modo, sin pedir la palabra, Ella habrá hablado,
aunque debas esperar toda la vida
para entender lo que dice,
mientras el lugar desaparece en poder del humo.
Detente, quédate ahí, abre despacio esa puerta
ahora que el tiempo se vuelve espeso en mis manos.
No había que pensarlo dos veces
para rescatar esta música extremada.
Consérvala como si la escucharas por última vez
(con una pizca de dolor entremezclada con la alegría).
Que sea tu diapasón y tu lágrima.
Nunca bebiste agua tan fresca.
***********
ARS LONGA; VITA BREVIS
[Sobre El racimo de Calia Caturelli. (Editorial Huesos de Jibia, Buenos Aires, 2022)]
por Lucrecia Romera
El Racimo, delgada metonimia transformada en sinécdoque porque alude, en principio, a una imagen primera: las uvas pero a la vez nos puede referir a un concepto bíblico, en realidad, a una alegoría de abundancia y festividad: el vino, tan presente por ej. en los Evangelios, por recordar un símbolo de la tradición occidental, aunque en esta ocasión no serán las uvas las que dan forma al racimo sino la audaz sinécdoque compuesta por 40 flores, cada una de ellas un poema ensamblado a la vez con fotografías tomadas por la autora, que es artista plástica, en sus intensos viajes por países de cultura milenaria.
Cada una de las flores se abre a los distintos espacios y paisajes que la viajera Celia Caturelli ha experimentado y de los que da testimonio con las imágenes que su ojo artístico capturó. El espacio de los paisajes, naturales pero también urbanos, se desenvuelve en el Tiempo al ritmo de la escritura de los poemas. Estas flores ahondan en lo efímero de la existencia y en una belleza también efímera, como la de los pétalos o la del instante capturado por el ojo poético y visual. Belleza sustantiva no exenta de dolor que vuelve a vivir en la poesía que la alberga.
El cruce entre espacio/tiempo aquí recorrido une, como un arco filosófico, a occidente con oriente, a las tradiciones que también dialogan entre sí. El Tiempo filosófico atraviesa la escritura de los poemas, igual que a las flores que los sostienen en su existencia. Así podemos transitar de la Muerte a la Vida, en inverso sentido, si pensamos que la primera flor se marchita junto a otras en un cementerio de Querétaro, México: «y allí estaban mis flores mensajeras/secas marrones de cenizas», mientras que la última flor del poemario se abre a un verano interminable: “que fuese el año/ todo un largo verano amarillo// sin límites”, donde el modo subjuntivo del deseo se nos vuelve presente en la incandescencia de la imagen dorada de posibles cardos voladores, en Meteora: Grecia. Como quien va del culto a la muerte de la tradición mexicana al culto a la vida de la exaltación griega.
 El cruce espacio/tiempo que reúne a estas flores da cuenta de meditaciones dolorosas pero a la vez esperanzadas, como ese tiempo casi intocado de los pétalos recién abiertos que luego se marchitan para volver a renacer al igual que en el ciclo vida/muerte/vida de la naturaleza.
El cruce espacio/tiempo que reúne a estas flores da cuenta de meditaciones dolorosas pero a la vez esperanzadas, como ese tiempo casi intocado de los pétalos recién abiertos que luego se marchitan para volver a renacer al igual que en el ciclo vida/muerte/vida de la naturaleza.
Ese cruce intenso que une a la palabra con las cosas habita también un centro, un locus amoenus: la infancia, flor siempre abierta a los sentidos, a la esencia de las cosas evocadas: «aquella higuera del fondo de la casa/ me trae hoy este recuerdo», donde pasado y presente se confunden o se funden aún en el abandono visible de la imagen recobrada: “ahora en el frondoso patio abandonado/ la tarde inunda despacio/ el universo”, nos dice la vigésima quinta flor con su higuera bíblica en un aquí y ahora universal que se vislumbra en el fondo de la imagen íntima de un patio desolado pero aún frondoso, espacio mítico de Córdoba, Argentina, solar natal de Celia Caturelli.
Cada flor/poema estalla en los sentidos que despiertan los nombres y también la imagen y nos confirma la idea de creer en la poesía como un único acto de fe donde la belleza, reunida como tiempo y espacio, se manifiesta inevitable incluso en el dolor: “mi jazmín supura verano/en su forma blanca y mínima/[…] y el dolor que siempre está/sea verano o primavera/se abre casi con ternura/en flores diminutas/ que de tanto perfume aturden/ así como los pájaros en la madrugada”, nos dice la tercera flor, con hondísima humildad, desde el estallido de jazmines fotografiado en Berlín, en 2020.
Cada flor se transfigura en sentimiento al volverse expresión del lenguaje poético-visual. La felicidad, que siempre nos sorprende, se agita, atemporal, en la decimotercera flor aunque sin ser flor sino sombra de un encaje que atraviesa los siglos y nos traspasa: “felicidad/ el encaje de la sombra/dibuja el horizonte/bajo la luz filosa del verano/una alegría profunda me sorprende/así como las figurillas de arcilla/ desde las vitrinas del museo/ […] /caricia suave y tibia líquido invisible/ que me lleva flotando hacia el pasado/ en donde la corriente amarilla de un río/arcaico y poderoso me sostiene…”. Un decir la felicidad sugerido por la sombra del borde de un encaje que nos interpela como símbolo de esa línea de sombra: el límite del horizonte, que a todos nos inquieta al igual que el borde del encaje que lo significa en el poema y nos roza, con palpable textura, desde los bordes de una ventana del milenario Paisaje Xian, China, 2012.
Tampoco está ausente en este racimo de flores el cruel discurso de la Historia. La flor decimocuarta nos trae en la salpicadura de amapolas que cubren un cementerio en Estambul — como nos lo dice la referencia del índice visual: Cementerio Estambul, Turquía, 2013— la presencia de la Guerra en el sufrimiento de las víctimas: “(…) es la madre que llora la muerte del hijo / es la hija que llora la muerte de la madre / es el padre que llora envejecido al hijo / muerto en la guerra del país vecino // sólo el sufrimiento nos hermana / y todas las palabras nunca dichas / se deshojan marchitas sobre las tumbas / … en esta tarde sobre el Bósforo / titila el perdón y la esperanza se abre tímida / amapola”. Así la humilde belleza de esta flor, que se da en gratuidad sobre las tumbas y los pastos, ilumina el fraterno dolor, lo vuelve un dolor elevado, compartido por la poesía que lo aúna.
El racimo se nos va desenvolviendo, flor a flor, con el lenguaje límpido de una escritura despojada, casi coloquial, en libertad de andadura métrica, silábica y sintáctica pero siempre con el ritmo íntimo de una emoción que nos atañe, de un presente a compartir: “presente que es dolor, pero también prodigio, color, exuberancia, pasión, sueños que a través del lenguaje dan testimonio del poder de la vida y que se transforman en alabanza”, como lo enuncia claramente Carlos Garro Aguilar en la contratapa del libro.
De este lenguaje sin retórica, que estalla en el significante de imágenes que nos atraviesan, se elevan los interrogantes de nuestra existencia y también la voz poética que nos trasciende, una voz espiritual que es el eco de la voz trascendente que nos habla y va urdiendo el tiempo y espacio del poema y también la trama de la vida con la muerte. Voz única, como se la escucha en el cementerio judío de Marruecos, de la trigésima sexta flor, que une así a esa Voz «infinita», como la llama Borges, de occidente y de oriente, en comunión con la imagen de ese paisaje marroquí en la bruma rojiza del atardecer—esa calima— y con los arbustos que se mecen por debajo de la ciudad, en el cementerio judío.: “(…) podrías ofrecer piedritas a los muertos / queridos y escuchar la voz que hace / milenios quemó el arbusto en el desierto / y retumba entre las piedras y montañas / salvando precipicios como una cabra // cómo escuchar ese rugido cómo entender / sus cantos y sus gritos cómo comprender / lo que ella borda y entreteje alfombra / luminosa revoloteando entre las ramas / y colgando de los balcones extendida”.
La Poética de Caturelli, donde el significado se nos vuelve concreto en el tiempo y el espacio, nos envía a los lectores a la antigua teoría physei: según la naturaleza, planteada por Cratilo, quien afirma que el nombre reproduce la cosa misma, su esencia y es a la vez una gnoseología pues «quien sabe los nombres sabe las cosas». Como estas flores que nos envían al mundo sustantivo del Ser, del Dolor, de la Naturaleza: aguas, ríos, abedules, geranios, amapolas, «alabanza de pétalos hojas tallos y raíces» aunando palabra e imagen más allá de los límites del lenguaje como experiencia siempre poética y con la presencia, sorpresiva, de alguna flor artificial, incorruptible, que remeda lo Eterno, ilusoriamente: “perfume de tela y plástico y de todo / aquello que es eterno porque no se pudre / ni corroe perfume de todo lo que marca / un límite estría muda de la ausencia”.
Finalmente y antes de llegar a la última flor, envuelta, como ya dijimos, por la luz dorada del verano de Grecia, se nos revela — en el centro del dolor y del presente que somos, que es el Tiempo: “convertidos al final de todo somos / frágiles huesos cabellos blancos / inseguros pasos y piel arrebujada”—, la línea esperanzada de la vida que nos abre esta trigésima novena flor: “por qué no la vida entonces siempre la vida”, presente en la desolación del Patio Marrakesch, con un olivo solitario en medio de unas paredes traspasadas de tiempo.
Este racimo que nos entrega Celia Caturelli: “morada de imagen y letra donde se forja el amoroso intento de sostener el precario equilibrio de las cosas”, como lee, con clarividencia, María Rosa Maldonado, en el inicio del prólogo al libro, me fue llevando hacia el apotegma “Ars longa, Vita brevis”, que echa luz aquí sobre la precariedad de la vida y la permanencia del poema, con la lección que cada flor nos brinda en íntimo lirismo y sabiduría.
Por último quiero agregar que la delicada fuerza de esta poesía se manifiesta también en la cuidada edición que la sostiene y en cuya tapa y contratapa tiembla una de las fotografías de la autora: la sombra del encaje de la felicidad que sostiene a la decimotercera flor, sobre unas baldosas rosadas.