EL ESPLENDOR DE LA EMOCIÓN
(Lara Segade: La maquinaria celeste. Zindo & Gafuri, 2019)
por Laura Wittner
Cuando conocí a Lara, hace varios años, ella estaba trabajando en la traducción de los poemas de Moortown Diary de Ted Hughes. Los poemas de Ted Hughes describen la vida en la granja de su suegro y el intenso trabajo diario que implica criar animales. Son poemas de una fisicalidad muy específica, llenos de detalles –muchas veces escabrosos para quien lee desde la ciudad– sobre las contingencias corporales de vacas, toros, ovejas, aves. Aun así, en algunas ocasiones en las que conversamos sobre la traducción de estos poemas, a Lara y a mí nos hacía reír cierta distancia que creíamos percibir entre Hughes y estos animales, esta sacrificada vida de granjero. Porque si bien Hughes documentaba ese universo muy de cerca y con mucho talento poético, a nosotras nos parecía que lo documentaba sin terminar de involucrarse. Nos causaba mucha gracia imaginarnos al poeta sentado detrás del ventanal, con un té o un vino, con su ropa de campo impecable, escribiendo esos poemas mientras su suegro se ensangrentaba ayudando a parir a una vaca. Tal vez nos equivocábamos, por supuesto, y el pobre Ted ayudó a su suegro a ayudar a parir a la vaca.
Los poemas de Lara en La maquinaria celeste, justamente, están encabezados por una cita de Ted Hughes. Y también están llenos de animales (a veces protagonizan, a veces tienen papeles secundarios y otras veces son término de comparación en todo un abanico de imágenes). Sin embargo tengo la sensación de que Lara usa a los animales para un procedimiento inverso al de Hughes: no sólo se acerca a ellos sino que va convirtiéndose en ellos. Las percepciones que Lara les imagina a los animales le sirven, creo, para decir cosas que nunca diría bajo el pronombre “yo”, o “vos”. Perros atados en la puerta del supermercado que entregan los vaivenes de su ánimo a la posibilidad de que venga o no venga el que esperan, ciervos que intentan frenar la carrera de golpe antes de entrar a un consultorio médico, tortugas que confunden la luz de tubo con la luz de la luna, pájaros que necesitan viento a favor tanto como lo necesitamos las personas.
A mí se me ocurre –pero es muy posible que esta sea una idea caprichosa, como todas las que voy a esbozar– que Lara elige usar este procedimiento de fuga hacia los animales porque elige también no declarar del todo nada. En los poemas de Lara vemos la situación o creemos verla: la escena parece ser concreta, reconocible, cotidiana. Pero enseguida fuga. ¿Hacia dónde? A una comparación, una especulación, un razonamiento que velan parcialmente lo que creíamos ver. ¿Y para qué? No es tan fácil. Voy a intentar empezar por otro lado:
La maquinaria celeste es un libro de amor. Un libro callado. Un libro de amor callado, podríamos decir. Discreto. Melancólico, a veces. Y aun así es un libro que celebra el amor todo el tiempo: el amor que sobrevive a ciertas decepciones, a ciertas discusiones, a los desencuentros. El amor que se fortalece en la lentitud, en la languidez (hay toda una serie de poemas bajo el cielo; de amantes que observan el cielo en silencio).
Hay una languidez del decir en los poemas de Lara que parece mostrar todo detrás de un tul, de algún material opacante. Los temas, las imágenes que habitualmente se prestarían al fervor poético acá aparecen bajo un signo negativo: los nadadores atraviesan el agua a velocidad pero emergen débiles, las palomas asustan porque sus movimientos son demasiado perfectos. Y esto parece llevarme a repensar la distancia entre aquellos poemas de Ted Hughes y sus objetos de observación: tal vez también Lara, como su traducido –después de todo siempre tenemos una conexión intensa con quien elegimos traducir–, prefiere mantener cierta distancia. Pero no de la brutalidad de la vida animal sino de la brutalidad de la vida humana. Prefiere metamorfosearse en perro, en tortuga, en elefante porque al fundirse con los distintos animales gana nuevas perspectivas, puede ver la escena desde unos pasos más atrás, desde unos ojos más instintivos que sentimentales. Gana tiempo para pensar y gana, para el poema, ese tono mate, esos tiempos detenidos, la posibilidad constantemente abierta del extrañamiento (la robotización de los animales pero también, en un rincón, la robotización propia). Y se me ocurre que es esta visión “a través de un tul” la que permite que el libro encuentre su esencia, su triunfo: brillar, pero brillar con esplendores modestos, con chispazos fríos y en consecuencia mucho más asimilables que el fulgor heroico. Leo dos poemas:
 Tal vez en unos años
Tal vez en unos años
seamos agua negra
bajo la tierra
y hagamos crecer
todavía algunos árboles.
+++
Todo pasó muy rápido, los días
se están haciendo
más breves
otra vez
va cambiando la proporción
entre las partes de mi cara
y es algo distinto a envejecer:
nos lanzamos al cielo
con un furor de pájaros.
No voy a tratar de disimular que esto que digo y más aun esto que voy a decir tal vez hable más de mí como lectora que de Lara como autora, pero yo creo que estos poemas prefieren un brillo velado porque por debajo de sus versos corre el torrente del miedo: miedo a que todo falle, a que todo se disgregue como parecen disgregarse las vidas de esas personas que muestran sus casas en venta en la tercera parte del libro. A la catástrofe, en una palabra. Ahora: por otra parte, es también la catástrofe latente la que posibilita el disfrute, y hay además algo tranquilizador en la visión que estos poemas ofrecen de la catástrofe: es relativa, es reinterpretable; una falla de la luz puede determinar la mala suerte y por eso somos capaces de tolerarla. Leo un poema:
Soñé que heredaba una casa celeste.
Por las paredes del patio
trepaban algas
y había dos perros
y libros en inglés.
Sacaba fotos para mostrarte
cómo íbamos a vivir
pero algo fallaba
con la luz
y la casa al final
se la quedaba una familia.
Yo entendía que también
podemos tener mala suerte.
Y no es sólo esta reinterpretación de la catástrofe lo que nos tranquiliza, sino también un tono que tiene la virtud de hacernos dudar –lo cual es, a mi entender, una gran virtud–. De hacernos pensar “¿qué se me está diciendo?¿qué me pasa ante esta escena? ¿es graciosa? ¿es metafísica? ¿es una metáfora?”.
Por otra parte el miedo suele ser conjurado con humor, y todos estos poemas de Lara están atravesados por un humor de semisonrisa, casi resignado. Les leo un ejemplo:
Son fotos sacadas de noche. Por todas partes
las estrellas del flash en los vidrios
latitas de Brahma
ceniceros llenos, más colillas
de pie sobre la mesa y un táper
con restos de guacamole, una bandeja
de varios pisos para cupcakes.
Manteles de encaje blanco.
Estarían borrachos, después de la fiesta,
dirían: ¿y si vendemos la casa?
¿Y si la vendemos ahora?
Sin embargo, a pesar de esta mesura que parece llevar más a no decir que a decir, el decir se filtra a cada rato. Y es el amor –para volver a lo que decía antes y aunque pueda sonar cursi– lo que hace que el decir se abra paso. Leo un poema:
De espaldas al sol
que cae, al agua turbia
de la pelopincho
que va aquietándose
hablamos: toda la vida
nos pasó lo mismo
a esta hora de la tarde
cuando cruzan el cielo
casi blanco las palomas
de vuelta a sus agujeros.
Me parece mejor no decir
nada por ahora
del terror
a lo mecánico de su vuelo
a todo lo que se repite
y parece perfecto.
Es sabido que para no tentar a la catástrofe hay que hablar en voz baja. Y hay que hacer florecer cábalas, saltearse declaraciones, a veces mantener silencios prudentes. Tal vez sea por eso que las palabras y el tono que Lara elige para estos poemas son discretos, más de la observación que de la efusión. Son las palabras diarias (paloma, cielo, pelopincho) ubicadas con calma y precisión en la estructura de esa maquinaria terrenal a la que llamamos poema. Las palabras diarias que, acomodadas con intuición y sobre todo con oído, logran hacer surgir, en el momento menos esperado, el esplendor de la emoción.
**********
LA POESÍA DEL DESHEREDADO
(Ricardo Herrera: Ofrenda //Offrande – Edición bilingüe castellano – francés (traducción al francés de Omar Emilio Spósito). Reflet de lettres, 2019)
por Lucas Soares
Hay preguntas inmensas que solo tiene sentido hacerse en la vejez, tras décadas de oficio en una determinada materia. Es el caso de preguntas tales como ¿qué es la filosofía? Gilles Deleuze y Félix Guattari señalan que en la vejez esta pregunta deja de ser abstracta, un mero ejercicio de estilo, para volverse una pregunta más directa, crucial y concreta: ¿qué es eso que he estado haciendo durante toda mi vida? Lo mismo, pienso, ocurre con la pregunta ¿qué es la poesía? Una de las tantas cosas que la poesía tiene en común con la filosofía es que cuanto más se las practica, cuanto más se sabe de ellas, más difícil se torna definirlas. La pregunta por la naturaleza de la poesía supone así una dificultad con la que ingresamos al oficio poético y con la que nos despedimos de él. Al final del camino, nos damos vuelta como Orfeo y advertimos que durante toda la vida nos dejamos guiar por la luz de una pregunta sin respuesta. Ofrenda, de Ricardo Herrera, puede leerse en principio como una postrera (in)definición de la poesía, según la cual “poesía” es aquello a lo que llegamos en la vejez, sabiéndolo todo y nada. Uno de los últimos poemas del libro dice, en efecto, “ya no sé qué es poesía” (p. 131).
El envejecer como problema poético o, lo que es lo mismo, las dificultades de la escritura poética en la vejez. Tal sería la obsesión que recorre los poemas de este libro. ¿Cómo transitar la vejez y el ineluctable tránsito hacia el olvido? ¿Cómo afrontar el desgaste de los recuerdos, de los afectos, de las lecturas y de la propia obra? ¿Cómo leer “el poema realizado de la vida” y escribir el poema de la vida que termina? En Ofrenda Herrera le brinda su voz a un poeta que medita, sin dramatizar, sobre el paso del tiempo transcurrido en la poesía y sobre la poesía del tiempo transcurrido. Escribir poesía en la vejez es al mismo tiempo descubrir en qué consiste el oficio de envejecer. Aquel oficio del que habla Goethe en una máxima extraordinaria que opera de trasfondo en todos los poemas del libro: “Envejecer significa iniciar un nuevo oficio, todas las relaciones se alteran y es necesario o bien cesar completamente de actuar o bien aceptar con voluntad y conciencia el nuevo papel” (p. 9). Llegado a la edad en la que todo es pérdida, apoyado en la simbiosis entre poesía y vejez, Herrera no depone sus armas y se deja encantar, con mesurada apertura y autocrítica, por las nuevas formas y contenidos que le revela su escritura tardía. Quizá el tiempo de la vejez no sea otra cosa que un poema críptico, cuyos versos nos hablan de la vida vivida como un oráculo que escuchamos sin comprender.
Para no caer en repeticiones ni en fórmulas desgastadas, poniendo en entredicho el saber poético adquirido, Herrera da en este libro un golpe de timón en su escritura, arribando así al puerto de una poesía más despojada, prosaica y lírica a la vez. Un amor fati poético a través del cual aprende a ver como algo bello el devenir inherente a las cosas. Ni optimista ni apocalíptica. Se trata de una poesía trágica en sentido nietzscheano. Quiero decir: una poesía que se hace cargo de todo lo problemático y extraño que hay en el existir; que asume y afronta el devenir con dignidad e incluso gratitud: “llegado a la vejez quiere ser viejo / y hacer poesía con la pura pérdida” (p. 95). Un optimismo trágico con el que el poeta logra inyectar vida en las ruinas de la propia vida. Dice al respecto Herrera en el prefacio del libro: “Fecundar la decepción quiere decir dejar de lado el orgullo y la desesperación, asimilar el golpe sin prostituirse, sin envenenar el idioma y la imaginación verbal, sin suicidarse” (p. 15). Escribir desde “la extraña costa acantilada del final”, le permite no solo descubrir nuevas vetas en su escritura, sino también tener una mirada más indulgente sobre la propia obra y el bagaje literario que la respalda. Como si solo así fuera posible continuar creciendo en y a partir de la escritura.
Además de su consabido patrimonio idiomático, de su maestría para la adjetivación y para todo lo relativo a la dimensión formal del poema, se atisba algo nuevo en la poesía tardía de Herrera. Me refiero a la renovación de ese patrimonio a través de incorporaciones lexicales de la antigua literatura hispánica (Cervantes, Lope de Vega, Pérez Galdós, entre otros): “el antiguo sabor del castellano / con su arcaica grafía me cautiva” (p. 93). Si en la vejez las lecturas de los clásicos pierden vigor (o directamente se esfuman), a partir de la operación de relectura que Herrera practica en este libro es posible recrearlos en función del proyecto poético. Así da a luz una poesía tan híbrida como el personaje de la novela La desheredada, de Benito Pérez Galdós: noble y plebeya a la vez, joven y vieja, madura e inmadura. Diría que la sabiduría poética de Herrera el Viejo pasa por el hallazgo de una poética de término medio entre tales extremos; y por la conciencia de que la única herencia con la que al final contamos es la del reconocimiento de nuestra condición de desheredados: “el destino de los desheredados: / construirse en nobleza, en poesía pura, / y saberse plebeyos al final” (p. 113). Como si realmente empezáramos a escribir una vez dilapidada la herencia. Herrera el Viejo se convierte así en Herrera el Hijo pródigo, aquel que en el bello poema “Nunc et Semper” dice respecto de la muerte de su padre dos versos que podrían ser una bella (in)definición de la poesía desde la figura del desheredado: “Lo que pude tener se hizo presente / en el momento mismo en que te ibas” (p. 105). En Ofrenda escribir poesía es una de las tantas formas de practicar el oficio de perder y el arte del buen morir, prácticas sin las cuales aquella no existiría. Herrera pone a jugar también aquí el anacronismo como recurso poético. Una actualidad inactual con la que paradójicamente logra captar mejor las condiciones de su época en sentido externo e interno. El coro de estos poemas pareciera decirnos que para ser contemporáneos hay que ser antiguos, y viceversa. En épocas de entronización del juvenilismo, en las que atribuirle a un libro y a su autor el mote de “joven” supone una virtud de suyo, es interesante escuchar lo que tiene para decirnos una poesía que, retomando el tópico del verso como “unidad rítmico-semántica”, asume en términos formales y de contenido mucho más riesgos que algunas de las juveniles poéticas en boga.
Pero, más puntualmente hablando, ¿qué imagen postrera del poeta y de la poesía se desprende de las diversas secciones que componen este libro? En principio, Herrera trabaja con la figura del poeta extraviado en su propio paseo existencial. Un poeta cuyos refuerzos ya no provienen –como en los poemas de Herrera el Joven– del lenguaje y de la biblioteca atesorada en la memoria, sino del gran libro de la naturaleza. El desgaste de las formas verbales cede su lugar a una exploración de las formas naturales. “Has llegado a la edad / en que tu otro yo te es necesario” (p. 29). Ese “otro yo” es la natura, y diría que la verdadera ofrenda del libro es para Dios en tanto natura. Ya no se trata, como en la producción poética del pasado, de seguir “el designio / de superar lo real con la expresión” (p. 55). Lo que importa aquí es vivenciar y expresar la hipnosis poética que ejerce la natura: “el cuerpo resiste, el corazón resiste y se abre, / no pierde su lealtad al esplendor / de la luz que cohesiona a la materia” (p. 53). Como si en el fondo Herrera asumiera que es la naturaleza la que le da la regla a la poesía.
Hay así en Ofrenda una fascinación lucreciana por los elementos naturales. La visión poética se vuelve casi táctil, por momentos onírica. Es el poeta que persigue “las propiedades íntimas y mágicas / que emanan del color y del aroma” (p. 89); el que vampiriza la naturaleza a fin de reanimar la escritura en el declive vital: “Todavía hechizado por el sol / me demoro entre plantas y animales; / exacerbo mi sed” (p. 97). Nada que se interponga entre el poeta y su contemplación del milagro estético de la naturaleza. Tal sería la sensatez tardía que exhiben estos poemas: “Recolectar guijarros y hojas secas / es algo que hice siempre –vas diciendo– / y aún me maravilla la textura / de esa rupestre lírica pueril / que halaga el tacto y sacia la visión” (p. 65). La escritura poética como una forma de ataraxía. Como una forma de estar en paz entre plantas, árboles y animales, entre cielos, lunas y mares, entre uvas y parrales.
Para Herrera el Viejo, la poesía se presenta en visiones. De aquí que en Ofrenda se dedique a captar, con ojos de pintor, paisajes en fuga. En los poemas de las secciones La promesa del rostro (2015) y Herrera el Viejo (2017), la influencia de la pintura es notoria. En ellos los motivos del pintor resultan los motivos del poeta. Los colores naturales de un plato de madera con limones son los que despiertan los colores del lenguaje. El ojo poético se vuelve un ojo pictórico que registra, con tonos barrocos, los colores gastados de la propia vida. Además de sonido y sentido, la poesía es, pictóricamente hablando, imagen y depuración de la percepción. Los elementos naturales revelan su esplendor formal ante la vista del poeta-pintor. El poema de la vida vivida se torna un cuadro de naturaleza muerta:
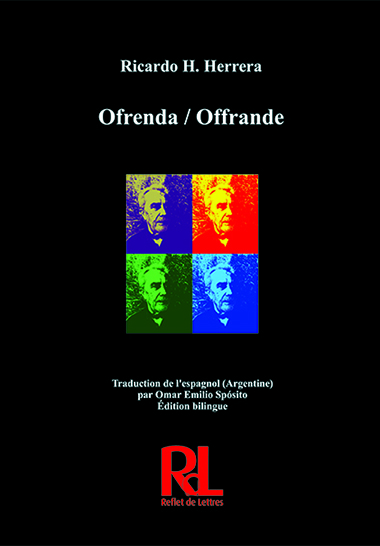 Tensar el lienzo sobre el bastidor,
Tensar el lienzo sobre el bastidor,
templar el verso en el endecasílabo;
un trabajo manual en cierto modo
que construye sentido y concepción.
Curso a la simplificación geométrica
que el poema comparte con el cuadro.
¡Íntima, silenciosa artesanía
que depura el sonido y el color! (p. 107)
Habría, pues, tres clases de simbiosis que atraviesan la poesía tardía de Herrera. La simbiosis entre poesía y vejez, entre poesía y naturaleza, y entre poesía y pintura. Retomando lo que señalaba al principio sobre la postrera (in)definición de la poesía que percibo en el libro, así como nunca alcanzamos a ver el rostro de la poesía, tampoco llegamos a ver nunca el rostro de nuestra propia vida. Se trata de rostros borrosos, imposibles de asir; de promesas que laten próximas desde su lejanía. La esencia huidiza de la poesía es, de hecho, un tópico que sobrevuela los poemas, esencia tramada en paralelo con las figuras de la mujer y de la vida: “esa mujer siempre apurada que huye / del pavoroso incendio de la vida” (p. 127). No obstante ello y a pesar de la confesión de su autor (“ya no sé qué es poesía”), en Ofrenda se vislumbra una escueta definición de la poesía como “el lento encantamiento, la demora / en la huidiza imagen de la vida” (p. 75). Si algo queda claro tras la lectura del libro, es que el fermento de la poesía de Ricardo Herrera no tiene fecha de caducidad, y que su ciega fe en el lenguaje y su capacidad de conmover siguen intactas.






