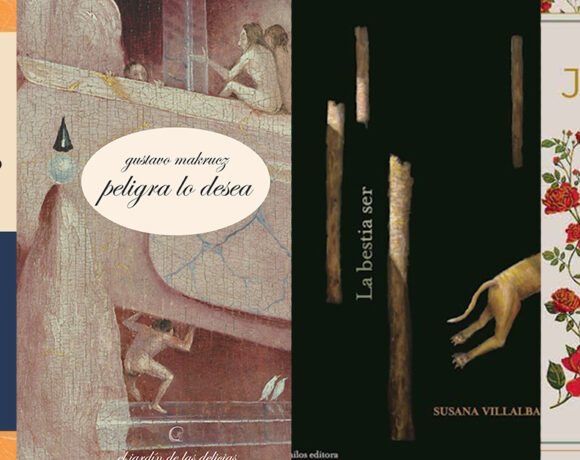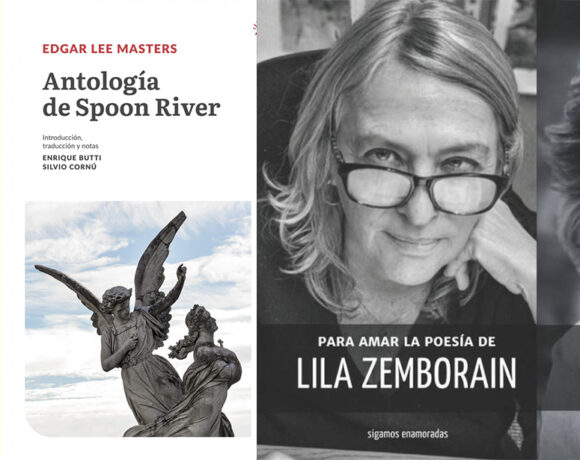SIN PATHOS NO HAY POETA
(Miguel Ángel Petrecca: Mastronardi. Ediciones Neutrinos, Rosario, 2018)
por Ricardo H. Herrera
No obstante la publicación en 2010 de su Obra completa (Ed. UNL), Carlos Mastronardi sigue siendo un poeta secreto. Fiel a la célebre máxima epicúrea, ocultó su vida; y su breve obra poética, si bien asequible ahora, no es de fácil acceso para el lector impaciente, menos por críptica que por los valores de la tenuidad que cultiva su estilo. De hecho, lo primero que llamó la atención de Miguel Ángel Petrecca no fueron los poemas, sino las anotaciones que los poemas le suscitaron a Mastronardi durante su gestación. Dos de esas anotaciones se reiteran en el libro, ordenan la búsqueda: “Lo que gana en claridad pierde en intensidad”, sostiene una; “la casualidad también organiza las cosas”, sostiene la otra.
Los Cuadernos de vivir y pensar constituyeron pues la puerta de acceso a la obra de Mastronardi; la atracción por su vida tal vez tenga su origen en la lectura de la nutrida correspondencia aportada por Arnaldo Calveyra a la Obra completa. Calveyra conoció a Mastronardi a fines de julio de 1949, cuando el poeta viajó a Concepción del Uruguay con motivo de celebrarse del centenario del Colegio Nacional fundado por Urquiza. El exalumno ya cincuentón y el admirador veinteañero se conocen allí. “Mastronardi lo había acogido en seguida, desde aquel encuentro en Concepción del Uruguay, cuando Calveyra se le acercó lleno de fervor discipular, pues se acercaba al poeta que había escrito «Luz de provincia»” (p. 13). Este vínculo discipular, como si constituyese un legado, pasa de Calveyra a Petrecca, dando origen al libro que tenemos entre manos. El capítulo inicial se abre, justamente, con la narración imaginaria del viaje del poeta a Concepción del Uruguay; viaje que se prolonga en páginas sucesivas, ya más ensayísticas, haciendo alto en los sucesivos hitos más o menos relevantes que van pautando la existencia de Mastronardi.
Como es sabido, el primer biógrafo del poeta fue el poeta mismo. En efecto, hay una autobiografía trunca en sus Memorias de un provinciano (1967), la narración de una vida que se detiene cuando el autor abandona Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, y se radica definitivamente en Buenos Aires, a fines de la década del treinta. La mudanza no genera cambios en su carácter, el cultivo del incógnito y el hábito de la soledad continúan dominando su ánimo. No obstante sus pesquisas, Petrecca no ha logrado dar con ningún documento que aporte información sobre la vida de Mastronardi a lo largo de toda la década del cuarenta. Sin embargo, hay en su consuetudinario ocultamiento algo más que el mero deseo de estar solo y pasar desapercibido; no por nada Mastronardi escribe la frase lapidaria “Aquí no hay nadie.” al iniciar el penúltimo capítulo de su historia (“Periodista en Buenos Aires”). Esa parca negación de presencias humanas en el incipit del capítulo XV de su libro de recuerdos, va más allá de su natural reserva, manifiesta la irrupción de una desolación que ha llegado para quedarse. Que ello es así lo comprobamos al dar con esa misma frase –“Aquí no hay nadie.”– sin retoque alguno, en el remate del poema “Entrada en el desierto”, el último que publicara el poeta poco antes de morir.
De acuerdo con el testimonio de Petrecca, siempre hubo una extraña resistencia por parte de Calveyra a afrontar el caso Mastronardi a fondo; reserva que se puso de manifiesto en la censura que ejerció sobre las cartas de Mastronardi incluidas en la Obra completa, tachando “nombres, lugares, frases enteras” (p. 70); reserva que se transforma en acicate para Petrecca cuando Calveyra muere, como si el fantasma de Mastronardi lo indujera a seguir las huellas de su tránsito terrestre. Muerto el sobreviviente insustituible, Petrecca da inicio a la búsqueda de otros testimonios. Hay una faceta de investigador free lance en la personalidad de Petrecca; tanto su libro sobre Pekín (2017) como las recientes minuciosas páginas sobre las traducciones de poemas chinos de Juan L. Ortiz (publicadas en el n° 37 de Hablar de Poesía) lo ponen de manifiesto. Pacientemente, con su habitual prudencia y solvencia, el investigador ha realizado sus pesquisas, algunas de ellas coronadas por el éxito de una anécdota memorable, como esa en la cual Mastronardi, lector solitario en un café, se califica a sí mismo de “langosta que lee” (tácitamente, devorando una buena cosecha de papel impreso); o esa otra en la cual se bosqueja como fantasma póstumo, habitante de ultratumba de la oscura y misteriosa escalera del viejo Hotel Astoria, de la Avenida de Mayo al 900, su último puerto antes del naufragio final.
Al margen de la recolección de datos, se destaca el original armado del conjunto, los cinco grandes fragmentos que componen el libro, que a su vez contienen flashes retrospectivos muy incisivos, como el cambiante ritmo de las caminatas a lo largo de los años, ya con Borges solo, ya con Borges y Drieu la Rochelle, ya con Juanele, ya con Calveyra. El ensayo biográfico –o biografía sumaria– de Miguel Ángel Petrecca permite completar el torso inacabado de las Memorias. Restaurando las hendeduras de silencio y de olvido con algunos testimonios aportados por los admiradores sobrevivientes, insertando información cierta y soluciones literarias levemente imaginativas, Petrecca entrega una imagen de Mastronardi que complementa la del memorialista. No obstante la brevedad del texto –mezcla coherente de biografía, ensayo y ficción– la condensada introducción a la vida del poeta es valiosa.
La neutralidad del biógrafo no impide la crítica, más bien la contiene. De hecho, la relación de Petrecca con Mastronardi es ligeramente incómoda, desde el inicio deja en claro su punto de vista: “Mastronardi escribe este poema [«Luz de provincia»] en la provincia, pero dándole la espalda a la provincia: lo escribe a la luz de una lámpara, en el exilio nocturno en el que ha elegido vivir” (p. 20). Pone el dedo en la llaga: detrás del resplandeciente elogio del terruño se descubre un ser que agoniza; para demostrarlo le basta una cita, tres palabras estremecedoras de una carta del poeta dirigida a César Tiempo: “Ayúdeme a vivir”. Ante la evidencia de esa macilenta fragilidad, haciendo abstracción de su poesía, Petrecca aloja a Mastronardi en un espacio nocturno que tiene las características de un limbo: “especie de lugar intermedio, ensayo de patria alternativa, reverso humoso del mundo” (p. 23).
La paradoja señalada por Petrecca es innegable –el amante de la luz vivió en la sombra– pero la expresión “dándole la espalda a la provincia” es concluyente en exceso. Importa pues agregar que el contraste entre luz y oscuridad no enturbia la índole de la visión poética que organiza el gran poema que Mastronardi escribió en aquellas deplorables condiciones, no hay nada de “humoso” en ella; por el contrario, la visión se afina hasta lograr la máxima lucidez. Mastronardi habita en la oscuridad, de acuerdo, pero en ella recobra –por reminiscencia– toda la gama de tonalidades y entonaciones que colorearon vívidamente su niñez. Sin pathos no hay poeta. Consecuentemente, la mirada del solitario es de índole amorosa, idealizadora: está embargado por la pasión de lo infinito, ese nombrar “para siempre” que emerge a la superficie en el primer verso de “Luz de provincia”. Es indudable que la afectividad de Mastronardi se compenetró al máximo con la vida provinciana, acariciando, aspirando y saboreando despaciosamente todas y cada una de las epifanías vividas en contacto con la naturaleza y los seres queridos a los largo de su infancia; sólo así se concibe que haya podido crear un poema de las dimensiones y la calidad de “Luz de provincia”.
Concluyendo su ensayo biográfico, al hacer la lectura de “Entrada en el desierto”, la incomodidad de Petrecca se agudiza: “es el poema de un simbolista extraviado en un mundo sin correspondencias” (p. 62), anota con incuestionable precisión crítica. Y de inmediato despunta el juicio definitivo: “Me fascina y a la vez me incomoda la manera en que lleva al extremo ahí la oposición entre esos dos mundos: la literatura, los signos, las personas ilusorias, por un lado; la «real llamarada», por el otro. Me fascina y me incomoda ver hasta qué punto parecen irreconciliables, y hasta qué punto ese antagonismo convoca una vez más, en una versión más radical que nunca, la ética que atraviesa toda la obra de Mastronardi. Y digo más radical que nunca porque acá no parece haber lugar para una ganancia o una pérdida relativa («lo que gana en claridad pierde en intensidad»): sólo se puede estar de un lado o del otro” (pp. 62-63). Aquí, con su última frase –que subrayo expresamente– Petrecca desemboca en la alternativa de Kierkegaard –aut-aut, o lo uno o lo otro, estética o ética– acaso sin tener conciencia de ello.
Por un lado, es evidente que Petrecca está de parte de la ética, lo cual de ningún modo excluye la estética, sólo le niega su condición de absoluto; la estética permanece, pero de modo relativo. Por otro lado, es indudable que la poética de Mastronardi no logró asimilar el golpe de la realidad al regresar a Gualeguay, impacto que ilustra acabadamente el poema “Entrada al desierto”. Se imponía ir más allá de lo estético, no era demasiado tarde para hacerlo, pero prevaleció el temperamento. Al igual que la aparición de una mujer envejecida, ya desprovista de todo encanto, el reencuentro con la menesterosa apariencia del pueblo natal lo sumió en la impotencia. El maestro en derrotas, que convirtió en triunfos verbales todas las pérdidas de su existencia, a la hora del retorno maléfico mordió el polvo; no le quedaba resto a su exhausto erotismo para embellecer la desolación, estaba demasiado herido, había perdido todos sus afectos. Pero aun en su capitulación final, como empujado por una fuerza gravitatoria, la posición mastronardiana se inclina tácita e inertemente a favor de la estética, haciendo hincapié en la belleza ausente o arrasada. No puede consumar la vieja alquimia simbolista, pero muere en su ley, abominando de la fealdad que lo circunda. No logra dar un paso hacia el estadio ético, no intenta interiorizar las contradicciones, no consigue abrirse paso hacia una pasión superior; muere como un hedonista impenitente.
El componente erótico de su personalidad (ostensible menos en la temática que en la sensual cadencia del verso) acompañado de su espontáneo repliegue hacia la penumbra, se halla en estado puro en la imagen de un alejandrino que Petrecca cita en la primera página del libro: “y el alma, como el gato mimoso, se agazapa”. Petrecca trae a colación el verso para interpretar una conocida fotografía en la cual Mastronardi aparece retratado junto a un gato (fotografía reelaborada en la tapa del libro con tinta y lápiz por Juan Hernández); la aproximación entre ambos elementos es un acierto –“Algo, que no es solamente el gato, parece agazaparse en esa foto”, anota con perspicacia el autor– pero la conclusión que saca de ello no avanza en esa dirección, sino que retrocede de un modo abrupto: “No hay secreto. Nada que revelar. La imagen es hueca” (p. 7), asevera categórico. A mí, por el contrario, en razón de las consideraciones hechas en el párrafo anterior, la imagen me sugiere algo distinto: el animal es emblemático; enigmáticamente, sin palabras, pone al desnudo el alma del poeta.
**********
“LA FORMA Y YO JUGAMOS AL POEMA”
(Pedro Mairal: Pornosonetos. Emecé, 2018)
por Alejandro Crotto
Es natural sentir que lo sagrado se resiente al contacto con lo ordinario: “Yo que te vi entre las cosas primordiales/ me enojé cuando dijeron tu nombre/ en lugares ordinarios” dice Ezra Pound en su poema “Francesca”. Y, sin embargo, en poesía es falso. Desde el principio sirvió tanto para cantar la gloria en la Ilíada como para reírse con las invectivas de Hiponacte de Éfeso que, según se afirma, causaron el suicidio de uno de sus destinatarios. Sirvió tanto para que Horacio erigiera su inmortal monumento como para que Marcial y Catulo insultaran soez, explícitamente a sus enemigos. Sirvió para san Juan de Yepes y su dulcísima “amada en el Amado transformada” y para que escribiera Quevedo: “No te quejes, ¡oh Nise!, de tu estado,/ aunque te llamen puta a boca llena/ que puta ha sido mucha gente buena/ y millones de putas han reinado.”
Sería fácil extender los ejemplos hasta el presente… Pienso en esto mientras recorro una vez más los Pornosonetos de Pedro Mairal. Son 139 sonetos, sin títulos ni puntuación ni mayúsculas, que básicamente giran en torno a la sexualidad predatoria masculina. Sonetos apurados, en su mayoría, escritos de un tirón, como contagiados de la urgencia temática que los anima. Algunos son explícitos, y eso es parte de su brusco encanto:
mi negra de mi alma ando caliente
pasaron muchos días sin cogernos
por qué se vuelve tan difícil vernos
por qué nos eclipsamos entre gente
hoy te hubiera pegado una cogida
que no te imaginás toda la verga
que tengo para vos y se posterga
y cada vez la tengo más erguida
te quiero regarchar como te gusta
chupándote las tetas victoriosas
diciéndote al oído muchas cosas
mientras la verga entera te entra justa
te quiero ver desnuda verte a solas
tengo un camión de sáncor en las bolas
Otros son más demorados, y la sexualidad se carga de resonancias afectivas:
¿quién es esa presencia que despierta
se endereza en la cama se levanta
y busca en los placares una manta
y avanza por la sombra sola incierta?
¿quién es esta que abriga el sueño impar
y se mete en la cama de costado
y reanuda su trama su tumbado
descanso lejanísimo su mar?
la envuelvo con un brazo la cintura
y aumenta en su calor ese misterio
mi opuesto y oscurísimo hemisferio
¿quién es esta pregunta en la espesura?
me entrego a la ignorancia enamorado
de este raro animal que duerme al lado
Sea en la urgencia del lenguaje crudo o en la demora afectiva, el principal mérito del libro –y lo recorre todo–, es el deseo de divertirse en el cruce entre el impulso anárquico de la escritura y la obligación de la forma:
Caer encima tuyo es una fiesta
de tejido ediposo gorda hermosa
aterrizar en vos maravillosa
y en la gloria total darse la cresta
los pueblos más antiguos te adoraban
diosa luz de la vida y lo terrestre
sagrada encarnación fuego rupestre
y abundancia de lluvias te rogaban
y yo por estos tiempos de anorexia
te canto y te celebro como puedo
me pierdo entre tus tetas y me quedo
hundido para siempre en la dislexia
ya no sé qué es arriba y qué es abajo
ni tampoco me importa ni un carajo
Este final ansiosamente despreocupado, esta voluntad de entregarse a lo que traiga el apuro del soneto es el secreto del encanto del libro. “la forma y yo jugamos al poema”, dice un verso final un poco más adelante. El verbo es la clave: jugamos. Y es un juego del que también nosotros participamos como lectores. Por ejemplo, ante el sorprendente cierre de las rimas, que muchas veces parecen materializarse ante nuestros ojos: “y otras veces soy solamente yo / es decir un boludo comme il faut” o “te vas en un avión al uruguay / con headphones escuchás jamiroquai”. O ante este poema que imita fonéticamente el guaraní y da la idea del frenesí de un encuentro sexual:
trepé igualé salté de uña caí
te sampé me engullí caña chupé
lamí coño morí coño caté
usurpé winnie pooh tiña cogí
ni fui ni vi ni amé ni sucumbí
y escupí con tupé y a ti muté
yo vi seguí imbuí yo averigüé
vení bañá tu no bañá tu sí
aquí chispa chumbó chispa añoró
ahy marithé pateá tu guiñazú
aquí chocó moreau chocó peyroú
acá acaté el hindú pero me ahogó
pasé viruta a mí viruta a ti
comí soñé y amé tu guaraní
Ese buen humor de juego también puede tornarse más conceptual, como en un pareado final donde resuena el tópico del carpe diem: “seremos algún día solo huesos / volvamos a la cama y a los besos”… o en esta versión de un famosísimo soneto de Shakespeare (el anterior, en el libro, es una versión del poema “La giganta” de Baudelaire):
tas más buena que un día de verano
mucho más y además sos más hermosa
el vendaval de enero es inhumano
y el verano es cortito poca cosa
el ojazo del cielo nos aplasta
y el oro de sus rayos devalúa
lo hermoso de lo hermoso se desgasta
porque el tiempo es un chorro con ganzúa
pero el verano tuyo no termina
nadie puede robarte ese secreto
ni la muerte que a todos nos fulmina
porque sos inmortal en mi soneto
mientras siga este mundo respirando
esto sigue viviendo y vos brillando
Y uno está tentado a seguir citando los hallazgos felices que se suceden… Pero quizá lo mejor sea, para transmitir lo esencial del libro, compartir una anécdota de hace algunos años en una lectura de poesía en un bar de San Telmo. Leía un poeta sus versos estudiadamente abúlicos, y yo me detuve, mientras se aplaudía al final con moderado entusiasmo, en la cara del mozo que servía las mesas: mortalmente aburrida, como si mascullara en su fuero íntimo que si eso es la poesía, entonces la poesía es una cosa rara que no le puede interesar a nadie. Luego leyó una poeta, performáticamente más agresiva pero igualmente desconcertante y lejana para el mozo. Después, mientras leía sus pornosonetos un tal Ramón Paz (que era Pedro Mairal con una máscara de lucha de catch) entre las risas que empezaron a surgir e iban creciendo escuché a mis espaldas una particularmente feliz y aliviada, que me hizo girar la cabeza: eran carcajadas del mozo.
***********
UN POETA BARROCO
(Carlos Rey: El poeta y yo y otros poemas. Audisea, 2018)
por Franco Bordino
Existe la idea (no sé si es de Deleuze, o si éste la tomó de Bergson) de que las vivencias auténticas y profundas que inspiran las obras geniales de los artistas y de los filósofos resultan de la suspensión de nuestros esquemas sensomotores. Estos esquemas retacearían a nuestra percepción la abigarrada riqueza de la realidad, para adaptarla a las toscas y negligentes urgencias de nuestras acciones cotidianas. Cientos de poetas que han cantado dócilmente el milagro prodigioso de una rosa, la belleza contemplativa de un paisaje, los voluptuosos encantos de una dama o la ociosa reflexión sobre sus dichas y sus desgracias, han ratificado inconscientemente esta idea; Carlos Rey se distingue de todos ellos por la osada gesta de haber roto con esta tradición, y de haber ejecutado en cambio, deliberadamente, el canto de una vida activa, embotada y desprovista de ocio. Con su heroico gesto nos ha librado para siempre de una antítesis de cuño aristocrático que contraponía desde los albores de la filosofía la literatura al trabajo, las labores del espíritu al mundanal ruido de los negocios cotidianos.
Que el lector no sucumba a la pereza intelectual de la simplificación: que no enfile a nuestro singularísimo poeta en las huestes de la poesía comprometida, que no le atribuya esa demagógica prosopopeya por la que hacen a veces algunos poetas de ventrílocuos de los excluidos y marginados. Es el de Rey un experimento metafísico, análogo solamente a otros experimentos metafísicos, como describir los colores que ve un ciego, o imaginar el mundo como lo percibiría una planta. La poesía suele ser una elaborada distracción con la que el poeta consigue evadirse, en sus horas más lúcidas, de la prosaica miseria de su realidad. Rey ha renunciado al confortante opiáceo de la ensoñación literaria y ha consagrado en cambio su poesía a la vigilia oscura y somnolienta que sus colegas más ortodoxos rehúyen y abominan. Se ha propuesto ver en la noche más oscura, en la más densa de las tinieblas: se ha propuesto poetizar el cansancio cotidiano de un ocupado oficinista, de un padre de familia estresado.
Ha acertado el estilo con que esta empresa inédita debía ser ejecutada. Se trata de una poesía barroca, barroca tanto por su forma como por su contenido. El recurso predilecto es la paradoja: el poeta “miente verdades”, “sabe su ignorancia”, “se alegra de pena”, “vive de muerte”, “muere de vida”, camina bajo un “inmenso sol insignificante”; aunque se apela mucho también a la derivatio y a la anáfora. La incesante proliferación de figuras retóricas, no obstante, no enturbia el sentido, que es siempre llano y accesible. En general, el tema de estos poemas es la poesía misma (otro signo, por su talante reflexivo, de su índole barroca): versan ellos sobre la inspiración o su falta; sobre la facilidad o la dificultad de escribir poesía; sobre los impedimentos mundanales que coartan la tarea del poeta; sobre el deseo de escribir, de no trabajar y solamente escribir; sobre la indignidad de ese deseo; sobre la resignación de escribir apenas y como se pueda. Por otra parte, el poeta se desdobla; es a veces el autor de sus versos; otras, un alter ego ideal, soñado: el poeta ocioso e integral que el autor soñó ser y al que echa de menos. Hay varios suicidios literarios en el volumen, en los que el autor da por muerto a este poeta ideal, a este alter ego idílico. Al final, no se sabe cuál de los dos es el que ha escrito el libro. No se sabe si el libro es la expresión afirmativa de la sensibilidad inédita del cansado oficinista o si es la queja lastimosa del poeta ocioso que nunca pudo ser, silenciado por la vida práctica y agobiante del primero. En pocas palabras, no sabemos si el libro de Rey es la ejecución afortunada de una empresa audaz o el monumento literario de una frustración y de una impotencia.
Tal desenlace no debería sorprendernos. Las obras modernas no deben juzgarse por sus resultados, sino por sus intenciones. Los libros de Mallarmé, de Rimbaud, de Joyce o de Valéry son apenas los torpes indicios de los ideales absolutos con que estos autores soñaron, los que constituyen sus verdaderos legados. El libro de Rey culmina con un ensayo sobre Alberto Caeiro, uno de los heterónimos de Pessoa, y sobre “la imposibilidad de la poesía”. Yo no creo que la poesía resulte imposible bajo programas exóticos como los de estos autores; simplemente ocurre con ellos que su verdadera poesía está en la invención y en la formulación de esos programas, y no en su fatigosa ejecución.
El último poema del volumen de Rey resume en una bella metáfora su ideal imposible de poetizar la alienación, y podría ser un final satisfactorio para esta reseña. En él, un árbol recuerda haber sido un hombre. Cualquier otra aclaración resulta redundante:
EL CICLO DE LAS TRANSFORMACIONES
O LA PLANTA QUE FUE HOMBRE
Alguna vez fui un hombre
pero ya no recuerdo mis sueños
o si alguna vez los tuve
o hice el esfuerzo de tenerlos.
Alguna vez anduve a dos pies por el mundo
y era callado de manos
aunque mi cabeza y mi mirada
bullían de palabras,
palabras olvidadas.
Alguna vez fui un hombre
pero ya no recuerdo cómo me llamaba
y si tenía un nombre
y si tenía un alma
y si tenía un cuerpo, de atleta,
de tronco o rama.
Alguna vez, en el ciclo de las transformaciones,
alcancé el grado máximo de planta
y ya no volví a ser un hombre,
el hombre que olvida siempre lo que ama.
De esta manera fui hombre
y no me arrepiento de nada
¿cómo podría arrepentirme
de la naturaleza que es sabia?