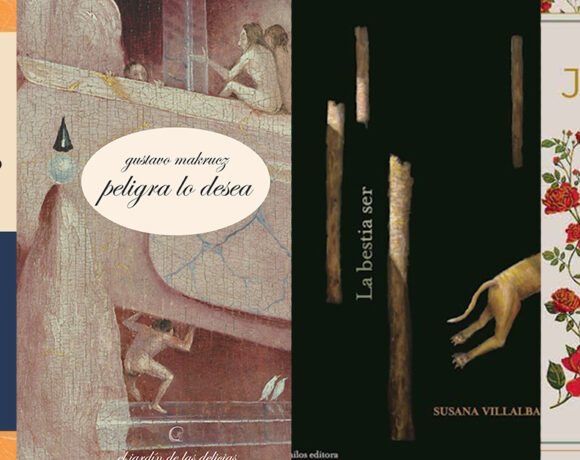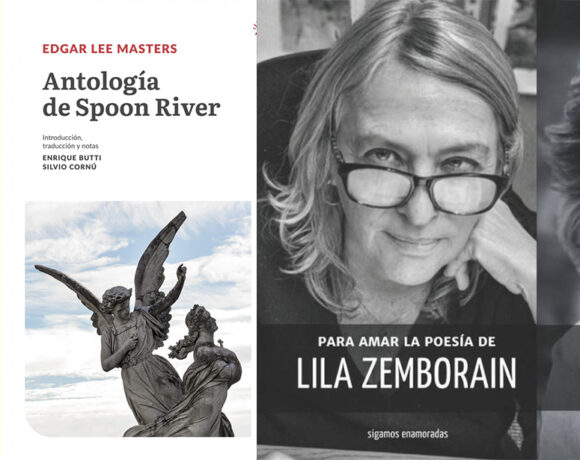POESÍA DE CONTIGÜIDAD
[Sobre Parques (Ediciones UNL, 2021) de Sergio Delgado]
por Ricardo H. Herrera
Parques, original y extemporáneo libro de Sergio Delgado recientemente publicado por la UNL en la colección “Itinerarios”, da lugar a tres “relatos-crónicas-ensayos” dedicados a la comprensión del arte perenne de la naturaleza, al tiempo que guarda en las páginas finales una explícita relación con esa sustancia escurridiza y refractaria a las definiciones que llamamos poesía. Así lo propone la circunstancia de que en el último de los tres parques visitados por el autor en este volumen ―el parisino “Square Le Gall”―, deje el autor de considerarse “Cronista” y “Novelista” en tercera persona, posturas asumidas en las páginas iniciales ―“Parque del Sur” y “Parc du Venzu”―, para pasar a tratarse a sí mismo de “Poeta”, también en tercera persona, invitándonos a considerarlo como tal y a intentar descubrir de qué índole es su poesía.
La vecindad de la prosa a la poesía, y asimismo de ambas a la naturaleza, no es infrecuente en la escritura de Delgado; estos tres elementos confluyen y se enlazan conjuntamente en la novela Estela en el monte, libro en el cual el escenario natural y salvaje ocupa todo el horizonte, albergando y modelando las dos historias interrelacionadas que en este se desarrollan. Importa aclarar que no se trata de poesía en verso o de poesía en prosa, sino más bien de una suerte de expresión intersticial: poesía en contigüidad, por denominarlo de algún modo, delicado entrecruzamiento de inspiración e investigación que hechiza y encauza una escritura reflexiva y serena, cualidades constitutivas de la penetrante mirada y del infatigable andar del autor. No hay súbita concentración en su escritura, no hay verso, sino laxa irradiación decantada, lento fluir, una dimensión que está hecha a la medida del paso del hombre que frecuenta parques cotidianamente. Por otra parte, el texto sobre el Square Le Gall se propone como una quête: va aquí la voz a la busca de un poema perdido, para decirlo proustianamente; búsqueda en la cual el autor no alcanza a sentirse asistido por la memoria involuntaria; búsqueda esforzada entonces, aunque placentera, incierta pero confiada.
Si la poesía, tal como la definí sumariamente al principio, es una sustancia escurridiza, cabe agregar que la poesía de contigüidad conlleva la situación de sentirse acompañado por algo o alguien que inspira, algo o alguien que sugiere o dicta, reclamándonos atención suma, concentración y calma, no obstante ese algo/alguien palpite salvaje y frágil como un pájaro cautivo de la mano de quien escribe, como sucede en algunos pasajes de las páginas del extenso texto de Parques titulado “Square Le Gall”. La poesía inspirada nunca es impersonal o experimental, ya que hay siempre en el horizonte emocional una experiencia concreta, una presa por lo general huidiza que oscila al viento entre lo definible y lo indefinible, como una diminuta hoja verde bilobulada; una presa evasiva pero significativa, porque ha dejado en suspenso el eco de una intensa emoción, tras la cual va Delgado ―en poète, avec des yeux d’enfant― estimulando la aletargada imaginación poética con sutiles percepciones de lo real, con datos científicos, con fotografías, con planos y manuales de historia y de botánica que deberían contribuir a desobstruir y a ahondar su instinto de artista consumado y paciente.
Esta quête o búsqueda tiene que ver con un intenso diálogo que Delgado sostuvo en el Square Le Galle con una amiga fallecida repentinamente, diálogo de suma importancia para él, no sólo porque la amiga le reveló un secreto crucial de su existencia, sino también porque en el transcurso de esa conversación le llegaron al poeta como un don primaveral las primeras palabras de un poema, o la esencia volátil de un poema. Hay busca porque la muerte abrupta ha interpuesto entre el poeta y su tema un traumático olvido, una suerte de regresión que se obstina en clausurar el acceso al misterio vivido y lo aísla en la espera, en la demora. Acá, para comprender la naturaleza de la inspiración poética, vale citar la concepción que del poema tiene Delgado: “si un poema es verdadero, si está destinado a perdurar, debe articularse en la memoria por su propia fuerza, con su compleja materia hecha de ambientes, luces y sonidos, de fracaso y felicidad, antes de depositarse en el papel. El papel viene después. Un segundo después, si se quiere…”
Pero no hay reminiscencia, la mente de Delgado queda en blanco bajo el efecto del shock que produjo la irrupción de la muerte en su cotidianidad de homo viator, homo scribens. Lo único que recuerda es el lugar, sólo el lugar donde tuvo ocasión el diálogo con su amiga, como así también el verso o la esencia de un poema que no alcanzó a anotar en el momento en el cual la inspiración se hizo presente. Consecuentemente, se encamina pues al Square de marras en busca del ambiente y de las luces donde se produjo la epifanía olvidada; estudia la historia del lugar, su trasfondo dieciochesco ya sepulto pero aún vivificante, se va por las ramas en unas cuantas páginas, siempre al acecho de su presa con distintos instrumentos, por distintos caminos, analizando incluso el origen de la palabra Square, hasta que inesperadamente da con cinco jóvenes ginkgos que están casi ocultos en el Square Le Gall. Ahí, en ese último rincón del parque, a la vista de los ginkgos, Delgado hace pie en la poesía con una directa y puntual referencia a la imaginación poética de Goethe, ligando naturaleza y sentimiento.
Cuenta que al poeta alemán le intrigaron las variaciones biformes de las hojas bilobuladas del ginkgo y que escribió un poema dedicado al árbol, incorporado al Diván de Oriente y Occidente. Cabe pensar que también Delgado ha percibido un matiz del secreto del árbol, ya que al retraducir y glosar el poema a partir de una versión francesa, incorpora un dato de índole temporal: la antigüedad antediluviana del árbol, su viva resistencia a los cambios. Creo no andar descaminado al pensar que esa traducción puesta al día por la paráfrasis apunta oblicuamente a darnos un indicio tanto de su concepción de la poesía ―persistencia de la forma en el tiempo, garantía de continuidad― como de la profunda cualidad afectiva de su vínculo con la amiga fallecida, a la cual están ligadas esas palabras de un primer verso completamente olvidado. He consultado otras versiones, pero inútilmente; la de Delgado dice más y mejor, la copio a continuación:
La hoja de este árbol oriental atesora en su forma, desde hace millones de años, su sentido secreto. Perplejo, paso mis días contemplando unas muestras sobre mi mesa de trabajo, hojas verdes sobre hojas blancas. ¿Es acaso un ser único que se desgarra a sí mismo o más bien dos seres que se eligen y quieren unirse? No lo sé, pero contemplando sus hojas y acariciando la complejidad de la pregunta, en un momento dado, en un instante de luz, comprendí el sentido del enigma. Lo comprendí entonces y, ahora mismo que lo escribo, lo siento plegarse y replegarse desde el fondo de la historia, yo mismo dividido en la desesperación, atesorándolo, con el poema, en su frágil certeza: ¿no sientes acaso, querida amiga, no lees en mi canto, que soy uno y sin embargo somos dos?
Una lacónica y punzante imitación inspirada, sin duda; un poema inteligentemente intervenido que nos ofrece un reflejo del que a Delgado le hubiese gustado escribir. Yendo un poco más lejos, acaso imprudentemente: un poema que tal vez contiene su deseo, ese soplo inspirado que el “Poeta” de Parques recibió el día que hablaba con su amiga en el Square Le Gall, como lo sugiere la fluctuante frase apenas esbozada en una especie de suspiro, deteniendo la prosa descriptiva: “Esta especie, este árbol… Aquí, ahora…” (los puntos suspensivos son del autor). Tras este titubeo, Delgado se recupera y hace referencia a su añeja devoción por el árbol, cuyas hojas colecciona desde mucho antes de toparse con los cinco ejemplares jóvenes del Square, considerando ese coleccionismo menos como una curiosidad que como una genuina tarea de desciframiento del arte de la naturaleza: “reconocimiento de lo único en el seno de lo distinto”. Una observación que podría hacerse extensiva a los periódicos florilegios de poesía lírica que se publican año a año, mes a mes, ya que superficialmente todas las poesías se parecen, tienen un formato más o menos similar, las voces sin embargo son distintas y llegan a ser únicas sólo cuando alguna de ellas se convierte en el alimento destinado a robustecer la fortaleza personal del lector.
Tras haber asimilado la lección de la poesía natural, madurada ya en condición de entrañable experiencia propia, la escritura de Delgado avanza rectamente hacia su presa; asombra en el remate de su busca el hecho de que la forma bilobulada de la hoja del ginkgo acabe por cristalizar a la perfección en un pareado de alejandrinos bimembres de Rubén Darío. Transcribo el pasaje: “Esta tarea [coleccionar hojas] depositaba, si se quiere, una confianza ciega en ese tiempo cargado de futuro ―digámoslo así: entre la espera y la esperanza― invisible a la percepción, en que las cosas entregan un buen día, el menos pensado, o todos los días en su sucesión, su más bien rara verdad. Pero confiaba en que él mismo, su experiencia poética, tensada en el espacio y el tiempo, su arte pulido en la intemperie e incluso la desesperación, labraría el poema en el cual esa verdad habría de resplandecer para siempre. Podía llevarle una vida comprobar lo que el Centauro rubendariano había planteado cien años atrás, de manera tan simple en áureos alejandrinos: «cada hoja de cada árbol canta un propio cantar / y hay un alma en cada una de las gotas del mar»”.
Al tornarse íntima la naturaleza del parque, deja de constituir una “porción de terreno considerada en su aspecto artístico” (definición de paisaje según el diccionario), para convertirse en el lugar donde se sitúa el encuentro entre materia y sentimiento, algo que trasciende ampliamente la descripción. No es el sorprendente ensamble de los diferentes elementos que componen un cuadro natural lo que hace que el ojo se detenga en la naturaleza, sino la recóndita vida que late detrás de sus deslumbrantes metamorfosis, y que se trasluce en las periódicas alteraciones estacionales, esos cambios que hacen variar las apariencias pasando del verde tierno al oro puro, y de ese estado a la desnudez total. La distancia que media entre la descripción y la sugerencia podemos captarla ejemplarmente en la pregunta con que se cierra el poema de Goethe, apelando al secreto que para él encierra la hoja bilobulada del ginkgo: “¿no sientes acaso, querida amiga, no lees en mi canto, que soy uno y sin embargo somos dos?”. La descripción trabaja con el ojo en la superficie; la sugerencia, por el contrario, hace que la visión se abisme en la profundidad del sentimiento, acrecienta la existencia, le otorga valor y sentido a esa sustancia escurridiza que llamamos poesía.
***********
EL BRILLO Y LA CANCIÓN DEL BRILLO
[Sobre Como la noche adentro de los ojos (Bajo la luna, 2022) de Daniel Lipara]
por Sonia Scarabelli
Mi primer encuentro con los poemas de Como la noche adentro de los ojos, de Daniel Lipara, fue a través del oído. Leídos en voz alta por su autor con un tono que resultaba a la vez pausado y severo, me causaron una impresión inmediata. Si tuviera que ponerla en palabras, se las pediría prestadas a él: “Este es el brillo y la canción del brillo” diría, hablando como para mí misma y para alguien más; posiblemente, otras lectoras y lectores presentes y futuros que una desea para este libro. En el brillo está comprendido, por supuesto, cierto modo de la luz que no es completamente revelador ni encubridor, que esplende bajo la forma de una visibilidad por momentos rotunda y por momentos fugitiva –“es algo hermoso es algo aterrador” –.
En su corriente –porque las partes del poema se sienten como capturas de una corriente que circula a ritmos de intensidad variable, a la vez regular e impredecible–, las imágenes sugieren que la materia de la experiencia puede recuperarse como una profusión encadenada, sensible, tumultuosa, que alterna entre lo exterior y lo interno, y que desborda, trasvasa las fronteras naturales; las torna imprecisas, las unifica en una espiral de transmutaciones más de una vez empardadas con la muerte: “La punta se mete en la boca le astilla los dientes rompe la mandíbula sale por el mentón como un anzuelo. Muere como hojas como cierva como álamo como cabra como arbusto como liebre como espigas como vaca como fresno. Se lo comen los perros y los pájaros. Los peces le sorben la grasa las anguilas le muerden los riñones. Un vacío lo traga”.
El poema es una ola, está preñado de una fuerza que puede ser liberadora y devastadora al mismo tiempo. “Una ola me va arrastrar con fuerza. Está colgada al fondo de la calle hinchándose. La soñé muchas veces, es inútil correr”. Pero lo que se condensa en esa ola no es nada más una visión; es también un ritmo, un pulso, una manifestación de la palabra como medida, movimiento y energía. De las veinticuatro partes que integran este libro –en sintonía con el número de cantos de los dos grandes poemas homéricos, y especialmente Ilíada, matriz esta última de los símiles que reaparecen sin cesar en el poema de Lipara–, la parte diez traduce esa intensidad en la recuperación del símil como fuerza de doble dirección, que tensa la analogía y el contraste: “Una misma palabra es arrasar e iluminar; las crestas de espuma son remiendos; inexplicable significa divino, una terrible fuerza natural, un olor dulce. Me aferro a ese lugar. Hay campos labrados y huertos frutales y gansos mojándose en el río; un olivo estallado de flores; un leñador comiendo entre los árboles. Quiero quedarme ahí. El viento derriba el olivo, las llamas se tragan el bosque, el halcón mata a los pajaritos”.
La voz quiere quedarse, anclar la mirada sobre el flanco rotundo de la imagen, diferir su partida; pero en una poética de la fuerza, tentar la duración es imposible: la fuerza es toda dinamismo, aparición y desaparición. Igual con Simoesio y su nombre de río: “Aparece de golpe y se pierde entre doscientos cuarenta muertos, pero su nombre de río sale de la boca. Hay esfuerzo, hay demora en la vida con sus padres, el matrimonio que no tuvo, la orilla en que nació. El poema trata de retenerlo un poco más. No puede. Ahora el río espumoso es agua quieta y su torso blando y húmedo, un tronco seco. Este es el brillo y la canción del brillo. La lanza de Áyax entró por el pezón y salió por el omóplato. La oscuridad se le metió en los ojos mientras corría”.
El símil es incapaz de estarse quieto, a él lo anima también esa energía que es puro ir y venir de una forma a la otra, vitalidad que desborda el corazón y atraviesa la gran deriva cósmica: “Su nombre es ménos, fuerza. La energía que enciende los miembros y calienta la sangre y mueve la vida alrededor. El impulso es un brillo extraordinario, a veces ciego. La fuerza puede ser una explosión vital. También ignora hace pedazos al que tiene enfrente. El viento empuja las piernas y arranca las hojas y aúlla en los oídos del agua. El incendio ilumina y arrasa el bosque está en mi pensamiento ahora”.
Ya sea fuerza o brillo, lo que se pone en juego allí es esa condición siempre esquiva a la que el deseo le reclama inútilmente fijación, continuidad, permanencia: “Si te hace bien metete ahí. El símil es recuerdo de lo que se pierde”. Figura de pensamiento, comparación que anuda la continuidad de los duelos: por la muerte del padre, de la madre, de la maestra poeta –la que enseña: “Andá, cómo decirte, subiendo hasta llegar a lo sagrado” –; por su “cosificación” –diría Weil citada por Lipara–, que el poema intenta conjurar al devolvernos a su presencia con un estremecimiento. Así, la mediación del “como” es un imperativo que reserva en su borde el pliegue de la diferencia, su “no todo”; sin ese relámpago que atraviesa la materia diversa en su entera extensión, no habría “crisis: distinguir, separar, seleccionar”. El símil ofrece, contrariamente a lo que podría pensarse, el envés revelador de una metamorfosis que resiste la pura semejanza; se tiende entonces como un puente cuyo extremo opuesto se pierde en una lejanía, y descubre el sentido como una operación de distancia; un ejercicio de traducción que intenta conducir a las palabras de un punto a otro de lo inasible, eso que apenas nombrado ya se está desprendiendo del nombre como una piel vieja, lo que apenas se toca y es –para el ojo, para el sentido–, a la vez, punzante y hueco –un brillo–.
Se ha dicho que los símiles de Ilíada, con sus referencias al presente cotidiano de la vida en las aldeas griegas del siglo VIII a.C. –un mundo agrícola y familiar muy distante del de las hazañas épicas–, contaban entre sus funciones la de acercar a ese presente un pasado legendario y remoto, y que con este recurso el poeta buscaba dirigirse a sus oyentes, crear una oportunidad de acceso a lo ignoto a través de lo conocido. Ese acceso se habría dado, sobre todo, bajo la forma de una intensidad perceptiva, de una visualidad alimentada con la fuerza del contraste, el resultado de un adentramiento que, en la materia poética de Como la noche…, se vuelve sobre los misterios próximos –los vínculos filiales, la muerte o el deseo amoroso, por nombrar algunos–.
Lo que nos depara la vividez, la evidencia, la enárgeia que alcanza el símil como experiencia se revela sin retorno; centelleo, desbordamiento, presencia que aturde hasta lo insoportable: “Demetrio elogia los símiles por su vivacidad. Llegás a oír el pico del granjero en la tierra mientras lleva el arroyo entre plantas y flores. El hilo de agua corre hasta dejarlo atrás él se queda mirando. Quiero mirar también pero es difícil. Siento más fuerte en los dedos lo que toco. Casi insoportable. El aliento cuelga a punto de romper en los pulmones. Aturde el corazón los ojos no estaban listos para esto. Dioses que vienen a la tierra no disfrazados sino como ellos mismos. Un sueño vívido donde te habla alguien amado. Un golpe de vida que deslumbra mueve y al mismo tiempo paraliza. Desborda. No sé qué hacer con tanto brillo es algo hermoso es algo aterrador. Como un roble golpeado por el rayo de dios alza los brazos negros. Aterrador para quien pasa caminando oler ese olor a azufre ver los campos centellear adelante. Ya no puede volver”.
El símil trae aparejado un juego de agrupamientos que hace participar a distintos elementos naturales como investiduras de la fuerza, como un modo de –parafraseando a Flannery O’Connor– arraigar lo que resulta invisible a simple vista en lo concreto: los ríos, los mares, los vientos, el fuego, pero también los animales, los insectos, los árboles, las personas mismas son convertidas en “fuerza natural”: “La fuerza entra y sale de sus órganos, las rodillas y los brazos; arde en el estómago. La cabeza está en llamas, los ojos queman, resplandece el pecho. El yo es un espacio abierto y ocupado por fuerzas exteriores. Veo casas y bosques arrasados por el fuego y los ríos. El mismo impulso ciego transforma a las personas en fuerza natural, en un desastre. Animales espantados, un olivo desplomándose en el monte, las espigas de trigo y las abejas. Olas enormes que cuelgan sin saber dónde caer hasta que llega el viento”.
Allí está otra vez aquella ola que, al precipitarse del sueño al poema, empuja el límite de lo real, lo ensancha, reúne lo material con lo inmaterial. Tras diluirse el sentido de la cronología, adelgazada su barrera precaria por el poder del brillo, el tiempo se vuelve poroso: deja pasar recuerdos y presencias; la nekyia del poema homérico y la de la invocación onírica de Como la noche… se conectan en un movimiento abierto, de parábola: es el doble retorno de la madre, su cuerpo como cáscara y sus ojos –¿brillo de la mirada que sí habla?– como los que son capaces de decir lo que la voz no puede; los muertos que nos hablan hacen del tiempo otra cosa, algo que va más allá de la mera sucesión: “Sé que es un sueño está sentada contra la pared. Ulises llega al río océano desembarca en el campo de asfódelos junto a la tierra de los sueños sacrifica unas vacas. Mamá está sentada contra la pared los ojos vívidos como si fuera cierto. […] No puede hablar se tensa alrededor el aire. Anticlea la madre de Ulises no lo mira los nervios no sostienen la carne el fuego deshizo los tendones la vida escapó de los huesos. El cuerpo de mi madre es cáscara los ojos dicen algo que la voz no puede. Toma sangre el calor de la sangre levanta vapor el vapor se hace aliento se hace voz reconoce a su hijo. Con una pierna doblada sobre otra no se mueve. Él intenta abrazarla ella se escapa como un sueño una sombra. Los ojos miran dicen estoy acá sé quién sos”.
Quizás de eso se haya tratado desde su mismo inicio, de evidenciar al tiempo como aquella energía insondable que ya en la primera parte de Como la noche… ha reunido al hermano y a la hermana en la cima de un cerro para celebrar un ritual, el de esparcir las cenizas del padre que “la fuerza del viento se lleva”, como antes se llevó a la madre. Es de este modo que el poema sale, una vez más, al encuentro de ese momento definitivo en que “la vida se siente radiante y ligera, efímera e irreversible”, mientras, perdidas en el rumor, “generaciones pasan como hojas que encienden sus llamas verdes y se apagan hojas sobre hojas. Kléos, el brillo y la canción del brillo”.
***********
SOBRE YO ERA UN CUADRO (BAJO LA LUNA, 2022) DE HORACIO ZABALJÁUREGUI
Por Leandro Llull
Cuando oímos la voz de Yo era un cuadro, nos sentimos un explorador internado en un pantano. Cubiertos por la niebla, hacemos pie en el fango de lo vivido –tan distinto al barro de la Historia– y avanzamos. Pero el pasado no es ni abordado ni avistado, sino que lo percibimos en destellos; no hay un bloque cronológico ni secuencias, tampoco un volumen continuo: la experiencia militante –aquella vida penetrada por la radiación de la época– no puede ser seccionada y ofrecida en estado puro, va entremezclada al resto de oscuridad que carga el cuerpo que la aloja.
De principio a fin, un ritmo. La ansiedad susurrada de la voz, disparada en cada tecla de la mente. Sintaxis breve y versos como contraseñas; pequeños mote de passe de la memoria a la conciencia. Pero no hablamos de un sujeto sólido, que estructura su recuerdo. Su presencia refleja la ceguera de aquello que recorre, la explotación al tanteo: “Un pliegue, un surco, una muesca / un pliegue, un ala, un pliegue”. Lo que ocurre, ocurre en el poema y en ninguna otra parte. Es lo que filtra la fisura del regreso.
Pero quien vuelve al poema no es el que vivió, sino lo vivido. La voz no va hacia atrás, el fondo asciende a la superficie. Percepción sin dominancias del yo, sin exámenes, sin especulaciones, sin capacidad de ponderación alguna. Latigazos que azotan la frente del que, cincuenta años después, en las orillas de la costa uruguaya, se arma de valor y suelta la sonda a la deriva, para que la memoria descargue sus espasmos.
De estos golpes, se extraerán las huellas del dolor y de la gloria, del amor y el odio, la pasión, la ternura, la inocencia y el deseo alienante. Hasta dar con el límite: la forma del poema. Una metralla de imágenes hasta la saturación, sí. Una saturación que surge de la exposición de la luz ante los metales del verso, también. Pero un estilo que en su aprehensión compulsiva fideliza el acontecimiento, la fiebre de la era.
Este no es un libro acerca del desencanto, y mucho menos, celebratorio. Es una obra que testifica la comunicación indescifrable entre lo que fue y lo que es. La implicancia de un mundo en otro mundo, de un plano en otro plano. El haz de la existencia contemplado en sus giros, a velocidad. El sueño de una humanidad justa («la idea, el cristal de la idea / del día milenario, de la tierra sin clases») que moldeó la carne y se cobró el precio con vértigo, miedo, tortura. «Vivir para contarlo» conforma un sintagma que no revela orgullo.
Por eso, en medio del pantano y cubierta por la niebla, la voz susurra. Está oyendo lo que no ve. Articula ramalazos en líneas negras. Por momentos escucha hablar a aquel que dice: “ese ángel es terrible, / va en la cola del cometa / saca astillas / destella en el peligro / no sabe envejecer». Después vuelve el silencio, «el mismo color en las caras del cubo”. De un instante a otro, si el que murmura abre los ojos, podría darse cuenta de que ahora se encuentra en otro país, frente “al río del comienzo”, asombrado en la vejez.
Este no es un libro histórico, tampoco biográfico. Contiene un laberinto, un viaje, un sueño de doble fondo, como en los cuentos de las Mil y una noches. Detenta lo retornado en el peso justo del poema, esa forma que permite acceder a una verdad –ni asertiva ni verosímil– como reflectores que “barren la noche, / rastrean la materia flagrante / etérea, velada”. Clarifica las regiones remotas de quien alguna vez sintió estallar por los aires la promesa de un cielo terrestre y al que aún hoy le trepa la vibración por las piernas.
Por último, este no es un libro de recuerdos, sino un libro sobre la memoria (“sobre” en tanto preposición, ya que está escrito en ella, en su superficie y atravesándola, no en un “acerca”). Sacude como consigna su propia lírica.