Con materiales que van de la mitología a la cultura popular, los nueve ensayos del libro El sacrificio de Narciso, (Hecho atómico, Buenos Aires 2018), trazan un recorrido por el universo de los afectos donde el deseo, la envidia, el odio y la piedad ejercen su poder. Tras su reciente reedición y publicación en Madrid por la editorial Punto de Vista, compartimos uno de los textos que lo integran: “Envidia y Venganza” de Florencia Abadi.
El ensayo presenta la figura de Narciso como el principal enemigo de Eros, el deseo. Narciso no se ama a sí mismo, sino que se enamora de su imagen y se suicida en el intento de abrazarla. Le entrega así nada menos que su vida. Lejos del amor propio, Narciso es, en el fondo, una figura sacrificial: sacrifica su vida a su imagen. Se discute así la definición freudiana del narcisismo como “el complemento libidinoso del egoísmo”. El narcisista, se afirma aquí, está lejos de ser un egoísta: si el egoísta es aquel que se prioriza a sí mismo por sobre los demás, el narcisista se posterga a sí mismo para ser amado por el otro. En definitiva, para sostener una imagen que supone condición del amor del otro.
ENVIDIA Y VENGANZA
por Florencia Abadi[1]
Aunque los dioses del Olimpo no puedan siquiera mirarla y la hayan condenado al ostracismo, Envidia también es una divinidad. Ovidio la representó de un modo enfáticamente espantoso: sucia de putrefacción, con el cuerpo demacrado y el rostro pálido, bizca, los dientes mugrientos, el pecho verdoso; se alimenta de carne de víbora para acrecentar su veneno, que empapa su lengua, y gime sufriente ante cada virtud y alegría que ve; su hogar está oculto en un triste y profundo valle, adonde no llega el sol ni el viento y en el que impera un frío letal; no duerme porque siempre está ansiosa, y se consume; contamina con su aliento los pueblos y ciudades por los que pasa, marchita las plantas y arrasa los campos floridos. Ninguna figura de las Metamorfosis es ni se transforma en algo tan horripilante.
Envidia es la versión romana de Némesis, diosa griega de la venganza. El desplazamiento revela una interiorización: si tanto la venganza como la envidia anhelan destruir el objeto de sus desvelos, el vengativo lo actúa en el mundo externo –se da el gusto–, mientras que el envidioso se envenena, metáfora de lo oculto de su padecimiento, se carcome y se pone verde. La envidia pertenece al orden de lo inconfesable. Puede llevar adelante su deseo de destruir (sobre todo a través de la blasfemia), pero tal acto no la define. Lo propio de la envidia es, en cambio, la impotencia para la acción, la impotencia para realizar su deseo. La venganza restablece y repone el equilibrio de la justicia (Némesis tenía entre sus atributos la balanza y la espada); la envidia es un desequilibrio en sí misma, ligado a la insaciabilidad. La venganza es el placer de los dioses –por lo deliciosa, pero sobre todo por lo infrecuente que resulta tener la oportunidad de llevarla a cabo–; la envidia, un pesar que los dioses han desterrado y al que recurren nada más cuando quieren llevar a cabo una venganza. (En las Metamorfosis, Envidia aparece cuando Minerva desea vengarse de Aglauro; cumple las órdenes de la diosa guerrera inyectando en el pecho de Aglauro una peste maléfica por la cual comienza a envidiar el afortunado matrimonio de su hermana con el dios Mercurio.)
Sin embargo, en la medida en que la venganza fracasa, la envidia revela su función respecto del deseo. Esto puede verse con claridad en la historia de Cupido (Eros) y Psique. Venus envidia a Psique, una joven tan bella que los hombres la adoran como a la misma diosa de la belleza (es decir que le ha robado su lugar). Para vengarse, pide a su hijo que la enamore de alguien deleznable, pero esa envidia de Venus incita el deseo de Cupido, que se enamora él mismo de Psique. Apuleyo hace decir a la diosa: “de lo que más tengo enojo en este asunto es que yo fui la celestina, porque yo misma le mostré y enseñé a aquella doncella”. Eso la indigna más que el fracaso de la venganza. Se trata de la envidia abriendo el juego del deseo. Venus cumple aquí el papel mediador en la economía del triángulo girardiano: Girard enseña que el deseo surge a partir de un modelo que indica el objeto a desear; el Quijote desea a través de Amadís, Madame Bovary tiene por modelo a las heroínas románticas, etc. Eros es envidioso; Apuleyo describe a Cupido “venenoso como la serpiente”.
La mirada bizca de la Envidia es el soporte de la triangulación que exige el deseo para circular (tan bien lo comprende la histeria). Pero el estrabismo introduce también la insaciabilidad. El carácter defectuoso de la visión envidiosa se constata en que idealiza (“magnifica”, dice Ovidio) y hasta delira, ya que supone en el otro un goce imaginado por ella, se crea a sí misma la fantasía de que el otro ha encontrado su objeto adecuado –lo que se envidia es ese goce, no el objeto (Lacan). La envidia es la marca de la diferencia que hace creer que alguien tiene lo que otro no tiene. Esa diferencia le otorga al envidiado la posesión de lo absoluto. Se envidia para creer que existe ese absoluto, que el deseo puede satisfacerse plenamente. La envidia sostiene la ilusión, protege al deseo velando el carácter constitutivo de su falta. Y si bien cumple esta imprescindible función, no sabe devenir ella misma deseo. Consiste, más bien, en un despertar tardío del deseo, que al aparecer lo hace ya frustrado, ya impotente (presume que el otro le ha robado su deseo, pero en realidad su deseo aparece recién cuando el otro se lo roba). La envidia muestra el objeto de deseo al otro, pero para el envidioso solo queda el de destruir o robar aquello que si el otro tiene (y no se lo convencerá de otra cosa) está ya perdido para él.
La invidia pertenece por definición a la esfera de lo visual, está íntimamente ligada al ojo, y al mal de ojo. En el purgatorio de Dante el castigo para los envidiosos es la ceguera. Erwin Panofsky ha mostrado que Eros se representa como ciego en gran parte de la tradición iconográfica occidental. Ceguera o estrabismo, no hay sujeto con vista de lince.
II
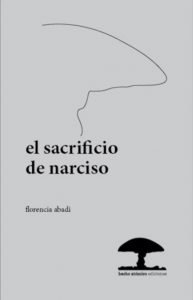
“Espejito, espejito en mi habitación, ¿quién es la más bella de esta región?”, pregunta la malvada reina del cuento de Blancanieves. Y el espejo mágico siempre, cada vez, le dice que ella es la más hermosa. Nunca, jamás, varía la respuesta. Hasta que un día lo hace: la más bella es ahora Blancanieves, que ha cumplido dieciséis años. Un lugar estable se ve amenazado, tambalea. Algo que “era de ella” le es quitado. Para que haya envidia, es requisito la posibilidad de esta sustitución imaginaria, por eso la envidia se da entre semejantes. En contraste con la venganza, la íntima lógica vengativa-justiciera de la envidia se hace lugar mediante la idea del propio merecimiento y el no merecimiento del otro. La admiración, en cambio, funciona como antídoto contra la envidia, en la medida en que introduce la idea del merecimiento del otro. La enemiga de Némesis no es otra que Fortuna: la justicia odia la suerte, el azar, el don que desequilibra la balanza meritocrática.
En el mundo imaginario-especular de la envidia, solo hay un lugar. “Es necesario que ella muera aunque me cueste mi propia vida”, gime sufriente la reina. Cuatro veces intenta matar a Blancanieves, y todas las veces fracasa. Este fracaso es la cifra de la impotencia propia de la envidia, el signo visible de la imposibilidad de realización de su deseo. Como la mirada de Medusa, la envidia paraliza, petrifica, pero no mata. Paraliza al que está poseído por la envidia, y por contagio, al envidiado, mediante el mal de ojo. Blancanieves no muere, queda paralizada. Y los enanos deben reanimarla laboriosamente de cada envenenamiento envidioso. Hacia el final del cuento, en cambio, Blancanieves y el príncipe se vengan de la reina exitosamente: en su fiesta de casamiento, le colocan unos zapatos de hierro caliente, con los que la obligan a bailar hasta caer muerta.
La leyenda ha sido generalmente narrada de tal modo que parece haber una enorme distancia entre la casa en el bosque donde se esconde Blancanieves (después del primer intento de homicidio) y el castillo de la reina. Esa lejanía encubre la gran proximidad entre las dos. Suele pasarse por alto que la reina del espejo es nada menos que la madrastra de Blancanieves, es decir, quien ocupa el lugar de su madre. La madre natural de Blancanieves aparece al comienzo del relato, caracterizada como una reina que anhela fuertemente una hija blanca como la nieve; pero al nacer esta, ella muere. Aquello que el inconsciente colectivo no tolera y disfraza es la envidia de la madre, una envidia de la belleza, de lo que atrapa la mirada, pero sobre todo de la juventud. (Venus increpa a Cupido: “¿presumes que tú solo eres engendrado para los amores, y que yo, por ser ya mujer de edad, no podré parir otro Cupido?”. Luego, cuando Psique se embaraza, se lamenta de que la llamarán abuela.)
En Envidia y gratitud, probablemente el libro más relevante sobre la envidia en el ámbito del psicoanálisis, Melanie Klein cuenta otro curioso mito: la envidia nace de la relación más temprana con el pecho materno; cuando este se demora o no está, aparece en el bebé la idea de un pecho mezquino, que “retiene la gratificación”, y entonces surgen los impulsos envidiosos y destructivos. En contraste con la gratitud, que supone que uno ha recibido, la envidia recela que del placer no le ha tocado nada. La envidia es concebida aquí como una pasión primaria, a diferencia de los celos que son edípicos y posteriores. Mientras Klein indica la envidia del niño respecto del pecho materno como un momento que precede incluso a aquel en que la madre se constituye como madre, los cuentos de hadas actualizan el conflicto desde la perspectiva de esta. La figura materna –que como se sigue de lo dicho no coincide por necesidad con la madre de carne y hueso– representa el amor en su sentido no erótico: el cuidado, la protección, la nutrición, el apego; y la envidia, como sostiene Klein, “socava el amor”. Madre amorosa y envidia tienen que estar separadas. Esto separa, naturalmente, a la madre del deseo (o amor erótico). Aunque duela admitirlo, el deseo y el amor funcionan con lógicas contrapuestas (Carlos Quiroga). Si el amor es protector, el deseo en cambio está determinado por la rivalidad. No hay ninguna manera de que la rivalidad y el cuidado armonicen. Cupido tuvo, necesariamente, que traicionar a su madre.
***********
ADDENDA, DOS POEMAS: METAMORFOSIS Y PURGATORIO
I. OVIDIO, DE LIBRO I DE LA METAMORFOSIS, VERSOS 760 A 875.
(Las metamorfosis, trad. de E. Rollié, Buenos Aires, Losada, 2012, pp. 110-115).
(…)
Al punto se dirigió a la morada, sucia con negra sangre,
de la Envidia. Su hogar está oculto en un profundo valle, lejos del sol,
fuera del camino de todos los vientos, triste y rodeado
por tumefacto frío, donde siempre faltará el fuego
y abundará siempre la oscuridad. Cuando llegó hasta allí
la doncella fuerte, y temible en la guerra,
se detuvo ante la casa (pues no tenía derecho a entrar en ella)
y golpeó la puerta con la punta de su lanza.
Se abrió aquella con los golpes, y vio adentro a la Envidia
comiendo carne de víbora para acrecentar su veneno
y, al verla, apartó los ojos; pero ella
se levantó lentamente del suelo y dejó la carne
medio devorada de las serpientes, y avanzó con indolentes pasos.
Cuando vio a la diosa, atractiva por su belleza y por sus armas,
dio un gemido, y, al suspirar, atrajo su mirada:
pálido era su rostro; todo su cuerpo estaba demacrado;
su mirada no iba nunca en línea recta; sus dientes tenían manchas
de suciedad y su pecho era verdoso por la hiel, tenía la lengua
empapada de veneno. No conocía la risa, salvo cuando
veía a alguien atormentado por el dolor.
Agitada siempre por un desvelo afanoso, del sueño
no disfrutaba, sino que miraba con desagrado los logros de los hombres,
y al verlos, se consumía. Mordía y al mismo tiempo era mordida,
y ahí estaba su tortura. Aunque la odiaba, la tritonia Minerva,
le dirigió este breve discurso: “Es necesario
que envenenes con tu putrefacción a una de las hijas de Cécrope.
Se trata de Aglauro”. Y, sin decir más,
apretó su lanza, golpeó la tierra con ella, y partió.
La Envidia dirigió una oblicua mirada a la diosa que huía
y algo murmuró, sufriendo por el futuro éxito de Minerva.
Tomó entonces su báculo, cubierto enteramente por cadenas
llenas de espinas, y, oculta entre negras nubes,
por todos los lugares que atravesaba Iba arrasando campos floridos,
y marchito plantas y arrancó somníferas amapolas
y con su aliento contaminó pueblos y ciudades y casas.
Y, finalmente, avistó la ciudad de la de la tritonia,
glorificad a por el ingenio, la riqueza y los pacíficos festejos
y apenas pudo contener las lágrimas, porque no veía nada
digno de lágrimas. Pero cuando se acercó al lecho de la hija de Cécrope,
cumplió sus órdenes y la tocó en el pecho con su mano
sucia de herrumbre, y llenó su corazón de anzuelos espinosos
y le inyectó una peste maléfica, y por sus pulmones y sus huesos
esparció un veneno negro como la pez.
Y para que las causas de su mal no se diluyeran
en escenario demasiado grande, le puso ante los ojos a su hermana
y su afortunado matrimonio y la bella imagen del dios,
y todo lo magnificaba. Aguijoneada portales cosas,
la hija de Cécrope fue roída por un dolor oculto, y, tan ansiosa durante la noche
como durante el día, gemía y se consumía miserablemente,
desintegrándose con lentitud como el hielo que se derrite bajo un sol indeciso,
y no ardilla con mayor suavidad por la dicha de la afortunada Herse
que cuando el fuego es puesto debajo de hierbas espinosas
que no dan llamas y se van quemando en una blanda tibieza.
Muchas veces quiso morir para no ver todo eso, y muchas otras
quiso contárselo a su rígido padre como si fuera un crimen.
Hasta que, finalmente, se sentó en el umbral para impedirle el paso
al dios que llegaba. Y aunque éste le dirigió palabras dulces
y tiernas, y le rogó, ella le dijo: “Basta ya; sólo después de haberte echado
de aquí me moveré”. Y el Cilenio la responde, en seguida:
“Cumplamos, pues, con este acuerdo”; y, con su divina vara,
abre las puertas. pero cuando ella quiere estirar los miembros,
que, por estar sentada, tenía flexionados,
no puede moverlos por una pesada torpeza:
porfía ella por enderezar su cuerpo y levantarse,
pero se le endurece la articulación de las rodillas, y el frío
se desliza por sus uñas, y las venas palidecen, vaciadas de sangre,
y, como suele tratar un cáncer maléfico e incurable,
sumando las partes sanas a las corrompidas,
así, una helada de muerte avanza lentamente por su pecho
cerrando las los pasajes de la respiración y de la vida.
No intento hablar, y, si lo hubiese intentado, la voz
no habría podido abrirse paso: su cuello era ya de piedra
y su boca se había endurecido; quedó sentada y pálida como una estatua;
pero la piedra no era blanca, sino que su mente le había ensuciado.
II. DANTE ALIGHIERI, CANTO XIII DEL PURGATORIO, VERSOS 52-154.
(Comedia, traducción de José María Micó; Acantilado, 2018)
(…)
No creo que en el mundo exista un hombre
tan insensible que no siente pena
y compasión de lo que vi después,
pues cuando me acerqué junto a ellas tanto
que vi con claridad sus movimientos,
el dolor que sentí se vertió en lágrimas.
Cubiertos con un vil cilicio, unos
en los hombros de otros se apoyaban
y la pared lo sostenía todos.
Eran como los ciegos pordioseros
que mendigan en tiempo indulgencia
y apoyan la cabeza unos en otros
para mover la compasión ajena
no sólo con el son de las palabras,
sino con la visión, que más perturba.
Y como a ellos no les llega el sol,
así a estas sombras de las que ahora hablo
no los quiere alcanzar la luz del cielo,
porque tienen cocidos con alambre
los párpados, igual que suele hacerse
con el rebelde e inquieto gavilán.
Pensé, mientras andaba, que podía
ser una ofensa el verlos sin ser vistos,
y me volví hacia el sabio consejero;
él, buen entendedor de mi silencio,
sin esperar a mi pregunta, dijo:
“Háblales, pero se conciso y claro”.
Virgilio iba a mi izquierda, por el lado
exterior, el más próximo al abismo,
porque no había protección alguna;
al otro lado, las devotas almas
lloraban a través de las horribles
costuras empapando sus mejillas.
Me volví a ellas y les dije: “Oh, gentes
deseosas de ver la luz suprema,
única aspiración de vuestro anhelo,
que la gracia os diluya la impureza
de la conciencia y que muy pronto el río
de la memoria vuelva a fluir por ella;
os agradecería que me digáis,
si hay un alma italiana entre vosotras,
pues tal vez le hará bien que yo lo sepa”.
“Oh, hermano, toda alma es ciudadana
de una sola ciudad, tú decir quieres
si hay alguna que fue en Italia errante’.
Me pareció escuchar esta respuesta
un poco más allá de dónde estaba
y avance un poco para que me oyera.
Vi entre las sombras una que tenía
aspecto de esperar. ¿Cómo lo supe?:
levantaba el mentón, igual que un ciego.
“Alma que pugnas por subir”, le dije,
“si eres tú quien ha hablado, identifícate
por tu nombre y lugar de nacimiento”.
Respondió: Fui de Siena, y junto a estos
remiendo aquí mi mala vida y ruego
con lágrimas a Aquel que se nos muestre.
No fui sabia, aunque Sapia me llamaron;
me complacá a más el mal ajeno
que mi propia ventura, y no te creas
que te estoy engañando: si me escuchas,
sabrás si fui tan necia como digo
cuando al fin de mi vida me acercaba.
Estaban mis paisanos y guerreando
cerca de Colle con sus enemigos
y yo le rogué a Dios lo que al fin quiso.
Fueron vencidos, y su amarga fuga,
al ver el modo en que los alcanzaban,
gocé de una alegría inusitada,
alcé mi osado rostro al cielo y dije
a Dios: “¡Ya no te temo!’, como hizo
el mirlo en un instante de bonanza.
En el extremo de mi vida quise
con Dios pacificarme, mas no habría
rebajado mi mal con penitencia,
si el buen Pier Pettinaio no se hubiera
acordado de mí en sus oraciones,
pues se apiadó de mí. Mas tú, ¿quién eres
que vienes preguntando por nosotros
y parece que tienes libres párpados,
ves y hablas al tiempo que respiras?”.
Dije: “También me conocerán los ojos,
pero por poco tiempo, pues la ofensa
por pecado de envidia no fue mucha.”
Mayor ha sido el miedo que me ha dado
el tormento anterior, y me parece
que ya siento en los hombros esa carga”
Ella continuó: “¿Quién te ha subido,
con nosotros aquí sí volver crees?”
“Este que está a mi lado y calla”, dije.
Yo estoy vivo y, si quieres, alma electa,
que alguien medie por ti, puedes pedírmelo
y allí daré algún paso. Ella me dijo:
“Es tan extraordinario lo que escucho,
que esa es la prueba de que Dios te ama:
me puedes ayudar con tus plegarias.
Y yo te ruego, por lo que más quieras,
que si pisas de nuevo la Toscana
restituya mi fama entre los míos.
Los hallaras entre la gente necia
que pierde la esperanza Talamone
aún más en vano que buscando el Diana
pero más perderán sus almirantes”.
[1] Florencia Abadi es Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y docente de Estética (Departamentos de Filosofía y de Artes, UBA). Ha publicado Conocimiento y redención en la filosofía de Walter Benjamin (Miño y Dávila, 2014), El sacrificio de Narciso (Hecho atómico, 2018; Punta de vista, 2020) y los libros de poesía Malauz (Persé, 2001), Otro jardín (Bajo la luna, 2009) y Corinne (Alción, 2014).






