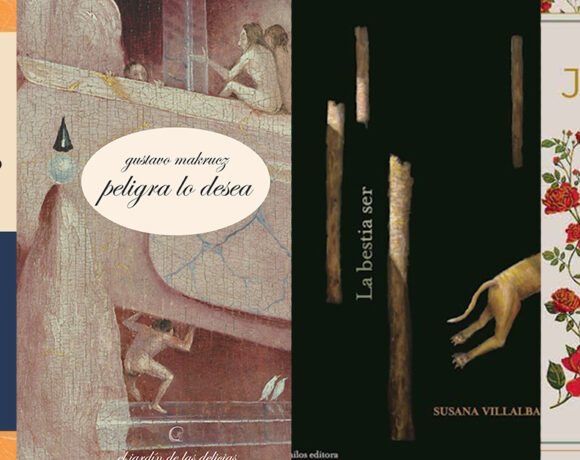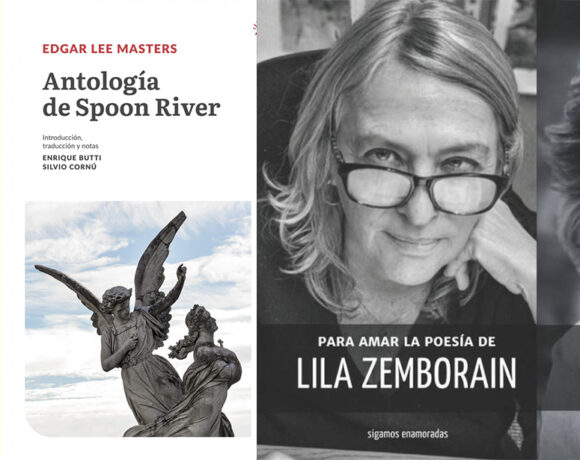PODEMOS LLAMARLO GRACIA
por Elisa Molina
[Sobre Haré de mi silencio mi corona (Leviatán, 2013) de Inés Araoz]
“La que escribe soy yo, no hay duda. Lo escrito, sin embargo, está vaciado de mí. ¿Acaso, para amar, no es necesario vaciarse el corazón?” (I. A.)
“El mundo para mí es decirlo”. Primer verso del primer poema del libro de Inés Araoz (Haré del silencio mi corona, Leviatán, Bs. As., 2013), que aunque lleva ya seis años editado, ha llegado a mi casa hace unos días desde Salta. Lo iba a guardar y lo volví a abrir. “Este libro es otra cosa distintas que el de hace unos días”, pensé. Pensé que uno no es igualmente receptivo en todo momento, porque ahora los poemas me parecían muchísimo más hondos que antes. Como cuando escribimos, es decir, cuando frente a una resbaladiza intuición, tendemos una red que hemos hecho de nuestra propia capacidad de atención, de nuestro propio estado de disponibilidad o de abandono y a veces capta algo y a veces menos. Me di cuenta de que era el momento de volver a este libro porque leí la breve prosa poética “Notas”, como si nunca lo hubiera hecho y como si se desplegara recién ahora plenamente a mi comprensión. “Notas” dice:

-Hay un virtuosismo en la naturaleza, en la matemática, en la música, cuya falta nos lleva a pensar que el lenguaje pueda llegar a ser un obstáculo para la comunicación, o que la notación musical pueda oficiar de interferencia en relación al sonido, a la música. En base a este hecho es posible juzgar una obra en tanto obra de arte. Eso que llamo virtuosismo –no puedo afirmar que sea equivalente a la porción áurea aunque tampoco negarlo- es lo que provoca los encuentros, las conmociones, los milagros, el amor.
A ese virtuosismo también podemos llamarlo GRACIA. Puntos mágicos de la vida.
El pequeño párrafo se refiere a varios lenguajes, pero no al poético –que es el que verdaderamente constituye el objeto de la reflexión, según creo en la oblicua estrategia verbal de Inés. Utiliza un término propio de la interpretación musical, “virtuosismo”, que no siempre porta en sí una valoración positiva. Aquí sí. Se propone un “virtuosismo” hasta de la naturaleza, es decir algo en gran medida presente e indefinible y no obstante ello, necesario de lograr o de que suceda (“podemos llamarlo GRACIA”) para poder “comunicar”. Pareciera ser que ese logro estaría a mitad de camino entre el encontrar y el producir. Noto también que en el lenguaje que ella emplea se vale de las resonancias que ciertos términos tienen por su proveniencia del campo de la estética (obvio en el caso de “virtuosismo” y “porción áurea”), y que en el conjunto se advierte una voluntad de comprender, asociada a definir el sentido del hecho poético.
Con esta presunción inicial, releo al azar otros fragmentos y poemas, y encuentro que felizmente hay más mucho más que una reflexión sobre el arte poética, aunque ella es como una nota persistente. Por ejemplo, ese primer poema que se llama “El canto del gallo” que instala un breve punto de equilibrio en la sucesión:
El mundo para mí es decirlo:
El gallo ha cantado
Dónde estaré yo una vez dicho
Dónde estará el gallo.
Nunca seré yo una vez dicho
Nunca será el gallo
Muchas son las motivaciones que pueden originar un poema. El asombro es una de ellas. Aquí lo peculiar es lo que causa esa pausa ante la realidad: que el mundo es lo que se logra decir y que al decirlo ese mundo cambia lo mismo que yo lírico, lo cual es una pobre síntesis del poema, pero vale, no obstante, como pie para ponderar lo que hace la autora cuando escribe poesía: detener(se), captar y… dejar ir. La sintaxis y la escansión es neta: una oración con sentido completo por cada verso; un detalle sonoro del mundo se convierte en el mundo y un trasfondo no dicho que es el cambio, una fluidez de la realidad en la que la poesía (por decirlo de algún modo, o el acto de hacer un poema, por decirlo de otro modo) aparece como las piedras que en la corriente de un río se eligen como soporte para atravesarlo.
Por ese filón entre la propia experiencia del mundo que quiere revelarse a otros y la búsqueda de su cariz peculiar, se desliza su poesía: “Una visión de ojo. Una sola (…) Era eso, de pequeña / Tal hondura (tal hondura) / Y el milagro rara vez / Verlo y decir árbol / Creado el árbol por mi voz… “ . Nuevamente aquí, aparece el tema del decir, o del acordar el decir con el instante de la visión particularísima. Por eso, muchos de estos poemas celebran lo singular, como “Floración de un cactus”:
Gota de silencio
Que miro, que miro
Y aún mis ojos no ven
Sino el color
La planicie del pétalo menor.
¡Cómo decir menor!
Es el día de su crecimiento
La hora justa de su vida
Lo sé, lo sé. ¡Oh!
Ser mis ojos la flor…
Esta escritura poética no obstante afincar en el asombro, no surge ingenua, espontáneamente sino que por el contrario, se recrea una especie de vacío atemporal que realza “lo mejor de la extrañeza” (son palabras de la autora), y el desafío es que eso permanezca como tal en la obra. Esa especie de halo impone también cierta distancia, ordena lentitud y la palabra se depura, como la experiencia misma de un estado poético que es el objeto del poema. Toda la poesía de Inés Aráoz me parece confrontada a un propósito asumido, que es el de ceñirse a lo estrictamente necesario: un procedimiento para el uso del lenguaje coherente con una especie de sentimiento del mundo y del oficio del poeta, afín al del monje mendicante o al voto de silencio (es probable que haya en ello alguna relación con el gusto de la autora por cierta literatura rusa y el cine de un Tarkovsky). Un estado poético de búsqueda, animado por una pasión interior que se hace respiración y cuerpo del lenguaje. El impulso ya está en sus anteriores poemarios. Lo leo en el epígrafe de Echazón y otros poemas (Nuevohacer, Bs As., 2008), que explica más que el extraño nombre del poemario: “Echazón: Término náutico. Acción y efecto de arrojar al agua la carga, parte de ella u otros objetos pesados de un buque, cuando es necesario aligerarlo, principalmente por causa de un temporal”.
“Las palabras quedan. No el lenguaje absurdo ni las experiencias ni lección alguna…” dice en alguna parte de su obra. “Belleza no de lo mucho ni de lo poco sino de lo justo, de lo necesario, de la vida”, dice en otro lado. Esta dirección nítida en su poesía, esta convicción y voluntad de genuina entrega a eso que se busca rinde sus frutos en la fresca, vívida y conmovedora intensidad de la pequeña prosa titulada “Abra”, dedicada a J.F:
Hablábamos de la montaña, de encuentros, de Mala-Mala en el valle de Tafí. Estábamos claro, para mí, que ascendíamos. Hacia el Este –decía Javier, y ya el ascenso se hacía sentir (yo jadeaba). Cuando finalmente llegué al abra –dijo Javier- un repentino aletazo de viento frío me azotó en la cara y en el pecho. Hube de agacharme para darle paso /también yo me agaché). Está bien, hermano –me dijo Javier que había pensado, está todo bien. Y el abra, ante él, fue ahora luz viva y vivo silencio.
***********
UN BELLO Y ANTIGUO LAMENTO
por Sonia Scarabelli
[Sobre El beso (Bajo la luna, 2018) de Yaki Setton]
El amante está solo y canta. La lengua en la que canta es secreta e íntima. Ahora mismo, está separado del mundo, en otra parte. Ahora mismo, el único hilo que lo sostiene es el que pasa por el aliento de la voz; un hilo delgado que cruza de la boca al oído que lo escucha desde su sueño remoto. Ese hilo está hecho de palabras. Las palabras que leo están quietas, pero van llevadas en un movimiento respiratorio. Su elocuencia es esa respiración de un aliento que escapa. Si el movimiento se detiene ahí, el amante está muerto; si el aliento vuelve al cuerpo, si las palabras vuelven al cuerpo, hallan el camino de regreso, el amante está vivo, se salva.
Entonces, él está afuera, expulsado del mundo. No puede hablar de otra cosa. Él se ve como Odiseo, atado al palo mayor. Pero es de su boca que sale el canto de las sirenas. “Y yo voy /de un lado al otro con mi / boca al viento”. Metido en ese viento, cavila fuera de toda ley. O, llevado por una sola ley, dice: “Sí, parece que no sucede nada, / que gana el vacío, lo lejano o / el paso del tiempo. Pero yo/ confío en mis sentidos.” En la desnuda transfiguración del amor, él se afirma: “yo confío en mis sentidos”.
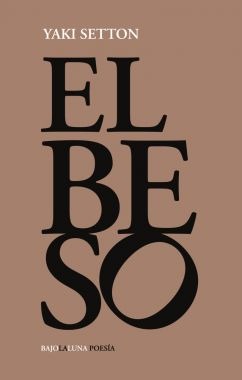
¿Qué ve un amante? ¿Qué oye? ¿Qué voz escucha? Solo él sabe. Porque por fuera “todo parece / común, humano, repetido / y sin embargo es extraña / esta embriaguez de la espera / del tejido que no cesa / y se vuelve por instantes / único, exacto, último”.
Sus ojos se han abierto, aun si con dolor. Y en un mundo descubre oculto otro; y encajado y desencajado entre los dos, siempre debe aceptar cierta carga de exilio. Pero su carencia es suntuosa; tiene algo de rey mendigo. “Soy el que sueña solo, el que habla / solo, el que llora solo, el que ama solo. / ¿Seguiré desde este mirador, bebiendo / la brisa por si ella trae tu antiguo perfume?”. Se trata de una pregunta y de un llamado que se hace siempre desde la orilla. Su destino son las aguas abiertas de lo que es sin centro; el moverse inmóvil, el torbellino de las paradojas. En esas aguas, se diría que el antiguo perfume se intensifica; viaja sobre ellas como llegado desde cierta zona de un pasado improbable con su edad de oro.
Entonces, el amante llama, pero ¿cómo? Aún no están preparados los desposorios; aún el gran cantar no se desata en la joya viva de los cuerpos. Sucederá más adelante, él será coronado. Pero sabe que el amor no habla cualquier lengua. Su estela de imposibilidad sobrevuela el idioma como una sombra delicada, translúcida; su lenguaje es el soplo, viento que remueve el polvo del desierto, hálito que entra al cuerpo por la boca de dios. A la llamada, el amor ofrece su rostro parlante y velado, que apenas si se deja rozar por el lenguaje. En la primera parte de El beso, el amante es quien oficia esa liturgia, ese ritual que convoca, simultáneamente, al lenguaje y al silencio. En ese entredós, la voz de la amada se vuelve materia sensorial que atraviesa los siglos “El tono / suena apropiado para una charla de café / pero es un bello y antiguo lamento/“.
Poco a poco, el cantar cobra forma. Tímidamente aparecen la paloma, la muralla, el jardín. El camino que siguen las palabras del amante, conducidas por la mensajera que vuela y vuela, es de aire y viento. Él es la paloma, él es también el mensajero del antiguo cantar, suya es la boca portadora para el poema que lo convierte en peregrino. Canta en el jardín, guía enredaderas, madreselvas y plantas a través de flotantes vergeles nocturnos, preso de la mayor desnudez, la del amor insomne. Y así, aunque él no lo diga abiertamente, su cuerpo prepara verdor, enredadera, hoja, signo para guiar al amor lejano.
Nombrado de esta manera, el jardín hace pensar en una carta de tarot, “El jardín / es quien domina en esta instancia / de tu velado silencio. Dibujan madreselvas / sus ramas y sus flores, sus hojas y sus plagas: / no sabemos, mi vida, cómo crecerán ni hacia dónde / subirán o girarán con su lenta marcha pero yo / con mis dedos las guío, trato de que me sigan…”
Pero la historia del amor es legendaria, y está llena de peligros. El amor es una fuerza mortal y el amante es pura finitud, tiempo que se fuga, palabras, carne temblorosa: “Mi voz / suena frágil, palpita; tiene/ su historia”. Esa fragilidad inaugurada en la primera parte, sigue al rey hasta los aposentos, se prolonga en el rostro de la amada surcado de bellas arrugas, hechas como por agua.
Las dos formas mayores del amor, presencia y ausencia, y su forma tercera y secreta, la plenamente inaccesible para otros que no sean los amantes mismos, se revelan como las que transfiguran la apariencia cotidiana del mundo. El amor presente, además, transmuta los cuerpos en suaves contornos alados o felinos, con garras, dientes; hay curvas de garza, animales de la sutileza que van trocando pies en manos, en labios, en el reino de un sueño viviente: “Allí la visión es parte de la voluntad /que quiere mostrar y ve- lar porque no hay / manifestación del todo, solo un silencio / que no llamamos tristeza pero que expira / e inspira para volver y no volver”.
Esa distancia al objeto del amor, que siempre vuelve en El beso, y que es tan insalvable como necesaria, restituye al poeta su voz ancestral, la voz del cantar, allí donde amante y amada se reencuentran como amada y amado, en el mutuo reverso del deseo, en los cruces de vagas intuiciones: “¡Oh, divina amiga!, qué doloroso / reconocer tus miedos, escuchar en mis oídos / y no en mi boca mi propio deseo”.
El canto pasa entonces a la boca de la amada –porque es el cantar el que prepara el beso–, y se convierte en la forma tangible inmediata donde todo sentido ocurre como epifanía: “Pero el canto, tu melodía que sale lenta / suena, me envuelve. No sé tu idioma / aunque imagino / tus ojos oscuros bien abiertos, / y entonces te entiendo sin que salga / de tu boca ningún gesto, ningún sonido”.
Y de esa epifanía brota una palabra sanadora. El sagrado, el misterioso envés de toda desdicha: “La bondad del amor”: “a la distancia tu voz tranquila / con palabras de ánimo y sin cálculo”. Porque también eso hace el amor en presencia: recorre las palabras de nombrar el cuerpo que irradia el misterio de una confianza y un encuentro: los labios que se tocan “y sin ningún / recelo se quedan como besos / quietos”.
Los cambios de magnitud, el adensamiento y a la vez ligereza del cuerpo-alma, allí donde el tiempo marca la admonición de su lado irreversible –nuestra inagotable caducidad–, el poeta descansa abrazado por el retorno de un candor momentáneo. Una vez más el cantar –ese cantar antiguo, ese bello y antiguo lamento que reverbera en los poemas de Yaki Setton– repara la nostalgia de aquellas distantes fiestas unitivas, y trata de rebasar con su conjuro las barreras del tiempo y del espacio.
La forma del deseo tiene, así, la ubicuidad sedosa del aire, aliento –apenas un vapor, una tibieza exhalada– que enhebra las bodas misteriosas del cuerpo y de la voz, y enlaza los pronombres en las bocas de El beso. Se trata, claro, de la vida, porque: “Ahí, ¡en el aire / está el riesgo!”.