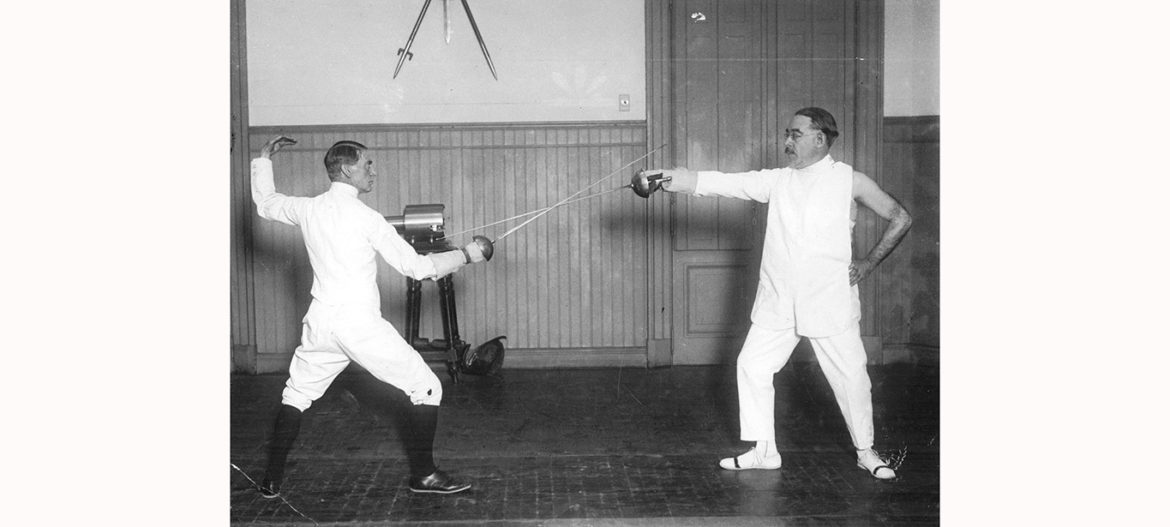por Juan Manuel Pérez
Desde hace tres años la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA lleva adelante un nuevo proyecto editorial que ya cuenta con más de diez títulos publicados. En muchos casos, se trata de libros en los que especialistas comparten distintos modos de aproximación a temas que son culturalmente centrales. Un buen ejemplo es el caso del valiosísimo Lugones: Diez poemas comentados (2017).

Para ofrecer una muestra, compartimos dos de los ensayos del libro con los poemas correspondientes: “La versión oficial”, donde Samuel Zaidman reflexiona sobre “La presa”, de Romance del Río seco y “La muchacha del tranvía suburbano” de Martín Greco, que analiza “Luna ciudadana”, de Lunario sentimental.
LA VERSIÓN OFICIAL
por Samuel Zaidman
LA PRESA
A Arturo Ameghino
I
Bajo un oficio por propio,
con escolta bien montada,
Bedoya remite a López
el parte de la jornada.
Diciéndole por más señas,
en un estilo sencillo,
“Ahí le mando de regalo
la cabeza del caudillo”.
Por eso fue que los caris,
con discurso natural,
no bien llegó, según dije,
la maniobraron con sal.
Así es que a la orden del jefe,
y aprovechando ese adobo,
le hacen de un cuero de oveja
recién carneada el retobo.
A fin de que la conserve
más fresca de tal manera,
el revés del fardo, armado
con la lana para afuera.
Como el frío ha de ayudar,
siendo el rigor del invierno,
debe de llegar intacta
al poder de aquel gobierno.
Cuantimás que llevan orden
de galopar sin descanso,
y son hombres de hamaquearse
lo mismo en bagual que en manso.
Cabeza de tal valía,
comprenden que es menester
ponerla acondicionada
donde bien se pueda ver.
Porque es como para darle
desconfianza al menos tonto,
que a un guerrero así, la suerte
le haya fallado tan pronto.
Debió ser la consecuencia
de que llevara consigo
un fraile descomulgado
por secretario y amigo.
Era franciscano el tal;
y el combate infortunado,
con dos Franciscos por jefes
y en San Francisco se ha dado.
De ahí entraron a decir
los entendidos en eso,
que debía verse la mano
de Dios, en aquel suceso.
Y que sabido es también
que por regla de la suerte,
cuando alegan tres tocayos
uno, al año, halla la muerte.
Pero eso –terció un ladino–
con las mujeres trasmuda,
pues la tercera de entre ellas
al año casa o enviuda.
De tal modo comentaban
chasque y escolta su encargo,
por esas pampas desiertas
al trote y galope largo.
Llegarán en la semana
si los ayuda el destino
y hallan pronta en los fortines
la remuda de camino.
Pues como de esos trastornos
la indiada saca provecho,
es riesgoso cortar campo
para salir más derecho.
II
Cuando a López encontraron,
este se hallaba en campaña
contra el chileno Carrera,
digno de su justa saña.
Así a su poder llegó
aquel presente inhumano,
que él recibió satisfecho,
aunque no era hombre tirano.
Diz que con ostentación
la tuvo en su campamento,
tal vez para dar a muchos
desengaño y escarmiento.
Y que luego a Santa Fe
volvió a mandarla, ordenando
que se la clave en la reja
de la Matriz, según bando.
Y al efecto embalsamada,
para que no se corrompa,
sirva de ejemplo a los malos
y al triunfo de mayor pompa.
Tal juego entre hombres de garra
no ha de causarnos sorpresa,
que está en la índole del león
la diversión con la presa.
A nadie le va a extrañar
que, en ardiendo, el fuego queme.
Esa es la guerra civil,
y yo no le mermo un jeme.
Así, pues, quien recibió
aquel valioso tributo
fue don José Ramón Méndez,
gobernador sustituto.
Comandante de escuadrón
de los famosos Dragones
de la Independencia, el tal
sabía llevar sus galones.
Por lo cual cumpliendo al punto
sin buscar mejor motivo,
dispuso que la cabeza
se entregue a un facultativo.
Después que la hubo operado
la embalsamó ese doctor
con espíritu de vino
y una mezcla de alcanfor.
Y estimando con decencia
toda la obra a un precio bajo,
tasó en cuarenta y dos pesos
las drogas y su trabajo.
Y para que bien conozca
su nombre probo la gente,
diré que Manuel Rodríguez
se llamó ese competente.
Así será la cabeza
puesta en el atrio del templo
como se había ordenado
para trofeo y ejemplo.
Pero el vicario se opuso,
dándose bien su lugar,
y en el Cabildo, enjaulada,
la debieron colocar.
Allá estuvo hasta que un día,
según es de tradición,
un dominico, en sagrado,
la enterró por compasión.
Mas, la fama de Ramírez
no acabó con su desgracia,
pues su muerte fue un espejo
de sacrificio y audacia.
Saquen ahora la lección
que todo cantor sincero
debe poner en sus coplas
como yo ponerla quiero.
El varón cabal perece
dichoso en su adversidad,
si le abren sus puertas de oro
patria, amor y libertad.
El libro póstumo de Lugones, Romances del Río Seco (1938), se inserta en la tradición de la poesía gauchesca. Pero se trata de una versión estilizada: el cantor de coplas no es aquí un gaucho iletrado, sino un narrador autobiográfico que cuenta viejas historias y leyendas de su pueblo natal, Villa María del Río Seco, Córdoba. En el auditorio no hay tampoco gaucho alguno, sino el círculo de letrados próximo a Lugones, a quienes dedica cada poema.
El libro comienza con un tríptico en torno al destino trágico del caudillo entrerriano Francisco Ramírez. Perseguido por las tropas de Estanislao López, es alcanzado en San Francisco del Chañar, donde le dan muerte y le cortan la cabeza. Se la envían a López, quien ordena embalsamarla y exhibirla en una jaula como trofeo y amenaza. El poema I cuenta la captura y el degüello de Ramírez. El poema III, la historia de su compañera, la Delfina. El poema II, “La presa”, el recorrido de la cabeza degollada. Es llevada primero a Villa María del Río Seco; luego, al puesto de campaña de López; por último, a la ciudad de Santa Fe. Porque se trata de un valioso botín de guerra, la muerte no debe corromperla. En función de ese valor, el poema cuenta minuciosamente, desde el más simple hasta el más complejo, los sucesivos métodos de conservación.
¿Qué hace entonces Lugones con la cabeza de Ramírez? La rodea de actos administrativos: el parte de batalla, las órdenes verbales, el bando militar, la factura del doctor que la embalsama. Esa trama de voces y documentos oficiales constituye el poema, que exhibe, ante todo, la estructura jerárquica y burocrática del poder militar. No habría poema sin la cadena de mando que lo sostiene. De la cabeza de Ramírez, podríamos decir, Lugones nos cuenta la versión oficial: la versión del vencedor, no del vencido; la versión del cazador, no de la presa. De hecho, quién sino Lugones quiso ser y ha sido el “poeta oficial” de la oligarquía, tanto en el esplendor del Centenario como en su decadencia golpista.
De la crueldad del episodio, apenas quedan rastros, envuelto en una atmósfera pintoresca y costumbrista. De diversas maneras se naturaliza la violencia, se disuelve entre virtudes militares y criollas, o entre saberes científicos y creencias populares. Así, dirá del soldado, idealizando su fuerza: “está en la índole del león / la diversión con la presa”. Así, la barbarie se vuelve virtuosa. Lugones expone además un argumento conocido: todo vale en la guerra, no hay regla alguna, excepto la ley del mando y la obediencia: “A nadie le va a extrañar / que, en ardiendo, el fuego queme. / Esa es la guerra civil”. Por su parte, allí está la comitiva que transporta la cabeza, interpretando la muerte desde la superstición, de modo que no es obra de los hombres, sino del destino: “cuando alegan tres tocayos / uno, al año, halla la muerte”. Se trata de la coincidencia fatal de tres Franciscos: Bedoya, el perseguidor; Ramírez, la presa; San Francisco, el lugar de la captura (más un fraile franciscano que acompañaba a Ramírez). Pero la estrategia decisiva para quitarle a la violencia sus rasgos dramáticos es el lugar central que Lugones le da al embalsamador. Su tarea es un acto de vaciamiento y limpieza que sustrae del cuerpo sus pasiones, las extirpa en la mesa del cirujano, convierte el brutal degüello en un logro de la ciencia, de la civilización. Lugones lo destaca como un héroe civil: su ‘probidad’, su ‘competencia’, su nombre, sobre todo, para no ser olvidado. Por lo demás, que apenas haya facturado cuarenta y dos pesos por su encomiable trabajo no hace más que resaltar su decencia, mientras calcula y pondera, con evidente ironía, cómo una “cabeza de tal valía” puede conservarse a tan bajo costo. Hay un guiño indudable en este punto si observamos a quién está dedicado el poema: su amigo Arturo Ameghino, farmacéutico y psiquiatra, pionero en el estudio de las enfermedades mentales en la Argentina. De algún modo, cómo no imaginar que Lugones le está diciendo a Ameghino, repitiendo el parte de batalla que le envía Bedoya a López: “Ahí le mando de regalo / la cabeza del caudillo”.
El último Lugones claramente difiere del exotismo modernista y de la grandilocuencia patriótica. El uso de la copla, la oralidad como recurso narrativo, lo alejan del diccionario para privilegiar la inmediatez de la escucha. Al insertarse en una tradición popular, los poemas de Romances del Río Seco conservan su legibilidad, quedan a salvo del olvido. En ese sentido, Borges destaca en este libro la cortesía criolla, los buenos modales, la amabilidad típica de los payadores. Creo que en “La presa” también es posible leer, en esa misma cordialidad, el tono burlón del verdugo. La “simpatía” que impregna el relato (la diversión del león, la superstición criolla, el ventajoso precio del embalsamador) neutraliza el horror. Todo aquí es ordenado y prolijo, el “estilo” del parte de Bedoya es “sencillo”, la “saña” de López es “justa”. Es tal el equilibrio, la mesura –cada cosa parece ocupar el lugar que le corresponde–, que hasta el muerto es “dichoso en su adversidad”. La cabeza de Ramírez reaparece en dos grandes libros de la literatura argentina, Una sombra donde sueña Camila O’Gorman (1973), de Enrique Molina, y Alambres (1987), de Néstor Perlongher. La desmesura del degüello y la cabeza enjaulada, que la versión oficial de Lugones escamotea, está en esos textos. No se trata de confrontar estéticas obviamente disímiles (la gauchesca, el surrealismo, el neobarroco), lo que cambia sustancialmente es el punto de vista: tenemos ahora la versión de la víctima, no la del victimario. Dice Molina que, antes de morir, “en la última luz de sus pupilas, se refleja […] la postrera visión de los gauchos adictos que huyen a toda furia llevando con ellos a la mujer a quien amó locamente”. Porque Ramírez muere salvando a la Delfina, que ha quedado rezagada a merced de sus captores. Por ella, pierde la cabeza, cambia una presa por otra. A partir de aquí Molina deja de lado los métodos de conservación, no le interesan, porque la cabeza no ha perdido sus pasiones. Ella es el sujeto del relato: golpea los barrotes de la jaula, “husmea en torno en busca de una salida”, sostiene con López diálogos violentos. No está vacía esa cabeza, por el contrario, Molina nos pone dentro de ella para percibir la enajenación de la guerra, la experiencia de una pesadilla. Perlongher, a su vez, vuelve sobre el texto de Molina, se detiene en los ojos de Ramírez, transcribe el fragmento en que perdura su pasión por la Delfina. No es la cabeza ahora la que desvaría, es la lengua expandiendo la violencia del corte: dagas y púas, patas de palo y muñones, esquirlas de una lengua estallada. Así, del revés anagramático del “amor” resulta una cabeza “roma”, que ha perdido su filo o ha encontrado el filo que la corta. En esas oscilaciones insiste y persiste una escritura del deseo: “…la cabeza que roma imaginaba desde la pajarera un pañuelo de cuello color lila como aquellas enaguas que al alzarse, entre la polvareda, blanca, blanca, fueron su perdición”.
Pensando en estos contrastes, finalmente, tal vez la figura del embalsamador sea una clave de lectura para definir buena parte de la obra de Lugones. Simulacros de vida en una lengua cristalizada, bálsamos aromáticos en un cuerpo inerte.
LA MUCHACHA DEL TRANVÍA SUBURBANO
por Martín Greco
LUNA CIUDADANA
Mientras cruza el tranvía una pobre comarca
de suburbio y de vagas chimeneas,
desde un rincón punzado por crujidos de barca,
Fulano, en versátil aerostación de ideas,
alivia su consuetudinario
itinerario.
Las cosas que ensarta,
anticipan con clarovidencia,
la errabunda displicencia
de una eventual comida a la carta.
Afuera, el encanto breve
del crepúsculo, dilata un dulce arcano,
que abisma el plenilunio temprano
en la luminosa fusión de su nieve.
El truhán de vehículo,
molesta, bien se ve, con su ferralla,
a un señor de gran talla
que lee un artículo.
Y ya no hay más persona
que una muchacha de juventud modesta
sentada a la parte opuesta:
lindos ojos, boca fresca. Muy mona.
En elegante atavío,
realza sus contornos
un traje verde oscuro, con adornos
violeta sombrío.
Aligera esa seriedad de otoño
con gracia sencilla,
un ampo de gasa que en petulante moño,
va acariciando la tierna barbilla.
Sugiere devaneos de conquista
la ambigüedad que en su rostro lucha,
con su intrepidez flacucha
de institutriz o de florista.
Mas, desconcierta el asedio,
la imperiosa silueta
de su mano enguantada en seis y medio
con parsimonia coqueta.
Y aquella aristocracia,
anómala en tal barrio y a tal hora,
insinúa en el peligro de su gracia
una angustia embriagadora.
Quizá se llame Leonilda o Elisa…
quizá en su persona se hermane,
un doméstico aroma de melisa
a un mundano soplo de frangipane…
Quizá su figura indecisa
reserve al amor de algún joven ladino,
en la inocencia de una futura sonrisa
la poesía de un ángel del destino.
Acaso en la muda
fatalidad de una vulgar tragedia,
con sensata virtud de clase media,
cose para una madre viuda.
Quizá… Y en ese instante de familiar consuelo,
tras el exacto campanillazo,
la desconocida, leve como un vuelo,
desciende. Qué ojos. Qué boca. ¡Un pedazo
de legítimo cielo!
Como un claro témpano se congela
el plenilunio en el ámbito de la calle,
donde aquel fino talle,
sugiriendo ternuras de acuarela,
pone un detalle
de excelente escuela.
La linda criatura,
descubrió con casta indiferencia,
para dar su saltito más segura,
una pierna de infantil largura
que puso su juventud en evidencia.
Y su cuello grácil,
y su minucioso paso de doncella,
bien dicen que no es aquella
una chica fácil.
** *
Muy luego, ante su botella
y su rosbif, el joven pasajero
se ha puesto a pensar –qué bueno– en una estrella.
Cuando, de pronto, un organillo callejero
viene a entristecerle la vida,
trayéndole en una romanza
el recuerdo de la desconocida.
–iAh, por qué no le ofreció una mano comedida!
¿Por qué olvidamos así la buena crianza?…
¡Cómo se sentiría de noble en su presencia!
¡Con qué bienestar de hermanos,
comentarían fielmente sus manos
una hora mutua de benevolencia!
Y entre divagaciones remotas,
de melancolía y de indolencia,
por la calle que mide con popular frecuencia
el paso notorio de las cocotas;
vuelve Fulano a verla, en un estado
de ternura infinita,
con cierta noble cuita
de novio infortunado.
El café le pone las ideas de luto;
y lo molesta con absurda inquina,
cierto aire sardónico en el mozo enjuto
que aguarda su propina.
Pero aun se queda padeciendo largo rato,
y monda que te monda
los dientes. (Qué diablos, esas comidas de fonda
son el martirio del celibato).
Para colmo, el organillo, de dónde
saca, después de su más dulce habanera,
La donna é mobile –una verdadera
necedad de lindo conde…
El pobre Fulano,
vuelve a evocar, vagamente poeta,
la suave silueta
de la muchacha del tranvía suburbano.
Dulce academia de luna,
de luna espolvoreada
al pastel, en una
ceniza verde, entre verde y dorada.
¡Verdaderamente hay encuentros sin fortuna!
“Luna ciudadana” es un poema narrativo que cuenta un regreso.[1] No es la historia memorable de un héroe que vuelve a su hogar después de las fatigas épicas de la guerra, sino la historia mínima de un joven que viaja en tranvía desde su empleo en el centro hasta el suburbio pobre donde vive solo.
Los tranvías son lentos en 1900. El joven, un joven como tantos, cuyo nombre ignoramos porque Lugones lo llama Fulano, hace volar su imaginación para aliviar el tedio del rutinario viaje interminable.
La acción comienza en el crepúsculo, en el mágico momento en que aún es de día y ya brilla la temprana luna llena; aquí, entre fabriles chimeneas suburbanas.
El coche desvencijado del tranvía se vacía a medida que deja el centro y se interna en el arrabal. Cae la noche. Sólo quedan otros dos pasajeros: un grueso señor que lee el periódico y una muchacha. El joven la estudia con intensidad, sucumbiendo al peligro de la hermosura de sus ojos y su boca. Ella viste un traje verde y violeta como un otoño, que la cubre toda según la costumbre. En su cuello resplandece un moño de gasa blanca. Nuestro joven imaginador empieza a divagar sobre su origen y sus amores: Quizá… Acaso… Quizá… Le atribuye nombres sonoros y un perfume de exótica sugestión, el frangipane o jazmín magno, sobre el que escribió Horacio Quiroga: “Un delicioso, profundo y turbador aliento de frangipane era la atmósfera en que aguardaban, desesperaban y morían de amor las heroínas de mis novelas”. Y en verdad los destinos melodramáticos que el joven le imagina a la desconocida parecen provenir de folletines baratos destinados a ser consumidos en el tranvía, vulgares tragedias: quizás es una huérfana venida a menos por la fatalidad… El campanillazo interrumpe la ensoñación.
Ocurre entonces el prodigio. La muchacha se va, con aliterada ingravidez, leve como un vuelo; su talle recortado contra el frío fondo callejero del plenilunio es un cuadro de excelente escuela. Da el saltito para bajar y revela por un instante la pierna, zona vedada de su cuerpo. Como el fetichista que ama una sinécdoque, el joven percibe en esa silueta apenas entrevista la gracia de la juventud de la mujer. Tres asteriscos señalan que en el relato hay una elipsis similar a las que explotará de manera intensiva el naciente montaje cinematográfico. El poema se divide en dos secciones complementarias, en espejo, signadas por la presencia y la ausencia de la mujer.
La segunda parte, más breve, sucede en una desangelada cantina de arrabal. Asistimos a una sola noche del personaje, pero vislumbramos innumerables noches precedentes. Los posesivos indican el repetido hábito de la cena de soltero: “su botella y / su rosbif ”. La carne es dura. El joven come y piensa en una estrella. Afuera van y vienen prostitutas, a las que acaso frecuenta. El mozo enjuto –su flacura permite sospechar de la calidad de la comida– se contrapone al pasajero que leía el periódico. Ambos son prosaicos testigos de hechos extraordinarios.
Porque también en el desamparo de la fonda puede sobrevenir lo inesperado. En simetría con la campanilla que antes despertó al joven, ahora pasa un organillo que lo devuelve a la irrealidad. Una romanza viene a entristecerle la vida con el recuerdo de la muchacha y un encuentro que pudo haber sido y no fue. Fulano, como tantos, quisiera estar en otro lado. Siente el remordimiento de no haber hablado con la desconocida. Imagina una vida con ella. El organillo, como los de Carriego, toca la más dulce habanera, es decir, un tango que todavía no se llama tango, y un aria de Verdi, empeorando las nostalgias del protagonista, que es, acaso, de origen italiano.
En el final, el poema recupera imágenes de la primera parte: el color de la muchacha verde y dorada a la luz de la luna, y la música de las consonantes v/b y s:
El pobre Fulano
vuelve a evocar, vagamente poeta,
la suave silueta
de la muchacha del tranvía suburbano.
“Luna ciudadana”, excluido en general de las antologías, casi olvidado frente a compañeros más vistosos y extensos como el “Himno a la luna” y “Los fuegos artificiales”, parece haber asimilado la humildad de su ambiente, asunto y personajes; se desplaza, como el tranvía ruidoso, del centro a la periferia de la poesía. Pero todo es poético si se lo mira poéticamente; años después, Oliverio Girondo elegirá precisamente un tranvía para inscribir sus Veinte poemas contra el “prejuicio de lo sublime”.
En la fábula anclada en el espacio y el tiempo, en tal barrio y a tal hora, los dos ámbitos, el tranvía y la fonda, plebeyos, antirrománticos, se abren a la calle a la vez que se separan de ella. Octavio Paz sostiene que el Lunario sentimental se sirve de “lo mínimo, lo cercano, lo familiar”.
Aunque suele decirse que el descubrimiento de la ciudad moderna en Hispanoamérica nace con la poesía de vanguardia, es necesario admitir que el fenómeno inicia antes, en una derivación del modernismo. Entonces, según Hervé Le Corre, el poeta baja a la calle y se “descentra” en los márgenes suburbanos. Daniel Freidemberg observa que la “segunda revolución modernista”, en términos de Paz, añade una “nota irónica voluntariamente antipoética”, es decir, produce poesía que es al mismo tiempo crítica de la poesía. Basta comparar los versos de Lugones con prosas de modernistas anteriores que refieren análogos encuentros en tranvías, como Gutiérrez Nájera y Julián del Casal.
En “Luna ciudadana” el espíritu crítico obra en varias dimensiones. Es permanente la tensión entre lo bajo y lo elevado. Si el ámbito humilde desplaza las fronteras de lo lírico para incorporar elementos hasta entonces considerados poco prestigiosos, simultáneamente ocurre el proceso inverso y se desacralizan tópicos de la tradición; la luna pierde su aureola mítica y promueve un largo linaje de lunas ciudadanas: el sudario de azoteas de Güiraldes, la luna de agosto sobre el barrio mísero de Fernández Moreno, la luna esfera luminosa del reloj de un edificio público de Girondo, la luna sobre el cable de una esquina remota de Rega Molina, la luna de enfrente de Borges, la luna en el callejón de Álvaro Yunque, la luna enferma de la ciudad de Olivari, la luna degollada en los techos de Raúl González Tuñón.
La heterogénea polimetría del verso libre, con leve preponderancia de endecasílabos y heptasílabos solos o duplicados en alejandrinos, tiende a producir un ritmo antisolemne, tropezado, imprevisible, sostenido por un estricto sistema de rimas que agrupa los versos en cuatro y ocasionalmente en cinco o seis; sólo aparecen dos pareados cuando la rutina del personaje es subrayada por la insistencia de la rima: …su consuetudinario / itinerario.
Hay una deliberada renuncia a lo subjetivo: el yo poético se desvanece en la narración y asoma apenas detrás del virtuosismo irónico de algunas metáforas: versátil aerostación de ideas, truhán de vehículo, y de la adjetivación que alude a la mujer, como si lo caprichoso fuera inseparable de lo femenino, puesto que la donna è mobile: petulante moño, intrepidez flacucha, imperiosa silueta, figura indecisa. Hay cierto sarcasmo hacia el personaje (“monda que te monda”), pero el tono burlón no excluye piedad por su tristeza.
El centro del poema es la idea de que aun en ambiente vulgar sucede el milagro estético.
Fulano no tiene el prestigio de un flâneur: no le está permitido vagar por la ciudad, sino sólo cruzarla de manera utilitaria. Pero puede tener una epifanía. Se oye así, de todos modos, un eco de Baudelaire: el soneto “A une passante” cuenta el cruce callejero de un hombre y una mujer; él sabe que nunca volverá a verla y que hubiera podido amarla; ella fue un relámpago en la noche (“Un éclair… puis la nuit! Fugitive beauté”). La desconocida de “Luna ciudadana” es también belleza fugitiva. Es ángel del destino, pedazo de legítimo cielo, pero es encanto breve como la luna del crepúsculo. Es perfume inasible y efímero que antes de disiparse eleva al joven por encima de la fonda y las oscuras chimeneas y el suburbio, y le revela fulgores de otra vida mejor, quizá…
El verdadero medio de transporte no es el coche destartalado, sino ella: la muchacha del tranvía suburbano.
[1] Aún no hay datos de que el poema haya aparecido previamente en la prensa periódica, tal como “Himno a la luna” y otros poemas del Lunario sentimental (debo esta información a Juan Pablo Canala). Una publicación reciente del Lunario sentimental es la de Editorial Losada (Buenos Aires, 1995) con un valioso prólogo de Daniel Freidemberg.