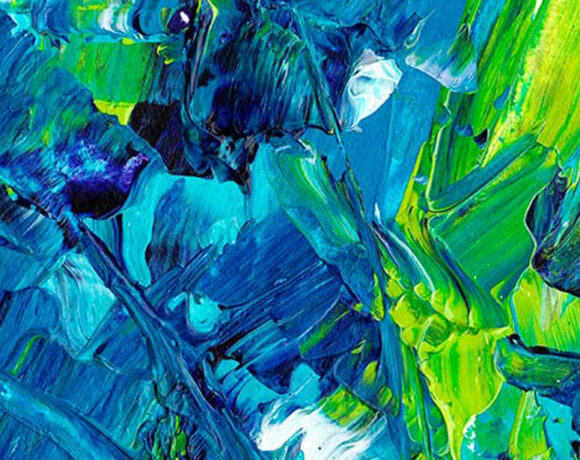por Marianne Moore
Traducción de Josefina Morley [1]
(…)
Citando “el orden es maestría” del poema “La idea del orden en Key West,” se me viene una imagen a la mente, de la oficina y el escritorio de Wallace Stevens en la Compañía de Accidentes e Indemnizaciones. Una vez, en camino a casa desde Nueva Inglaterra, tenía un mandado en Trinity College: ahorrarle la molestia a un estudiante del Departamento de Literatura de tener que venir a Brooklyn a hacerme preguntas sobre un artículo relacionado a un título de grado. Ese día, mi hermano me iba a llevar a encontrarnos con parientes, y viendo que tenía media hora de sobra, me dijo: “Si hay que hacer compras, conozco un local bueno cerca; ¿o hay alguna otra cosa que quieras hacer?” Dudé, después le dije: “Me gustaría llamar a Wallace Stevens, pero no tengo cita”. Mi hermano dijo: “Acá tengo cinco centavos para llamarlo”. Le dije: “Con Wallace Stevens no se puede ser así de casual…” y me quedé pensando. “Él es formal”. Mi hermano entró a la cabina de teléfono diciendo: “Yo lo llamo”. La puerta de la cabina estaba abierta y lo escuché decir: “¿Ha almorzado usted, señor Stevens?”. Salió. “¿Qué te dijo?” le pregunté. “Dijo: ‘venga a casa’”. El edificio donde nos esperaba quedaba sobre una cuesta cubierta de pasto y tenía once o doce columnas de mármol blanco en la fachada. (Las oficinas del Sr. Stevens antes quedaban en 125 Trumbull Avenue; ocupaba esta nueva oficina desde 1921, año en que el edificio se terminó). Nos escoltaron por un pasillo ancho hasta su puerta, que estaba abierta. Su escritorio, de caoba u otra madera oscura y lustrada, no tenía nada arriba: ninguna lapicera se hundía en ángulo en un soporte de mármol. Estaba frente a dos sillones. Las persianas estaban a medio bajar sobre una ventana bastante ancha. Era verano. Enseguida el Sr. Stevens abrió un cajón y sacó una tarjeta postal, una reproducción de Paul Klee que le había mandado Laura Sweeney (la mujer de James Sweeney), y tras explicar que ella estaba en París, dijo: “Qué placer ella siempre, ¿no es cierto?” y después de algún otro comentario, cuando le dijimos que debíamos irnos, el Sr. Stevens nos dijo: “Como esta es su primera visita, permítanme mostrarles el edificio”. Cruzamos el pasillo y a través de otro de conexión, entramos a una habitación grande de muchas ventanas, con escritorios ni tan pegados entre sí ni tan chicos. Mientras pasábamos por los múltiples escritorios, cada persona que estaba trabajando con papeles o con una máquina de escribir levantaba la vista ante el Sr. Stevens con una sonrisa de agrado, lo cual me hizo pensar en una asistente de una conferencia de escritura a la que fui, que dijo, cuando se hizo mención de los seguros de Hartford: “No tienen el tema de los paros ahí, las chicas en Hartford la tienen fácil”, y explicó que ella tenía una amiga que era recepcionista en la Compañía de Accidentes e Indemnizaciones de Hartford. Nos fuimos por la puerta opuesta a la de nuestro ingreso, bajamos unos pocos escalones de piedra hacia una fila de cedros altos y verdes en ángulo a una calle. Le dije que no había querido interrumpirlo en un mal momento, que debía la visita a la iniciativa de mi hermano. El Sr. Stevens dijo: “Si me avisan cuando vuelvan a venir, me gustaría invitarlos a almorzar al Club de Canoas y a la casa”.
La primera vez que conocí a Wallace Stevens fue en 1943 en Mount Holyoke, donde nos encontrábamos mi madre y yo para ir al Entretien de Pontigny, presidido por el Profesor Gustave Cohen, el medievalista. El Sr. Stevens, sentado en una mesa bajo un árbol, dio una conferencia, “La figura del joven como poeta viril” (luego incluido en El ángel necesario), sobre la imaginación, y habló de Coleridge bailando sobre la cubierta de un paquebote de Hamburgo, todo vestido de negro, con zapatos grandes y medias de lana. El Sr. Henry Church y su mujer habían llevado al Sr. Stevens en auto desde el Lord Jeffrey Inn en Amherst, donde se habían estado alojando los tres. En el almuerzo al que la universidad invitaba a los participantes de la conferencia, en un momento de silencio llamativo, esta pregunta de una esteta femenina: “¿Sr. Stevens, qué piensa usted de los ‘Cuatro cuartetos’?”. La respuesta fue rápida: “Por supuesto que los leí, pero tuve que alejarme de Eliot o no podría tener una individualidad propia”, una respuesta que por lo directa fue casi un autorretrato.
(…)
[1] Este artículo es un fragmento del artículo que con el mismo título fue publicado en el número 45 en papel de Hablar de Poesía (agosto 2022). El artículo de Marianne Moore, que en la versión papel se traduce íntegramente, fue originalmente publicado el 2 de junio de 1964 en The New York Review of Books.