En 1943, Vladimir Nabokov, nacido el 22 de abril de 1899 en San Petersburgo, comienza a publicar una serie de viñetas autobiográficas en diferentes medios estadounidenses. Nabokov escribe en inglés. Hacía ya tres años que había llegado a la Costa Este norteamericana, junto con su mujer y su hijo, después de la invasión nazi de Francia y de un prolongado exilio europeo impuesto por la Revolución Rusa.
En 1951, se publica la primera versión de su autobiografía con el título Habla, memoria, que recopila todos estos textos Sin embargo, las versiones de cada capítulo (y del libro completo) fueron variando hasta llegar a la versión definitiva en inglés, que data de 1966: Nabokov traduce, revisa, adapta y cuando vuelve a Europa en 1961, confronta varios de sus recuerdos con los de su familia (o lo que queda de ella) e incluso nuevos documentos a los que tiene acceso gracias a sus primos.
Compartimos el undécimo capítulo del libro, publicado originalmente en 1949 en The Partisan Review con el título “Primer Poema”, donde Nabokov recupera sus primeras experiencias con la escritura de poesía.
La traducción es la de Enrique Murillo para el libro Habla, memoria, publicado por la editorial Anagrama en 2006.
1
Para reconstruir el verano de 1914, época en la que por vez primera me sobrevino la sorda furia de la versificación, no necesito en realidad más que visualizar cierto pabellón. El flaco muchacho de quince años que yo era entonces buscó refugió allí durante una tormenta, de las que aquel mes de julio hubo un número desproporcionado. Sueño con mi pabellón como mínimo un par de veces al año. Por norma, aparece en mis sueños con absoluta independencia de cuál sea su tema, que, naturalmente, puede ser cualquier cosa, desde el rapto hasta la zoolatría. Está allí, por así decirlo, de forma tan discreta e invisible como la firma del artista. Lo encuentro pegado a una esquina del lienzo del sueño o ingeniosamente imbricado en alguna zona ornamental del cuadro. A veces, sin embargo, aparece suspendido a cierta distancia intermedia, levemente barroco, y en armonía no obstante con los bellos árboles, oscuros abetos y luminosos abedules, cuya savia circuló antaño por su madera. Sus losanges de cristales rojo burdeos y verde botella y azul marino dan un aire de capilla a la tracería de sus ventanas. Aparece tal como era en mi juventud, una robusta y vieja estructura de madera situada sobre un barranco poblado de helechos en la zona más antigua del parque de Vyra, que también es la más próxima al río. Tal como era, o quizás un poco más perfecto. En el de verdad faltaban algunos de los cristales, y el piso estaba salpicado de hojas secas que el viento había arrastrado hasta allí. El estrecho puentecillo que proyectaba su arco sobre la zona más profunda de la garganta, con el pabellón enhiesto a mitad de camino, como un arco iris coagulado, quedaba después de la lluvia tan resbaladizo como si le hubiesen dado una capa de algún unto oscuro y en cierto sentido mágico. Etimológicamente, «pabellón» y «papilio» tienen una estrecha relación. En su interior no había ningún mobiliario, con la excepción de una mesa plegable herrumbrosamente engoznada a la pared situada bajo la ventana oriental, a través de cuyos dos o tres aislados compartimentos sin cristal o con cristales pálidos, en medio de los abotagados azules y borrachos rojos de los demás, se podía vislumbrar el río. En una de las tablas del piso, a mis pies, un tábano muerto yacía tendido panza arriba cerca del pardo resto de un amento de abedul. Los restos del parcialmente deteriorado jalbegue de la cara interior de la puerta habían sido utilizados por diversos instrusos para escribir cosas como «Dasha, Tamara y Lena han estado aquí» o «¡Abajo Austria!».
La tormenta pasó rápidamente. La lluvia, que había sido toda una masa de agua que caía con violencia y bajo la que los árboles se retorcían y balanceaban, quedó reducida de golpe a unas líneas oblicuas de oro silencioso que se rompían para formar trazos cortos y largos contra un fondo de menguante agitación vegetal. Golfos de voluptuoso azul iban ensanchándose por entre las grandes nubes: montones y más montones de blanco puro y gris purpúreo, lepota (palabra del ruso antiguo que significaba «belleza señorial») y móviles mitos, guache y guano, por entre cuyas curvas se podía distinguir una alusión mamal o la mascarilla de un poeta.
La pista de tenis quedaba como una región de grandes lagos.
Más allá del parque, por encima de los vaporosos sembrados, se formó un arco iris; los sembrados terminaban en la mellada frontera oscura de un lejano bosque de abetos; parte del arco iris lo cruzaba, y esa parte de la esquina del bosque rielaba mágicamente a través del verde y del rosa pálidos del irisado velo corrido ante él: una suavidad y un esplendor que convertían en parientes pobres a los reflejos coloreados de forma romboide que el regreso del sol hacía brillar en el piso del pabellón.
Un momento después comenzó mi primer poema. ¿Qué fue lo que lo disparó? Creo que lo sé. Sin que soplara la menor brisa, el puro peso de una gota de lluvia, brillando con parasitario lujo sobre una hoja cordiforme, hizo que su punta se inclinara, y lo que parecía un glóbulo de mercurio llevó a cabo un repentino glisado por la vena central, y luego, tras haber descargado su luminosa carga, la aliviada hoja se enderezó. Tip, leaf, dip, relief: el instante que hizo falta para que ocurriera todo eso me pareció no tanto una fracción de tiempo como una fisura abierta en él, un latido omitido, que inmediatamente fue reembolsado por un tamborileo de rimas: digo «tamborileo» de forma intencionada, pues cuando por fin sopló una ráfaga de viento, los árboles comenzaron a gotear rápidamente y todos a la vez, en una imitación del reciente aguacero tan tosca como la que la estrofa que ya empezaba a murmurar hacía de la maravillada conmoción que experimenté cuando durante un momento hoja y corazón fueron una sola cosa.
2
En el ávido calor de la tarde, bancos, puentes y troncos (todas las cosas, de hecho, excepto la pista de tenis) estaban secándose con increíble rapidez, y pronto apenas quedó nada de mi inspiración inicial. Aunque la luminosa fisura se había cerrado, seguí componiendo testarudamente. El medio que utilizaba era accidentalmente el ruso, pero también hubiese podido ser el ucraniano, o el inglés básico, o el volapuk. El tipo de poema que yo hacía en aquella época no era prácticamente más que una forma de señalar que estaba vivo, que había experimentado, o esperaba experimentar, ciertas emociones humanas de gran intensidad. No era tanto un fenómeno artístico como orientativo, y en consecuencia podía compararse con los signos que se pintan en la roca que está junto a un camino o a las pirámides de piedras que marcan un sendero de montaña.
Ahora bien, en cierto sentido, toda poesía es posicional: esforzarse por expresar la propia posición respecto al universo abrazado por la conciencia, es una necesidad inmemorial. Los brazos de la conciencia se estiran y tantean, y mejor cuanto más largos son. Los miembros naturales de Apolo no son las alas sino los tentáculos. Vivian Bloodmark, un amigo mío con tendencia a filosofar, solía decir, en fechas más recientes, que así como el científico ve todo lo que ocurre en un punto del espacio, el poeta siente todo lo que ocurre en un punto del tiempo. Extraviado en sus pensamientos, golpea su rodilla con un lápiz a modo de varita mágica, y en ese mismo instante un coche (matrícula de Nueva York) pasa por la calle, un niño golpea la puerta mosquitera de un porche cercano, un viejo bosteza en un neblinoso huerto del Turquestán, el viento hace rodar un gránulo de arena gris ceniza sobre la superficie de Venus, un tal doctor Jacques Hirsch de Grenoble se pone las gafas para leer, y además ocurren trillones de minucias parecidas, formando todas ellas un organismo instantáneo y transparente de acontecimientos, cuyo núcleo (sentado en una silla sobre el césped, en un rincón de Ithaca, Nueva York) es el poeta.
Aquel verano yo era todavía demasiado joven para alcanzar ningún grado de «sincronización cósmica» (por citar de nuevo a mi filósofo). Pero, como mínimo, descubrí que la persona que tiene esperanzas de llegar a ser poeta debe poseer la capacidad de pensar en varias cosas a la vez. A lo largo de los lánguidos paseos que acompañaron la redacción de mi primer poema, tropecé con el maestro del pueblo (vuelvo a darle la bienvenida a esta imagen), siempre con un ramillete de flores silvestres, siempre sonriente, siempre sudoroso. Mientras discutía amablemente con él sobre el repentino viaje de mi padre a la ciudad, registré de modo simultáneo y con la misma claridad no sólo sus flores, que empezaban a marchitarse, su ondeante corbata y los negros barros de las carnosas volutas de sus aletas nasales, sino también la sorda vocecilla de un cuco lejano, y el destello de una sofía posándose en el camino, y la recordada impresión de los cuadros (figuras ampliadas de plagas agrícolas, y de barbudos escritores rusos) que colgaban en las aireadas aulas de la escuela del pueblo, que yo había visitado un par de veces: el latido de algún recuerdo absolutamente inconexo (un podómetro que yo había perdido recientemente) surgió liberado de una vecina célula cerebral, y el sabor del tallo de hierba que estaba chupando se mezcló con la nota del cuco y el despegue de la fritilaria, y durante todo este rato tuve generosa y serena conciencia de mi propia multiplicidad de conciencia.
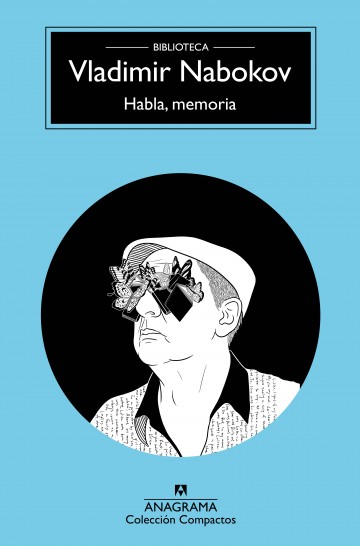
Él me sonrió y me hizo una reverencia (a la efusiva manera de los radicales rusos), y dio un par de pasos atrás, y se volvió, y siguió airosamente su camino, y yo volví a tomar el hilo de mi poema. Durante el breve tiempo en el que había estado ocupado en otras cosas, algo parecía haberles ocurrido a las palabras que ya había conseguido enhebrar: no parecían tan lustrosas como antes de la interrupción. Cruzó mi mente cierta sospecha de que quizás estuviese manipulando cosas postizas. Por fortuna, este frío parpadeo de percepción crítica no duró. El fervor que había estado tratando de expresar dominó de nuevo la situación y permitió que su médium volviese a una vida ilusoria. Las filas de palabras a las que pasé revista estaban de nuevo tan relucientes, con sus hinchados pechos y elegantes uniformes, que taché de simple capricho la flaqueza que había percibido por el rabillo del ojo.
3
Aparte de enfrentarse a su crédula inexperiencia, cualquier joven versificador ruso tenía que habérselas con un obstáculo especial. A diferencia de lo que ocurría con el rico vocabulario del verso satírico o narrativo, la elegía rusa padecía una grave anemia verbal. Sólo en manos muy expertas podía llegar a trascender sus humildes orígenes, la pálida poesía francesa del siglo XVIII. Ciertamente, una nueva escuela estaba en mis tiempos a punto de romper los viejos ritmos, pero el principiante conservador todavía volvía la vista hacia aquel otro estilo cuando buscaba un instrumento neutral, posiblemente debido a que deseaba que no le apartase de la simple expresión de emociones simples ninguna aventura relacionada con formas arriesgadas. La forma, sin embargo, obtuvo su venganza. Las notablemente monótonas pautas en las que los poetas rusos de comienzos del siglo XIX encorsetaron la maleable elegía, hicieron que ciertas palabras, o tipos de palabras (como los equivalentes rusos de fol amour o langoreux et révant), fuesen emparejadas una y otra vez, y los líricos posteriores no pudieron sacudirse de encima estas fórmulas durante todo un siglo.
Había una de estas fórmulas, especialmente obsesiva, y propia del verso yámbico de entre cuatro y seis pies, consistente en que un adjetivo largo y sinuoso ocupara las primeras cuatro o cinco sílabas de los tres últimos pies del verso. Un buen ejemplo tetramétrico de lo que digo sería ter-pi bes-chis-len-rï-e muki (en-dure in-cal-cu-la-ble tor-ments). Con fatal facilidad, el joven poeta ruso corría el riesgo de resbalar hacia el fondo de este fascinante abismo de sílabas, que si he ilustrado con el ejemplo de ese beschislenrïe ha sido sólo porque es fácil de traducir al inglés; los términos verdaderamente preferidos eran elementos típicamente elegiacos tales como zadumchivïe (meditabundo), utrachenrïe (perdido), muchitel’nïe (angustiado), y así sucesivamente, todos ellos acentuados en la segunda sílaba. A pesar de ser muy largas, las palabras de este tipo tenían un solo acento propio, y, en consecuencia, el penúltimo acento métrico del verso encontraba una sílaba normalmente desprovista de acento (ni en el ejemplo ruso). Esto producía un agradable deslizamiento, que, sin embargo, era un efecto tan conocido que no podía redimir la trivialidad del significado.
Como inocente principiante, caí en todas las trampas que me tendía el canturreante epíteto. Y no es que no me peleara con él. De hecho trabajé a fondo mi elegía, tomándome toda clase de molestias en cada verso, eligiendo y rechazando, paladeando las palabras en mi boca con esa solemnidad de perdida mirada que es propia del catador de té, y aun así se producía aquella atroz traición. El marco constreñía el cuadro, la cáscara modelaba la pulpa. El trillado ordenamiento de las palabras (verbo corto o pronombre-adjetivo largo-nombre corto) engendraba el trillado desorden de pensamiento, y ciertos versos, como poeta gorestnïe gryozï, traducible como «las ensoñaciones melancólicas del poeta», conducían fatalmente a un verso cuyo final en rima tenía que ser rozï (rosas) o beryozï (abedules) o grozï (tormentas), de modo que había determinadas emociones que aparecían relacionadas con ciertos ambientes no tanto gracias a un libre acto de la voluntad como a la desteñida cinta de la tradición. Sin embargo, cuanto más cerca estaba mi poema de su conclusión, más seguro me sentía de que lo que yo viera allí iba también a ser visto por los demás. Cuando enfocaba mi vista en un parterre arriñonado (y notaba que un pétalo rosa yacía sobre la marga, y que una pequeña hormiga investigaba su podrido borde) o cuando estudiaba el bronceado diafragma de un tronco de abedul en la zona donde algún matón le había arrancado su delgada y salpimentada corteza, creía en realidad que todo esto sería percibido por el lector a través del velo mágico de mis palabras, por ejemplo, utrachennïe rozï o zadumchivoy beryozï. No se me ocurrió entonces que, lejos de ser un velo, aquellas pobres palabras eran tan opacas que, en realidad, formaban un muro en el que lo único que se podía distinguir eran ciertos gastados fragmentos de los poetas mayores y menores que yo imitaba. Años después, en el escuálido suburbio de una ciudad extranjera, recuerdo haber visto una empalizada cuyas tablas habían sido llevadas hasta aquel lugar desde otro en el que, al parecer, fueron utilizadas como valla de un circo ambulante. Un versátil pregonero había pintado en ellas diversos animales: pero quienquiera que hubiese retirado las tablas para después colocarlas otra vez, debió de ser ciego, o loco, porque la valla mostraba ahora solamente partes inconexas de esos animales (algunas de las cuales estaban, además, boca abajo): un anca leonada, una cabeza de cebra, la pata de un elefante.
4
En el plano físico, mis intensas labores estaban marcadas por cierto número de confusas acciones y posiciones, tales como caminar, sentarme, tenderme. Cada una de ellas se rompía a su vez en fragmentos carentes de importancia espacial: en la fase andante, por ejemplo, tanto podía estar un momento errando por las profundidades del parque como, al siguiente, recorriendo las habitaciones de la casa. O bien, en la fase sedente, tomaba de golpe conciencia de que un plato de una cosa que ni siquiera recordaba haber probado estaba siendo retirado y que mi madre, con el tic nervioso que estremecía su mejilla izquierda siempre que tenía algún motivo de preocupación, observaba severamente desde su asiento del extremo de la mesa alargada mi melancolía y mi falta de apetito. Alzaba yo entonces la cabeza para responder…, pero la mesa ya había desaparecido, y me encontraba sentado, completamente solo, en un tocón al lado del camino, mientras el palo de mi cazamariposas, con ritmo de metrónomo, trazaba un arco tras otro en la parda arena; arco iris terrestres, en los que las variaciones de la presión de cada giro representaban los diferentes colores.
El estado más parecido al trance me sobrevenía cuando ya me encontraba irrevocablemente decidido a terminar mi poema. Con sólo una mínima punzada de sorpresa, me encontré a mí mismo nada menos que en un sofá de cuero de la habitación fría, rancia y poco utilizada que había sido el despacho de mi abuelo. Yazgo tendido en ese sofá, en una especie de congelación reptilina, con un brazo colgando, de modo que mis nudillos rozaban los dibujos florales de la alfombra. Cuando a continuación salí de ese trance, la flora verdosa seguía allí, mi brazo seguía colgando, pero ahora me hallaba postrado al borde de un cabeceante embarcadero, y los nenúfares que tocaba eran reales, y las ondulantes y rollizas sombras del follaje de los alisos sobre el agua —borrones de tinta llevados hasta la apoteosis, amebas de enormes dimensiones— palpitaban, se extendían y proyectaban rítmicamente pseudópodos que, cuando se contraían, estallaban en sus fluidos márgenes formando elusivas y fluidas máculas, que se juntaban otra vez para formar de nuevo las tanteantes terminales. Volví a sumergirme en mi niebla particular, y cuando emergí de nuevo, el sostén de mi extendido cuerpo era ahora un bajo banco del parque, y las sombras vivas por entre las cuales se hundía mi mano se movían ahora en el suelo, y no entre negros y verdes acuosos sino en tintes violeta. Tan escasamente me importaban las mediciones corrientes de la existencia cuando me encontraba en este estado que no me hubiera sorprendido salir de este túnel en los jardines de Versalles, o en el Tiergarten, o en el Parque Nacional Sequoia; e, inversamente, cuando ese antiguo trance vuelve a presentarse en la actualidad, me siento absolutamente preparado para encontrarme, cuando despierto de él, en lo alto de cierto árbol, con el moteado banco de mi adolescencia a mis pies, apoyada la barriga sobre una gruesa y cómoda rama, y con un brazo colgando por entre las hojas en cuya superficie se mueven las sombras de otras hojas.
Diversos sonidos me llegaban en mis diversas situaciones. Podía ser el gong llamando a comer, o alguna cosa menos corriente, como la horrible música de un organillo. En algún rincón cercano a las caballerizas, un viejo vagabundo hacía girar penosamente el manubrio, y basándome en impresiones más directas de las que me había embebido en años anteriores, podía verle mentalmente desde mi percha. Pintados en la cara frontal de su instrumento, unos supuestos campesinos balcánicos bailaban entre sauces palmiformes. De vez en cuando se pasaba el manubrio de una mano a la otra. Vi el jersey y la falda de su diminuta y calva mona, y su collar, la pelada herida de su cuello, la cadena que tironeaba cada vez que el vagabundo la estiraba, produciéndole un intenso dolor, y los diversos criados que les rodeaban, boquiabiertos, sonrientes, gente sencilla que se lo pasaba en grande contemplando las «bufonadas» del mico. Hace pocos días, en el lugar donde estoy registrando estas cosas, me crucé con un granjero y su hijo (un chico de esos tan saludables y vivarachos que aparecen representados en los anuncios de cereales para el desayuno), a los que divertía de forma similar la visión de un gatito que torturaba a una ardilla listada: la dejaba correr unos centímetros y luego saltaba otra vez sobre ella. Había perdido casi toda su cola, le sangraba el muñón. Como no podía escapar corriendo, el pobre bicho lisiado probó una última estratagema: se detuvo y se tendió sobre uno de sus costados para fundirse con el juego de luces y sombras del suelo, pero le delató su respiración excesivamente violenta.
El fonógrafo familiar, que la llegada del anochecer ponía en movimiento, era otra de las máquinas musicales que podía oír a través de mis versos. En la terraza donde se reunían nuestros parientes y amigos, emitía desde su bocina de latón los llamados tüganskie romansï, tan adorados por mi generación. Eran imitaciones más o menos anónimas de canciones gitanas, o imitaciones de esas imitaciones. Lo que constituía su gitanidad era un profundo y monótono gemido interrumpido por una especie de hipido, de audible resquebrajamiento de un corazón enfermo de amor. Los mejores ejemplos de estas canciones son los responsables de la nota estridente que vibra aquí y allá en la obra de ciertos poetas auténticos (estoy pensando especialmente en Alexander Blok). Las peores son comparables a esas canciones apaches compuestas por endebles hombres de letras e interpretadas por rechonchas señoras en los clubs nocturnos de París. Su medio ambiente natural estaba compuesto de ruiseñores con los ojos rebosantes de lágrimas, lilas en flor y avenidas de árboles susurrantes que daban encanto a los parques de la aristocracia campestre. Esos ruiseñores gorjeaban, y el sol poniente dibujaba en un pinar listas de encendido rojo a diferentes alturas de los troncos. Una pandereta, que aún latía, parecía yacer en el oscuro musgo. Durante un rato, las últimas notas de la ronca voz de contralto me persiguieron a través del crepúsculo. Cuando volvió el silencio, mi primer poema ya estaba listo.
5
Era ciertamente una desdichada mezcolanza que, además de sus modulaciones pseudopushkinianas, contenía otros diversos préstamos. Lo único excusable era cierto eco de un trueno de Tyutchev y un rayo de sol refractado de Fet. Por lo demás, recuerdo vagamente que mencionaba «el aguijón de la memoria» —vospominar’ya zhalo (que yo había visualizado ya al observar el oviscapto de una icneumónida esparrancada sobre una oruga de la col, pero no me atreví a decirlo así)—, y no sé qué cosa acerca del antiguo encanto de un lejano organillo. Lo peor de todo eran los vergonzosos fragmentos recogidos de las letras de tipo tsïganski compuestas por Apuhtin y el gran duque Konstantin. Solía perseguirme con ellas una tía bastante joven y atractiva, que también era capaz de recitar ese famoso poema de Louis Bouilhet (À Une Femme) en el que se utiliza, de la forma más incoherente, un arco de violín para tocar una guitarra metafórica, así como enormes cantidades de cosas de Ella Wheeler Wilcox, que tenía un éxito arrollador entre la emperatriz y sus damas de compañía. Casi no parece que valga la pena añadir que, por lo que se refiere al tema, mi elegía trataba de la pérdida de una amante —Delia, Tamara o Lenore— a la que jamás había perdido, amado ni conocido, pero que estaba completamente dispuesto a conocer, amar y perder.
En mi necia inocencia, creí que lo que había escrito era hermoso y magnífico. Cuando lo llevaba a casa, todavía sin escribir, pero tan completo que hasta sus signos de puntuación estaban grabados en mi cerebro como la arruga de una almohada en la piel de un durmiente, no dudé que mi madre saludaría mi logro con alegres lágrimas de orgullo. La posibilidad de que ella estuviera, esa noche en particular, demasiado concentrada en otros acontecimientos como para no ser capaz de escuchar unos versos era para mí inconcebible. Jamás en la vida había ansiado tanto sus alabanzas. Jamás había sido tan vulnerable. Tenía los nervios en tensión debido a la oscuridad de la tierra, que se había embozado sin que yo me apercibiera, y la desnudez del firmamento, cuyo desarropamiento tampoco noté. Arriba, por entre los árboles amorfos que bordeaban mi borrado camino, el cielo nocturno empalidecía con sus estrellas. En aquella época, esa maravillosa confusión de constelaciones, nebulosas, huecos interestelares y todo el resto de tan temible espectáculo me provocaba unas náuseas indescriptibles, un tremendo pánico, como si estuviera colgado de la tierra cabeza abajo, al borde del espacio infinito, sostenido aún de los talones por la gravedad terrestre pero a punto de ser soltado en cualquier momento.
Con la excepción de dos ventanas de una esquina del piso de arriba (la salita de mi madre), la casa ya estaba a oscuras. El vigilante nocturno me abrió la puerta, y lenta, cuidadosamente, a fin de no perturbar el orden de palabras que contenía mi dolorida cabeza, subí la escalera. Mi madre estaba reclinada en el sofá, con el Rech de San Petersburgo en sus manos, y un Times de Londres doblado en su regazo. Un teléfono blanco brillaba en la superficie de cristal de la mesa que tenía al lado. Aunque ya era tarde, seguía esperando que mi padre la telefoneara desde San Petersburgo, en donde le retenía la tensión de la guerra que ya estaba aproximándose. Junto al sofá había una butaca, pero yo siempre la evitaba por culpa de su dorado satén, cuya sola visión hacía que abriera sus brazos, como un relámpago nocturno, un laciniado estremecimiento surgido de mi espina dorsal. Con una tosecilla, me senté en un escabel y comencé a recitar. Mientras permanecía ocupado por esta actividad, mantuve la mirada fija en la pared más alejada, donde todavía veo claramente en el recuerdo unos pequeños daguerrotipos y siluetas dispuestos en marcos ovalados, una acuarela de Somov (abedules jóvenes, medio arco iris, todo ello derritiéndose, húmedo), un espléndido otoño en Versalles de Alexandre Benois, y un dibujo a lápiz que la madre de mi madre hizo en su adolescencia: de nuevo, ese pabellón del parque, con sus bellas ventanas parcialmente ocultas tras unas ramas entrelazadas. El Somov y el Benois se encuentran ahora en algún museo soviético, pero ese pabellón no será jamás nacionalizado.
Como mi memoria vaciló un momento en el umbral de la última estrofa, en donde había probado tantas palabras iniciales que la por fin fue elegida quedaba parcialmente camuflada por una impresionante colección de entradas falsas, oí que mi madre inspiraba entrecortadamente. Por fin terminé de recitar y la miré. Estaba sonriendo en éxtasis a través de las lágrimas que le corrían por las mejillas.
—Qué maravilloso, qué bonito —dijo, y con la ternura de su sonrisa cobrando aún fuerza, me pasó un espejito manual para que pudiese ver la mancha de sangre que tenía en el lugar de mi pómulo donde, en cierto momento indeterminado, había aplastado a un voraz mosquito mediante el acto inconsciente de apoyar la mejilla en el puño. Pero vi más cosas. Observando mis propios ojos, tuve la escandalizadora sensación de no encontrar más que los restos de mi yo corriente, retazos y material sobrante de una identidad evaporada cuya reconstrucción en el espejo le exigió a mi razón un verdadero esfuerzo.




