por Paz Busquet
Esta entrada nació de la casualidad de ver en la misma semana un documental prodigioso y leer un capítulo de un libro. El documental es La trucha. Y lo que leí es la semblanza de Jacqueline du Pré del libro Cuerpos frágiles, mujeres prodigiosas escrito por María Martoccia[1] y Javiera Gutiérrez[2].
Pero empecemos por el principio: en la primavera de 1817 Franz Schubert escribió su lied “Die Forelle (La trucha)”, compuesto sobre un poema del músico y poeta Christian Friedrich Schubart. La pieza rápidamente impactó en el público vienés y ganó una gran popularidad. Como cuentan en el blog Abonico “el término alemán lied –plural lieder– significa «canción que tiene un poema como letra». En música, el término lied usualmente se refiere a «cualquier canción que parta de un texto poético». La estructura del lied depende del poema para el que se hace la música.
Franz Schubert fue el primer gran compositor de lieder, creó más de seiscientos; muchos basados en poetas como Goethe, Schiller y Heine. En 1819, el mecenas Sylvester Paumgartner pidió a Schubert que compusiera una obra que incluyera “Die Forelle”, el músico decidió su inclusión en el cuarto movimiento de su “Quinteto para piano y cuerdas en La mayor, Op. 114” a través de una inhabitual combinación de violín, viola, violoncello y contrabajo.
En el siguiente video pueden escuchar a Jacqueline du Pré, a quien está dedicada esta entrada, en la histórica interpretación del cuarto movimiento que realizó el quinteto integrado por por Daniel Barenboim (piano), Itzhak Perlman (violín), Pinchas Zukerman (viola), Jacqueline Du Pré (cello) y Zubin Mehta (contrabajo).
Y aquí la semblanza de Jacqueline du Pré del libro Cuerpos frágiles, mujeres prodigiosas. Conmueve ver, en su historia, cómo construir sobre la diferencia puede hacer surgir la poesía.
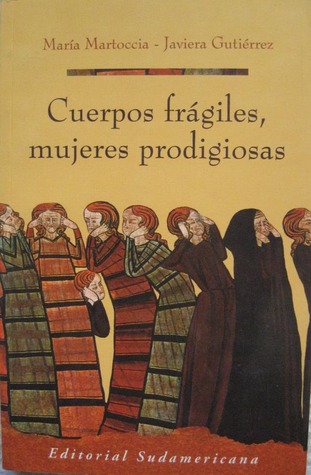
SEMBLANZA DE JACKELINE DU PRÉ
Jackie era una música solista, la orquesta estaba para acompañarla. Jackie interpretaba con tal profundidad que envolvía al auditorio por la magnitud de su entrega y su concentración. Habitualmente ondulaba y vibraba junto a su violonchelo. Atrapaba algunas misteriosas esencias: la del mensaje que el autor había querido imprimir en la obra; la de la música como la expresión angélica del humano; la de la música como la unión con lo primitivo.
PEQUEÑA INTÉRPRETE FEROZ
Jacqueline du Pré nació en Inglaterra en 1945. Era la segunda hija de Iris y Derek du Pré, matrimonio que se había formado por la determinación de ella y la inconsistencia de él. Durante 3 años, tal vez un poco menos, a Jackie le estuvo permitido ser un simple bebé. Entonces descubrieron que era una niña prodigio.
Prodigio etimológicamente significa anormal o monstruoso. Pero para Iris du Pré tener un hijo prodigio significaba la concreción de un sueño: que las ambiciones que habían guiado su juventud hasta que se casó, se harían realidad a través de esa niñita regordeta y rubia que se arrodillaba en la banqueta del piano y repetía melodías escuchadas horas antes. Entonces, Iris se las arregló para que, como en una comedia musical, todo lo cotidiano tuviera que ver con las canciones, los sonidos y las melodías.
A los cinco años, Jackie encendió la radio, sintonizada en la BBC, y escuchó el programa La hora de los niños. Allí conoció al que, según ella, sería su “mejor amigo”: el violonchelo. De inmediato sintió fascinación por su sonido. A los 10 años practicaba durante cuatro horas todos los días. La práctica era agotadora, pero Iris la consideraba necesaria para “aprovechar” el potencial de su hija. El talento que bujía en Jackie era una promesa del destino.
Música frustrada y madre descontenta, Iris, aunque tenía tres hijos, se dedicó exclusivamente a Jackie: visitas a la modista, viajes hasta lo del profesor, control de las prácticas, relaciones públicas, disculpas y excusas para el colegio.
Hilary y Piers, los hermanos de Jackie, nunca se sobrepusieron a la diferencia. Se criaron, crecieron y vivieron masticando rencores, imaginando venganzas. Hilary, la hija mayor, que tocaba el piano, padecía no solo de la falta de atención de Iris, sino también de la distancia cada vez más amplia entre su talento y el de su hermana: “… gentes importantes acudían a menudo a casa para oír tocar a Jackie. El saludo era predecible: ‘Hola, Hilary, ¿cómo está tu extraordinaria hermana?’. A menudo, cuando tocaba, yo pegaba la oreja la puerta con la esperanza de descubrir su secreto. Pero no lo conseguí. Lo único que sabía era que ella lo había descubierto, y yo no y, en consecuencia, me dejaba cada vez más atrás”. Por su parte, Jackie nunca se sobrepuso a que su madre estuviera tanto más interesada en su desarrollo profesional que en cualquier otro aspecto de su persona. Iris podía ser muchas cosas, menos cariñosa. Imponía a su hija una estricta organización que apuntaba a obtener un resultado: el talento debía rendir.
Jackie fue una púber tímida, inhibida, ajena. Su día se resumía en práctica, clases y el entretejido que se iba armando para su entrada a la cerrada élite del mundo de la música clásica: visitas ilustres, posibles mecenas. Amaba a su maestro.
El primer hecho profesional que la destacó fue la obtención de la beca Suggia, la más importante para jóvenes músicos. Durante siete años consecutivos ganó la beca, la máxima cantidad de veces que el estatuto permite que se entregue una misma persona. Para ese entonces ella ya tenía una habilidad técnica pasmosa—pronto fue calificada de virtuosa—y una interpretación cuya profundidad envolvía al auditorio con la magnitud de su entrega y su concentración.
Fuera del escenario, como cualquier adolescente, no encontraba su lugar. Había abandonado la educación formal, no tenía amigos y todavía no era parte de la comunidad musical. Jackie que hablaba poco, tenía el lenguaje de un jugador de fútbol, su cultura general era la de un niño de siete años y sus conocimientos musicales se limitaban al repertorio más clásico para el violonchelo. Durante el resto de su vida se sintió en inferioridad de condiciones por su falta de educación y desde muy joven culpó a su madre por haber crecido monotemática. Se sentía a gusto en la casa de algunos músicos y directores mayores que ella y con los que a veces tocaba: se convertía en hija adoptiva de casi cualquier matrimonio que representara algún aspecto cálido y medianamente amoroso de una familia. Jugaba con los niños, preguntaba por las cosas y su funcionamiento, se reía con facilidad. Cuando sonreía, mostraba una fila de grandes dientes desparejos; tenía una de esas sonrisas que dan por siempre un aire infantil, que siempre parecen sinceras y francas y que son contagiosas y amigables. “Sonrisitas” es el apodo que más tarde le pusieron. Para un ser como Jackie, que se había iniciado en el aislamiento y la obligación, la presentación de esa sonrisa era un poco más que compostura. Muchas veces era pura mentira.
En 1965, con veinte años, tocaba de manera habitual con la Orquesta Sinfónica de Londres, había realizado una extensa gira con el pianista Stephen Bishop; había estudiado con Casals y con Rostropovich, que la idolatraba; había tocado y había sido aclamada en los mejores escenarios de la música clásica de Londres y se había presentado en diversas ciudades de los Estados Unidos. Tenía un violonchelo Stradivarius que costaba 90.000 dólares. Con los Beatles dominando la escena del recién nacido pop y Jackie resonando como la joven intérprete que se acercaba a la categoría de genia, fueron años de gloria para la música en Gran Bretaña.
Jackie era una música solista: nunca fue miembro de la orquesta. La orquesta estaba para acompañarla. Ella interpretaba las horas imponiendo su propia lectura del tiempo. Solía estirar los pasajes lentos. Habitualmente ondulaba y vibraba junto a su violonchelo. Con su intensidad atrapaba algunas misteriosas esencias: la del mensaje que el autor había querido imprimir en la obra; la de la música como la expresión angélica del humano; la de la música como la unión con lo primitivo. Tenía una salvaje cabellera rubia. Cuando tocaba, tal vez parecía cabalgar (llevaba el cabello libre al viento; el violonchelo como el animal que entre las piernas; las cuerdas como las riendas que indican el rumbo del movimiento). La joven Jackie era impúdica: entraba en éxtasis frente a la audiencia. La música era su estado natural. Así la recuerda su compañero Stephen Bishop: “Tocar con ella hace que resulte difícil tocar con otro violonchelista, porque uno recuerda cómo era eso. Los instintos de ella eran tan fuertes que abarcaban su inteligencia. Era infalible. No necesitaba los apoyos que necesitan la mayoría de las personas, no le hacía falta articular y analizar”. Los comentarios de los periodistas especializados contenían frases como “La señorita du Pré y el concierto parecían hechos el uno para el otro… Su tono fue vigoroso y bellamente pulido. Su técnica, prácticamente impecable”. “El virtuosismo de la joven artista es en verdad asombroso. No supera las dificultades; sencillamente no existen para ella.”
En la Navidad de 1967 Jackie conoció en la casa de unos amigos a Daniel Barenboim, otro ex niño prodigio. Daniel tocaba el piano y estaba forjando una carrera de director. Era argentino, judío, moreno, seguro de sí mismo, explosivo, sionista, petiso. Jackie era alta y de largos, contundentes huesos, pesaba alrededor de ochenta kilos. La noche en que los presentaron casi no hablaron: tocaron la Sonata en fa mayor de Brahms y la Sonata en fa mayor de Beethoven.
Los du Pré, pequeño-burgueses ligeramente fascistas, no terminaron de comprender que Jackie decidiera convertirse al judaísmo y casarse en Israel. En medio de la guerra de los Seis Días, el clima bélico entusiasmó a Jackie, que actuó para los soldados israelíes. “Parecía que tocar en ese ambiente fuese una especie de droga”, relatan los amigos. Por fin encontraba otros enceguecidos. Jackie y Daniel se casaron en Tel Aviv por el ritual ortodoxo judío mikvah.
Jóvenes, enamorados, talentosos, entregados, realizaban juntos conciertos que aún hoy se recuerdan como “mágicos”. “Todo iba demasiado bien, como una primavera agitada, tan verde que resulta dolorosa”, escribió el crítico de arte Christopher Booker.
SOY LO QUE FUI
¿Cuál es el comienzo de una enfermedad que no irrumpe—que no se constituyen en un tumor o una herida—, sino que se derrama, que avanza y que corroe? ¿Existe en la persona desde siempre, desde el nacimiento, desde antes del nacimiento? ¿Se contagia de alguna forma? ¿Empieza de pronto, únicamente porque el destino es arbitrario?
“La esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva, que al destruir la vaina de mielina que protege las fibras nerviosas, afecta el sistema nervioso en distintas zonas del cerebro y de la médula espinal. En los lugares en que se produce la lesión, la vaina de mielina es reemplazada por un denso y duro tejido esclerótico, que produce un cortocircuito en los mensajes enviados por el cerebro a los músculos y los órganos.
“El resultado depende de cuáles sean las zonas afectadas, cuáles los mensajes que llegan distorsionados o no llegan en absoluto. Se puede producir debilidad muscular, mala coordinación, vértigos, pérdida del equilibrio, visión borrosa o doble, tartamudeos, entumecimientos, sensaciones de hormigueo, movimientos espásticos, dificultades para la deglución, problemas de vejiga, intestinales y de la función sexual.”
Los primeros síntomas que alarmaron a Jackie se produjeron hacia 1968: fatiga extrema, problemas ocasionales de la vista, hormigueo en manos y pies y, principalmente, falta de fuerza. Tenía veintitrés años. Pero hay quienes la recuerdan de niña o adolescente sufriendo golpes y caídas sin motivo, dejando caer por las escaleras su violonchelo, extenuada en cualquier momento o circunstancia, quejándose de enfriamiento de pies y manos.
La esclerosis múltiple convierte al cuerpo en un mecanismo sorpresivo que puede fallar en distintas funciones, de distintas partes, tanto sin aviso, con reiteración, o sin ella, momentánea o eternamente. Lo que sucede entonces es que el cuerpo no responde: las piernas, los brazos, la vejiga, los ojos, la boca, abandonan sus tareas (las piernas no caminan, la boca no se abre, los dedos no se mueven, los esfínteres no se contraen). Pero hasta que la situación no sea lo suficientemente grave, la enfermedad esquiva un diagnóstico claro. Jacqueline recibió un diagnóstico de “trauma adolescente”, depresión, histeria y estrés, males de los que seguramente también sufría y que tal vez construyeron el escenario preciso para la aparición del mal mayor.
Transcurrieron casi cinco años hasta que los médicos diagnosticaron el padecimiento. En esos años hubo suspensión e intento de reinicio de la carrera, shows cancelados, interpretaciones calificadas de sublimes. En su nuevo lugar de enferma sin enfermedad, no tenía una evidencia que demostrara sus síntomas, salvo que ella los sentía. Como en una película de suspenso, la creían y se creía enferma psiquiátrica.
A finales de enero de 1973 Jacqueline se encontraba en Nueva York. Iba a tocar con Pinchas Zukerman y la Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección de Leonard Bernstein. El pasaje por entre bastidores hasta el escenario—recordó más tarde—le pareció “el camino hacia la guillotina”: pensaba qué podía hacer, porque a sus dedos no lo sentía. Fue su último concierto.
Siete meses después le pusieron nombre a su dolencia: esclerosis múltiple. Dicen que Jackie se sintió aliviada porque así se demostraba que no estaba loca.
Después comenzó la progresión: “A menudo salía sola; iba de compras o a caminar y se caía y tenía que esperar a que pasara alguien que la recogiera. Al final se cayó en alguna parte y no pudo levantarse. Terminó en el hospital” (recuerdo de su amiga Liza Wilson).
Jackie viajó nuevamente a los Estados Unidos para probar un tratamiento—intentaba todo lo que le propusieran—. Allí le dijeron que no iba a poder caminar más. Entonces intentaron crearle una máquina para el movimiento, que su hermano Piers describe: “El traje había sido fabricado especialmente para ella y tenían que ajustar con exactitud para que fuese efectivo. Funcionaba como un traje de piloto en gravedad cero… Jackie se tiró en la cama, mientras ellos le ponían el traje. La operación pareció durar una eternidad. Luego, conectaron la manguera con la unidad, conectar en el compresor con el suministro eléctrico de la pared y lo pusieron en marcha. A medida que los tubos se empezaron a llenar de aire, Jackie se puso más y más rígida… La ayudaron a sentarse, con las piernas sobre el borde de la cama. entre los tres tuvieron que sostenerla en pie… Cuando el traje se hinchó por completo, la apartaron suavemente de la cama hasta que los pies tocaron el suelo. Pero seguía sin poder enderezar las piernas, se le doblaban por las rodillas. Finalmente, abandonaron sus intentos y volvieron a colocar a Jackie sobre la cama. Cuando salieron se daban ánimos los unos a los otros comentando el gran éxito que había tenido todo el ejercicio”.
La aparición de la silla de ruedas concretó la idea de irreversible. Debía ser otra persona. Con el tiempo, se convirtió en esa mujer que recordaba.
Durante unos años, mientras pudo, aceptó invitaciones a conciertos y restaurantes; fue a ver a su marido dirigir, actuó en algunos conciertos tocando el triángulo y en una presentación de Pedro y el Lobo leyó el texto. Recibió la visita de curanderos, rabinos, doctores, acupuntores, kinesiólogos, neurólogos, músicos, profesionales y músicos amateurs, fisioterapeutas, curiosos, interesados, amigos, psicoanalistas, desconocidos. Convirtió su casa en un pequeño reinado cultural, médico y social.
Frente a sí misma, convertida en “ese vegetal que a veces parece ser el destino de toda carne”—según define Cabrera infante el resultado de la embolia—, ¿qué hacer con el pasado? Jackie todos los días lo revivía, lo degustaba, lo repasaba, lo deglutía. A cada invitado le proponía escuchar alguna de sus grabaciones. Con los alumnos las analizaba, las disfrutaba. Escuchándose, se autoadmiraba. Sentada, muy erguida en su silla de ruedas, forrada de terciopelo verde, movía la cabeza asintiendo. A veces sus explicaciones se convertían en exclamaciones o lamentos, y quejidos guturales o en un tosco ronquido de placer.
Tuvo marido hasta que se murió. Tuvo madre y hermanos, amigos y conocidos, pero todos se fueron alejando: Barenboim, que durante el primer tiempo de enfermedad le acercaba el desayuno a la cama y le buscaba entretenimientos, fue retrocediendo, tanto por su trabajo como por la nueva pareja que estaba formando en París; Iris tenía tal decepción por el derrumbe de Jackie que no podía ni siquiera afrontar el tema, mucho menos hacerse cargo de una hija que la recibía con comentarios y frases hirientes. Cada vez que se iba, Iris se declaraba abatida. Sus otros hijos le recomendaron que no visitara a Jackie muy seguido y ella, resignada pero rápidamente, obedeció. Ellos, los hermanos, tenían demasiados recelos y enseguida se dieron por ofendidos. A los amigos les costaba encontrar ánimo suficiente como para presentarse y ser un poco naturales.
Desde los dieciséis hasta los veintisiete años, Jacqueline construyó la carrera profesional de una gran solista, y se convirtió en la imagen prototípica de la violonchelista. Estuvo enferma catorce años, al final de los cuales era completamente dependiente de Ruth Ann, quien opinaba que su parálisis provenía de la conversión al judaísmo, Jackie decía odia a Ruth Ann, pero no quería quedarse ni una hora sin ella.
Sin que exista una explicación única acerca de los motivos de la aparición de la esclerosis múltiple, a la que se le encuadra dentro de los misterios—como tantos otros—de la medicina, hay quienes sostienen que la mielina puede verse alterada por el estrés y la mala alimentación. Lo que una persona hace, lo que siente, encontrará su camino y su digestión—o su indigestión—en algún mecanismo, órgano o sustancia del cuerpo. Si la teoría fuese correcta, los años de presión y agotamiento terminaron, mediante un camino algo perverso, por inmovilizar a Jacqueline du Pré, atándola a su silla, a su alrededor y a su perplejidad.
Que el cuerpo se degrade, que pierda todo orgullo, que la dependencia del otro sea casi total, no impide la existencia de un impulso vital; entonces, ¿qué hacer con el presente?
En octubre de 1987 entró en coma y un amigo usó su grabación del Concierto para violonchelo de Schuwmann. Murió a los cuarenta y dos años.
*
Compartimos también el poema de Christian Friedrich Schubart que inspiró “Die Forelle (La trucha)”, en una versión realizada para Hablar de Poesía, y a quienes quieran información adicional los enviamos al artículo “Schubert – Variaciones sobre «La trucha (análisis)»”
En un arroyo claro,
iba alegre, tan rápida
la distraída trucha,
una flecha en el agua.
Desde la orilla, solo,
yo miraba tranquilo
bañarse al pececito
vivaz en el arroyo.
Había un pescador
con su caña, también,
mirando fríamente
el vaivén de ese pez.
Mientras el agua clara
no se enturbie, pensé,
no atrapará a la trucha
con su caña, lo sé.
Al final el ladrón
no aguantó más la espera.
Volvió turbio el arroyo,
y para mi sorpresa
picó enseguida el pez,
chapoteando en el agua.
Yo, con fiebre en la sangre,
miraba a la engañada.
Y si querés seguir investigando la relación entre poesía y música clásica, te puede interesar el ensayo de Consuelo Elizalde “Griffes, lector de Coleridge”.
[1] María Martoccia nació en 1957. Publicó el libro de cuentos, Caravana (Sudamericana, 1996), Cuerpos frágiles, mujeres prodigiosas (Sudamericana, 2002), en coautoría con Javiera Gutiérrez y las novelas Los oficios (2003), Sierra Padre (Emecé, 2006) y Desalmadas (2017), entre otros.
[2] Nació en Buenos Aires en 1964. Escritora y periodista, ha coordinado numerosos talleres de periodismo y literatura. Trabajó en diversos medios de comunicación y agencias de publicidad.



