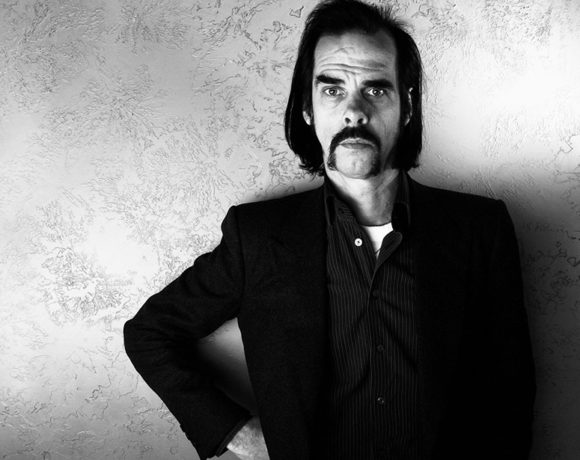por W.H. Auden[1]
El arte de la vida, de la vida del poeta, es estar
siempre ocupado sin tener nada que hacer.
H.D. Thoreau
Incluso los más grandes entre la larga lista de académicos y poetas que me han precedido en esta cátedra –y cuando recuerdo los nombres de algunos de ellos me estremezco de miedo– deben de haberse preguntado alguna vez que significa ser profesor de poesía, o si la poesía puede enseñarse.
Puedo conjeturar por supuesto una respuesta; pero por desgracia no es la correcta. Ahora mismo me sentiría menos incómodo si los deberes de un profesor de poesía consistieran en producir, según la ocasión, un epitalamio para las nupcias del profesor de románicas, una elegía para el difunto canónigo de Christ Church, una balada para la elección de su sucesor o un interludio destinado a las fiestas de la primavera de Somerville College; cuando menos estaría desempeñándome en un medio que conozco bien.
Pero estos no son los deberes de un profesor: su tarea primordial es dictar conferencias, lo que le presupone un conocimiento del que su audiencia carece. Y ustedes han elegido como profesor a alguien que merece llevar una toga tanto como un alzacuellos. Otra de sus tareas consiste en pronunciar, cada dos años, un sermón en latín. Y ustedes han escogido a un bárbaro incapaz de escribir en esa lengua y que además no sabe pronunciarla. Pero incluso los bárbaros tienen su propio sentido del honor, y en prevención de los extraños sonidos que emitiré en Encaenia, debo aprovechar la oportunidad para aclarar públicamente que mi “amable fantasma familiar” ha sido J.G. Griffith, del Jesus College.[2]
Sea como fuere, lo que me corresponde esta tarde es intentar llevar a un buen puerto mi tarea primordial. Si en algún sentido merezco el inconcebible honor de haber sido elegido para ocupar un lugar que uno de mis más nobles y sabios predecesores describió como The Siege Perilous, tengo el deber de elegir un tema que no tenga más remedio que conocer simplemente por haber escrito unos cuantos poemas[3]. Además, dado que se trata de una conferencia inaugural, el asunto escogido debe ser de interés general y, en la medida de lo posible, fundamental para el verbal arte de los números.
Hace años, la revista Punch publicó un chisteque alguna vez se ha atribuido a A. E. Housman. Un dibujo mostraba a dos profesores de inglés de cierta edad dando un paseo por el campo en plena primavera. La leyenda decía:
PROFESOR I: “¡Oh cuco! ¿He de llamarte también pájaro,
o errante voz tan solo?”
PROFESOR II: Escoja la opción correcta
explicando por qué.
A primera vista, parece tratarse de una simple sátira de la tarea del profesor, ¿pero es así? Si trato de contestar la pregunta que plantean los versos, no puedo evitar ponerme a pensar que existe una respuesta y que, si Wordsworth hubiera intentado hallarla en vez de formular esa cuestión a sus lectores, había borrado la palabra “pájaro” para evitar la redundancia: su maestro interior debía de estar dormido en aquel momento.
Aunque muchos poemas se hayan escrito en estado de trance, los poetas asumen su responsabilidad cuando los firman. No pueden apelar a la inmunidad de los oráculos. Quienes admiran “Kubla Khan”, el único caso documentado que existe de un poema escrito en trance, no pueden desestimar simplemente lo que Coleridge –que a fin de cuentas era un gran crítico– afirma en su nota introductoria:
El siguiente fragmento se publica a petición de un poeta de enorme y merecida celebridad (lord Byron) y, en lo que concierne a su autor, más como una curiosidad psicológica que sobre la base de un supuesto mérito poético.
“Kubla Khan” posee méritos extraordinarios, sin duda, pero Coleridge no obraba con falsa modestia. A mi modo de ver, se dio cuenta, como podría haberlo hecho un lector cualquiera, de que, tal como lo conocemos, el poema no es más que un fragmento inconexo y que, de haberse propuesto terminarlo, tendría que haberlo trabajado mucho más; y su conciencia crítica le dictó que lo único honrado era admitirlo.
He aquí un posible asunto. Cualquiera que escribe poemas tiene algo que decir sobre ese crítico que solo se interesa por un autor y que solo se ocupa de obras que aún no existen. Para distinguirlo de aquellos críticos a quienes les interesan las obras ajenas y terminadas, lo llamaremos el Censor.
¿Cómo se educa a este Censor? ¿En qué sentido su actitud frente a la literatura pretérita difiere de la del crítico académico? ¿Son las experiencias de este Censor útiles para el poeta que decide escribir crítica? ¿Qué hay de verdad en la afirmación de Dryden: “Los propios poetas son los críticos más apropiados, pero no los únicos”?
Para intentar responder a estas preguntas me veré, de vez en cuando, obligado a utilizar ejemplos autobiográficos. Es algo lamentable, pero también ineludible: no tengo ningún otro conejillo de indias a mano.
I
Empecé a escribir poemas porque una tarde de domingo, en marzo de 1922, un amigo me sugirió que lo hiciera: nunca se me había ocurrido. Apenas si sabía algún poema –el Himnario inglés, los Salmos, Struwwelpeter y las rimas mnemotécnicas del Manual abreviado de latín de Kennedy son los únicos libros de poemas que recuerdo haber leído–, Y no tenía mayor interés en la llamada “literatura de imaginación”[4]. La mayoría de mis lecturas se vinculaban a un mundo privado de “objetos sagrados”. Además de algunos cuentos como La princesa y los trasgos de George MacDonald y Las Indias negras de Jules Verne, cuyos temas estaban vinculados a ciertas obsesiones mías, mis libros favoritos llevaban títulos como Vida subterránea, Maquinaria para minas metalíferas, El zinc y el plomo de Northumberland y Alston Moor, que había leído con el propósito consciente de obtener información sobre mis “objetos sagrados”. Así que, en ese momento, la sugerencia de escribir poemas me pareció una revelación milagrosa que ningún hecho de mi pasado podía explicar.
No obstante, si lo pienso, me doy cuenta de que había leído la prosa técnica de mis libros favoritos de una manera peculiar. Una palabra como “pirita”, por ejemplo, no era, para mí, un mero índice que apuntaba a otra cosa, sino el nombre propio de un ser sagrado, de modo que cuando oía a una de mis tías pronunciar “pirrita”, me resultaba de lo más chocante: su pronunciación no solamente era incorrecta, sino fea. La ignorancia era impiedad.
Creo que fue Edward Lear quien dijo que la mayor prueba de imaginación consiste en ponerle nombre a un gato. Y en el primer capítulo del Génesis se nos dice que, antes de la expulsión del Paraíso, Dios puso todas las criaturas frente a Adán para que este les diera nombre, y el nombre que Adán escogió para cada una, cualquiera que esta fuera, fue desde entonces su nombre: su nombre propio, quiero decir. Así, el papel de Adán fue el del protopoeta, no el del protoprosista. Un nombre propio no solo debe hacer referencia a una cosa, sino que debe ser idóneo para aquella cosa, y esta idoneidad tiene que ser evidente para todos. Resulta curioso observar, por ejemplo, que cuando se ha dado un nombre inapropiado para un niño, él mismo y los suyos lo llaman instintivamente de otra manera. Igual que un verso, un nombre propio es intraducible. El lenguaje es prosaico en la medida en que “no importa qué palabra se asocie con qué idea en particular, siempre que esa asociación sea permanente”. El lenguaje es poético en la medida en que eso importe.
El poder del verso –nos dice Valery– proviene de una armonía indefinible entre lo que se dice y lo que es. La indefinibilidad es indispensable para la definición. La armonía no debe poder definirse: si puede definirse es imitativa, y no sirve. La imposibilidad de definir la relación, junto a la imposibilidad de negarla, constituye la esencia de los versos.[5]
El poeta es alguien, nos dice Mallarmé, que “de plusieurs vocables refait un mot total”[6], y la más poética de las disciplinas académicas es, sin duda, la filología: el estudio de la lengua sin atender al modo como se emplea; así, las palabras se vuelven, podríamos decir, pequeños textos líricos sobre sí mismas.
Dado que los nombres propios, desde el punto de vista gramatical, se refieren a objetos únicos, no podemos valorar hasta qué punto es correcto un nombre sin que personalmente conozcamos aquello que nombra. Para saber si Old Foss era el nombre más adecuado para el gato de Edward Lear tendríamos que haberlos conocido a ambos.[7] Un verso como “una gota de agua en el turbulento remolino”[8] nombra una experiencia que todos conocemos, de modo que podemos juzgar si es idóneo; y nombra, además, al contrario que los nombres propios, tanto relaciones y acciones como cosas. Pero Shakespeare y Edward Lear utilizan el lenguaje del mismo modo y, a mi parecer, por los mismos motivos; de eso, sin embargo, hablaré más adelante. Lo que intento decir ahora mismo es que, si la sugerencia de mi amigo propició una respuesta tan inesperada, puede haberse debido a que, sin saberlo, yo ya había estado disfrutando del uso poético del lenguaje durante largo tiempo.
Los esfuerzos de un principiante no pueden nunca considerarse malos o imitativos. Son imaginarios. Un mal poema tiene este o aquel fallo que pueda señalarse; un poema imitativo es una imitación reconocible de este o aquel poema, de este o aquel poeta. Pero en el caso de un poema imaginario nada puede decirse, puesto que es una imitación de la poesía en general. El poeta no se sentirá jamás tan inspirado, tan seguro de su genio como en esos primeros días, cuando el lápiz vuela sobre el papel. Sin embargo, aun entonces se aprende. Mientras garabatea la página, va formándose el hábito de percibir la métrica, de observar que las palabras bisílabas aisladas pueden sonar ti-tum, tum-ti o, en ocasiones tum-tum; pero asociadas con otras palabras pueden convertirse en un ti-ti. Cuando el principiante descubre una rima nueva para él, la conserva en la memoria: un hábito del que quizá pueda prescindir un poeta italiano, pero que resulta útil para uno inglés.
Y, pese a no poder escribir sino garabatos, comienza a leer verdaderos poemas por placer y adrede. Podrá decirse lo que se quiera contra las antologías, pero, para un adolescente que desconoce incluso los nombres de la mayoría de los poetas, una buena antología puede ser una valiosa guía. Yo mismo tuve la extraordinaria fortuna de que unas navidades me regalaran la antología Come Hither de Walter de la Mare, que tenía dos virtudes con relación a mis propósitos. En primer lugar, su buen gusto. Cuando hoy en día vuelvo a ella apenas descubro poemas que por mi parte habría omitido, y ninguno que me parezca de mal gusto admirar. En segundo lugar, la variedad de su gusto. Como estaba pensada para una audiencia juvenil, hay ciertos tipos de poemas que no aparecen representados en absoluto, pero dentro de sus límites la variedad era extraordinaria. Una cosa particularmente grata era la ausencia de conciencia de clase literaria que la caracterizaba, la yuxtaposición, en términos de igualdad, de poesía “no oficial”, como las rimas infantiles, y poesía “oficial”, como las odas de Keats. Esto hizo que me diera cuenta desde muy pronto de que un poema no tiene que ser grandioso, ni siquiera serio, para ser bueno, y que no es preciso avergonzarse cuando no se tiene humor para leer la Divina Comedia, y en cambio se quiere leer, por ejemplo,
Cuando otras damas al sueño se repliegan,
a la ciudad Cloris, Celia y Flavia llegan.
Allí estos fantasmas de la belleza moran,
en los lugares que sus honores muertos lloran.[9]
La idea de Matthew Arnold según la cual existen patrones con los cuales medir todos los poemas me ha parecido siempre dudosa, capaz de convertir a los lectores en esnobs y de arruinar talentos jóvenes tentándolos a imitar lo que está fuera de su alcance.
Un poeta que busca mejorar debe, por cierto, rodearse de buenas compañías, pero por su bien estas compañías no deberían estar en un nivel muy distinto del suyo. No está claro en absoluto que la poesía que influyó más provechosamente a Shakespeare fuera la mejor poesía que conoció. Incluso en el caso de los lectores, teniendo en cuenta la atención que un buen poema exige. Hay algo de frívolo en la idea de leer solo grandes poemas. Las obras maestras deben guardarse para las festividades más importantes del espíritu.
No pretendo defender la herejía estética de que no hay asunto más importante que otro, o de que los poemas pueden no tener asunto, o de que no hay diferencia entre un poema grande y uno bueno: me parece contraria al sentimiento humano y aun al sentido común. No obstante, entiendo a qué se refiere. No hay nada peor que un mal poema cuya intención es ser grandioso.
Así, un poeta en ciernes empieza a entender que la poesía es más variada de lo que imaginaba y que distintos poemas pueden gustarle o no por distintas razones. Su Censor, sin embargo, aún no ha nacido en él. Antes de alumbrarlo, tiene que simular ser otro; tiene que experimentar una transferencia literaria con algún poeta en particular.
Si hubiera una gran demanda de poesía y, en consecuencia poetas sobrecargados de trabajo, quizá existiría un sistema por el cual un poeta consagrado podría tomar un pequeño número de aprendices que empezaran por cambiarle el papel secante, que después pasaran a máquina sus manuscritos y finalmente terminaran haciendo de negros para su maestro cuando este estuviera demasiado ocupado para comenzar o terminar un poema. La garantía del aprendizaje de esos pupilos sería que su maestro, consciente de que no solo el crédito de esos poemas sería todo suyo, sino también el posible descrédito, se preocuparía de escogerlos bien y transmitirles todo lo que sabe.
Lo que sucede en realidad es, por supuesto, que el poeta en ciernes su educación en una biblioteca y eso tiene sus ventajas. Aunque el maestro escogido sea por necesidad sordo y mudo, no instruya ni critique, el aprendiz puede escoger a cualquier maestro que desee, vivo o muerto: este estará disponible a cualquier hora del día o de la noche y no cobrará emolumentos. A la vez, la apasionada admiración del alumno por su maestro será garantía de que trabajará realmente duro para complacerlo.
Complacer implica, en este caso, imitar, y es imposible hacer una imitación plausible sin poner atención a los detalles de dicción, ritmo y sensibilidad. Es imitando a un maestro como el aprendiz de poeta adquiere su Censor, porque aprende que, sin importar si proviene de la inspiración, de la suerte o del arduo trabajo, solo una palabra, un ritmo o una forma son los correctos. Ahora bien, que sean correctos no quiere decir que sean verdaderos, puesto que lo único que el aprendiz hace es actuar como un ventrílocuo; sin embargo, a estas alturas ya ha dejado atrás la “poesía en general” y comienza a aprender cómo está hecho un poema u otro. Quizá más tarde gane conciencia de la importancia de la imitación, porque con frecuencia se encontrará imitándose a sí mismo.
Mi primer maestro fue Thomas Hardy, y creo que fue una elección afortunada. Hardy era un buen poeta, quizá incluso un gran poeta, pero no un poeta, digamos, demasiado bueno. Por mucho que lo admirara, incluso yo podía ver que su dicción resultaba a veces torpe y farragosa y que muchos de sus poemas eran rematadamente malos. Esto me dio esperanzas, mientras que un poeta intachable sin duda me habría llevado a la desesperación. Era moderno, pero no excesivamente. Sus palabras y su sensibilidad estaban bastante cerca de las mías –curioso, pero su cara incluso recuerda a la de mi padre–; así que al imitarlo no me apartaba demasiado de mí mismo, y tampoco estaba tan cerca para que me borrara del todo. Si intentaba ponerme sus gafas al menos tenía conciencia de cierto cansancio ocular. Finalmente, su variedad métrica y su tendencia a utilizar complicadas formas estróficas supusieron para mí un valioso entrenamiento en el arte de la composición. (Debo agradecer asimismo que mi primer maestro no escribiera en verso libre; de otro modo, quizá habría estado tentado a creer que escribir en verso libre es más fácil que hacerlo acudiendo a formas más estrictas cuando, como he descubierto con los años, es infinitamente más difícil.)
En este momento se levanta el telón de una escena parecida al finale del acto II de Die Meistersinger. Titulémosla “La reunión de los aprendices”. Los aprendices procedentes de todas partes se reúnen y descubren que son una nueva generación; alguien grita la palabra “moderno” y se desata un motín. Los nuevos poetas y críticos iconoclastas salen a la luz (cuando yo era estudiante, un crítico aun podía describir a T. S. Eliot como un “Ilota borracho”. pero eso fue antes de que le concedieran la Orden del Mérito); la poesía que estas nuevas autoridades respaldan se convierte en el canon, y la que rechazan sencillamente se defenestra. Se trata de dioses a quienes es blasfemo criticar o demonios cuyos nombres no pueden pronunciarse sino acompañados de execraciones. Los aprendices han visto la luz, mientras sus tutores quedan en la oscuridad, a la sombra de la muerte.
En realidad, no sé cómo los maestros lo toleran, porque no hay duda de que la misma escena se repite año tras año. Cuando recuerdo la amabilidad de mis tutores, la paciencia con que me escuchaban, la cortesía con que disimulaban su aburrimiento, me siento conmovido por su auténtica bondad. Supongo que, siendo ellos mismos sabios, podían reconocer que el camino de los excesos puede a veces conducir a la sabiduría, aunque no sea frecuente.
Imaginemos que un aprendiz descubre que hay una relación significativa entre una afirmación como “Hoy cumplo diecinueve años” y esta otra: “Hoy es 21 de febrero de 1926”. Puede que el descubrimiento se le suba a la cabeza, pero debe tenerlo en cuenta porque, hasta descubrir que todos los poemas que ha leído, sin importar lo distintos que sean, tienen una cosa en común: que fueron escritos alguna vez, no dejará jamás de imitar los escritos de otros. Nunca sabrá lo que es capaz de escribir si no tiene una idea general de lo que es preciso escribir, Y esto es justo lo que sus mayores, precisamente por serlo, no están en condiciones de enseñarle; solo puede aprenderlo de otros como él, con quienes posee algo en común: la juventud.
Este descubrimiento no resulta del todo agradable. Cuando uno de estos jóvenes habla del pasado como una carga de la que debe librarse, tras sus palabras hay con frecuencia un resentimiento y un temor: que el pasado no acceda a llevarlo sobre los hombros.
Las críticas de su Censor aparecen siempre, ante los ojos del poeta, como advertencias susceptibles de polémica; no como verdades objetivas, sino como simples indicaciones y, en el caso de los jóvenes, que aún tratan de descubrir su identidad, la exasperación ante la lejanía del triunfo tiende a manifestarse en forma de violencia y exageración.
Si un aprendiz afirma ante su tutor una mañana cualquiera que Gertrude Stein es la mejor escritora que haya vivido jamás, o que Shakespeare no vale la pena, lo que en realidad está diciendo es: “Aún no sé qué tengo que escribir o cómo; ayer, sin embargo, leyendo a Gertrude Stein me pareció atisbar una pista”, o bien “Ayer, mientras leía a Shakespeare, descubrí que uno de mis principales errores es mi tendencia a la retórica grandilocuente”.
La moda y el esnobismo resultan valiosos como defensa contra la indigestión literaria. Al margen de su calidad, siempre es mejor leer unos cuantos libros con cuidado que meramente hojear las páginas de muchos; así, a falta de gusto personal –que no puede formarse de la noche a la mañana–, el esnobismo es un índice de mesura tan bueno como cualquier otro.
Siempre me sentiré agradecido, por ejemplo, por las modas musicales de mi juventud, que me previnieron de escuchar óperas italianas antes de cumplir los treinta, momento en el cual realmente fui capaz de apreciar aquel mundo tan hermoso y tan desafiante para mi propia tradición cultural.
Por otra parte, los aprendices cumplen entre sí una función que ningún crítico mayor o más célebre podría desempeñar: se leen unos otros. A cierta edad, el colega aprendiz posee dos grandes virtudes como crítico. Puede que, al leer nuestro poema, lo sobrestime claramente, pero si lo hace podemos estar seguros de que sin duda cree en lo que dice y en ningún caso está tratando simplemente de alentarnos. En segundo lugar, el que es como nosotros suele leer con la apasionada atención que los críticos adultos reservan para las obras maestras, y los poetas hechos y derechos para sí mismos. Si encuentra un error, su crítica tiene la intención de ayudarnos a mejorar: desea con sinceridad que nuestro poema mejore.
Precisamente es esta clase de crítica personal la que, más tarde, cuando el grupo de aprendices se ha dispersado, resulta tan difícil de encontrar para un escritor. Los veredictos de los reseñistas, por más que sean más justos, apenas le resultan útiles. ¿Por qué habrían de serlo? El deber del crítico es decirle al público en qué consiste una obra, no en sugerirle a su autor lo que pudo o debió haber escrito. No obstante, ese es el único tipo de crítica del que un autor puede obtener un beneficio. Aquellos que podrían ayudarle están, generalmente –igual que él mismo–, demasiado dispersos, demasiado ocupados, demasiado comprometidos en sus matrimonios, o son demasiado egoístas.
En cambio, debemos asumir que nuestro aprendiz es capaz de convertirse en un auténtico poeta por sí mismo, que tarde o temprano llega el día en que su Censor es capaz de decir con acierto, por primera vez: “Todas las palabras son correctas y todas son tuyas”.
Su emoción ante una revelación tal no dura mucho, sin embargo, porque enseguida surge otro pensamiento: “¿Me ocurrirá esto otra vez?”. Cualquiera que sea su futuro como asalariado, ciudadano u hombre de familia, jamás podrá anticipar una revelación así. Nunca podrá decirse: “Mañana escribiré un poema y gracias a mi entrenamiento y experiencia estoy seguro de que lo haré bien”. A ojos de otros, cualquiera que haya escrito un buen poema es un poeta. Ante sus propios ojos, un poeta solo es tal mientras hace las últimas correcciones a un nuevo poema. Momentos antes, no es más que un poeta en potencia; al momento siguiente solo es alguien que ha dejado de escribir poesía, quizá para siempre.
II
No es de extrañar, por tanto, que a un joven poeta rara vez le vaya bien en sus exámenes. Si le va bien, probablemente estemos ante un futuro académico, o quizá se trate simplemente de un alumno perseverante. Quien estudia medicina sabe que si quiere llegar a ser médico tiene que estudiar anatomía, por tanto cuenta con un motivo muy claro para estudiarla. Un futuro académico tiene también un motivo claro para estudiar lo suyo: más o menos sabe lo que le gustaría aprender. Pero en su caso, el aprendiz de poeta no tiene ni idea de qué es lo que debería saber. Está a merced del futuro inmediato porque no poses razones concretas para no ceder ante las demandas de este y, hasta donde sabe, ceder a los deseos inmediatos puede resultar más tarde lo mejor que ha podido hacer. Este deseo inmediato puede consistir simplemente en asistir a una conferencia, por ejemplo. Recuerdo una conferencia a la que asistí, dictada por el profesor Tolkien. A estas alturas, no tengo la menor idea de lo que dijo, pero en determinado momento recitó, y lo hizo magníficamente, un extenso pasaje del Beowulf. Me hipnotizó. Supe que aquella poesía iba a convertirse en el pan de cada día para mí. Deseé profundamente estudiar anglosajón porque de otro modo, jamás podría leer esa clase de poemas. Al cabo, bien que mal, aprendí a leer anglosajón, y la poesía anglosajona e inglesa medieval han resultado ser las influencias más poderosas y duraderas que mi propia poesía ha conocido jamás.
Pero ni yo ni nadie podíamos haber previsto algo así. Y de nuevo, ¿qué ángel bueno me indujo una tarde a entrar en la librería Blackwell y, entre aquella inmensidad de volúmenes, me hizo escoger los ensayos de W. P. Ker?[10] Ningún otro crítico podía haberme ofrecido la misma imagen de una especie de noche de Todos los Santos literaria en que los artistas muertos, vivos y nonatos de todas las épocas y lenguas aparecen involucrados sin excepción en una tarea común, noble y civilizatoria. Nadie más habría conseguido inculcarme tal fascinación por la métrica, una fascinación que no ha menguado jamás.
Ahora bien, como se imaginarán, ser un mal alumno no es siempre divertido. Durante mis tres años en la universidad viví momentos gratos, hice varios amigos de por vida y fui más infeliz que nunca. No estaba claro si estaba perdiendo el tiempo –solo el futuro lo diría–, pero no había duda de que estaba desperdiciando el dinero de mis padres. Nadie puede pensar que, simplemente por ser mal estudiante, un joven poeta desdeña las investigaciones académicas que se desarrollan a su alrededor; sabe que estos versos de Yeats son algo ingenuos:

Testas calvas que ignoran sus pecados,
viejas, doctas, respetables testas calvas,
que corrigen y anotan los versos
que jóvenes atribulados e insomnes
rimaron, en elogio
de la belleza sorda.
Arrastran los pies y escupen tinta,
y desgastan las alfombras con sus pasos,
todos piensan lo que otros
les dan a pensar, y son
la viva imagen del vecino.
¡Ay Dios!, ¿qué dirían
de Catulo, si fuera uno como ellos? [11]
Aun ignorando su condición de mera calumnia –que todos los catedráticos son calvos y respetables– los sentimientos que Yeats expresa aquí son absurdos. Los catedráticos editan, por supuesto… ¡afortunadamente! De no haber sido por estudiosos que consagraron sus vidas a copiar y ordenar manuscritos, ¿cuántos poemas habría, por ejemplo, de Catulo, y cuántos de ellos plagados de versos sin sentido? Ni siquiera la invención de la imprenta hizo innecesarios a los editores. ¡Feliz el poeta cuyas obras reunidas no están llenas de erratas! Incluso los poetas jóvenes saben, o lo sabrán muy pronto, que de no ser por los estudiosos estarían a expensas del gusto literario de la generación inmediatamente anterior a la suya, porque una vez que un libro ha dejado de reimprimirse y ha caído en el olvido solo los estudiosos, con su generosa valentía de leer lo ilegible, son capaces de recuperar los tesoros ocultos. ¿Quién habría leído incluso a Donne, de no ser por el profesor Grierson? ¿Qué se sabría de Clare o de Barnes, o de Christopher Smart, de no haber sido por los señores Blunden, Grigson, Force Stead y Bond? Y los estudiosos no solo han fungido como editores, ¿qué decir de esa curiosa combinación de poeta y estudioso que son los traductores? ¿Cómo habríamos podido descubrir, sin el talento y la dedicación de sir Arthur Waley, el universo poético, completamente nuevo, que supone la poesía china?
No, lo que impide estudiar al joven poeta no es su presunta ingratitud, sino una ley de la madurez mental. Excepto en cuestiones de vida o muerte, temporales o espirituales, las respuestas solo corresponden a preguntas, y en ese momento, el aprendiz no tiene pregunta alguna todavía. Hasta ese momento, no hace distinción entre un libro, un paseo por el campo o un beso: son todas experiencias destinadas a almacenarse por igual en la memoria. De poder observar el interior de esa memoria, el historiador de la literatura encontraría sin duda muchos miembros de la especie libresca, pero clasificados de un modo curiosamente distinto al que aparecen en su biblioteca. Las fechas son diferentes. ln memoriam, de Tennyson, precede a La dunciada, de Pope, y el siglo XVI al XIII. Siempre ha pensado que Robert Burton escribió un extenso libro sobre la melancolía, pues bien: allí tiene solo diez páginas. Se ha acostumbrado a la idea de que los libros se escriben solamente una vez, y allí algunos de ellos se reescriben constantemente. En su biblioteca, los libros se ordenan por género o tema; aquí, el principio más común de asociación parecen ser los grupos de edad. El tercer tomo de Pedro el Labrador, de William Langlang, se ubica a un lado de los Diarios de Kierkegaard; el cuarto, junto a The Making of the English Landscape, de W. G. Hoskins. Y lo más sorprendente es que en vez de asociarse solamente con miembros de su grupo, en esta extraordinaria democracia todos los seres se conocen, y es raro que un libro sea el mejor amigo de otro libro. Los viajes de Gulliver camina del brazo de un lío amoroso, un canto del Paradiso se localiza junto a una cena opípara, Guerra y paz no se separa de una Navidad sin un céntimo en el extranjero, y una décima parte de El cuento de invierno se saluda alegremente con la primera grabación integral de La favorita, de Donizetti.
Y sin embargo, este es el mundo del que surgen los poemas. En un poema mejor y más sensible que “Los eruditos”, Yeats lo describe como una trapería[12]; permítanme que, por mi parte, acuda a la imagen menos sombría, aunque no por ello menos anárquica, de un té ofrecido por el Sombrerero Loco.
Cuando sus lecturas están destinadas a dotar la memoria de imágenes sobre las cuales pueda luego construir una obra propia no hay principio crítico que pueda ayudar al aprendiz a seleccionar sus libros. Un juicio del tipo: “Este libro es bueno o malo” implica que el libro es bueno o malo en todo momento; pero con relación al futuro de un lector, el libro es bueno en la medida en que lo sean sus efectos venideros y, dado que no conocemos el futuro, no hay juicio posible. La más segura de las guías, por tanto, es el principio, ingenuo y acrítico, del gusto personal. Cualquier persona sabe al menos algo de su futuro: que, sin importar cuán distinto sea del presente, será inequívocamente suyo. Sin importar cuánto cambie, seguirá siendo la misma persona, y nadie más. De este modo, lo que le gusta ahora, al margen de cualquier aprobación o desaprobación impersonal, tiene mayores posibilidades de resultarle útil más adelante.
Un poeta está aún más dispuesto a dejarse guiar por sus gustos personales puesto que asume –creo yo que con razón– que, si ha querido ser poeta, puede que su gusto sea limitado, pero seguro que no es tan malo como para llevarlo a la perdición. De hecho, lo más probable es que la mayor parte de los libros que escoge resulten aceptables para la crítica, pero en caso de presentarse un conflicto casi seguro que se inclinará por sus gustos y disfrutará azuzando al crítico con problemas como el de este poema cómicamente malo:
Vete, Mary, a la casa de campo
y barre bien el suelo de madera,
y enciende la chimenea y limpia
el barniz de las hermosas puertas,
porque allá irán los señores londinenses
después de dictar su conferencia
a fumarse una pipa con Jonathan
y a probar nuestra cerveza casera.
Vete y corta unas dalias, que los huéspedes
admiren el matiz de sus colores,
¡pero cuida que no tenga ni un pétalo marchito
la flor que escojan! Y poda
las rosas con la navaja de papá:
que las endebles malvarrosas
se asomen por la ventana rota.
Yo te alcanzaré allí en una hora,
no dejes que se me olvide
llevar la flauta y la lupa,
las pipas y la cerveza;
la música que compuso Jonathan
a la felicidad del niño deleitará
a los huéspedes, que sabrán
reconocer qué bella es.[13]
¿Sería mejor el poema si hubiera aparecido la semana pasada, firmado por John Betjeman y con el título “El señor Ebenezer Elliot agasaja a sus huéspedes capitalinos”? ¿Es malo por el hecho de que no lo haya compuesto el señor Betjeman como un monólogo cómico-dramático, sino por el propio Ebenezer Elliott, con la pretensión de ser serio? ¿Qué diferencia hacen las comillas?
A la hora de juzgar una obra del pasado, las preguntas de los críticos interesados en la historia de la literatura: “¿Qué buscaba lograr quien escribió estas líneas?”, “¿Hasta qué punto lo consiguió?”, importantes como son, interesan menos al poeta que estas otras: “¿Qué sugiere esta obra a los escritores de hoy en día?”, “¿Les servirá de ayuda o dificultará, más bien, su camino?”.
Hace algunos años, me topé con los siguientes versos:
Wherewith Love to the harts forest he fleeth
Leaving the enterprise with pain and cry,
And there him hideth and not appeareth.
What may I do? When my master feareth,
But in the field with him to live and die,
For good is the life ending faithfully.
[Con lo que al bosque del corazón él huye,
dejando su empresa con pena y llanto,
y allí se esconde, y no aparece.
¿Qué puedo hacer yo, cuando mi señor teme,
sino en el campo con él vivir y morir?
Pues buena es la vida que acaba fielmente.] [14]
Este ritmo, que me pareció extrañamente hermoso, rondó mi cabeza durante mucho tiempo y terminó por influir en algunos de mis propios versos.
Sé muy bien que la evidencia crítica sugiere que la intención de Wyatt era escribir yambos regulares. El ritmo que buscaba le habría dado a sus versos la siguiente prosodia:
And thére him hídeth ánd nót ápperéth.
What máy I dó when mj maistér feréth,
But ín the félde with him to lyve and dye?
For góode is thé liff ending faithfully.
Dado que es imposible leer los versos de este modo sin que suenen monstruosos, habría que decir que Wyatt no consiguió lo que buscaba, lo que merece la censura de cualquier historiador de la literatura.
Por suerte no soy un historiador, así que puedo valorarlos sin más. Entre Wyatt y nuestra época existen cuatrocientos años de práctica y desarrollo de la métrica. Gracias a la obra de estos predecesores nuestros, cualquier estudiante está hoy en condiciones describir los yambos regulares que a Wyatt, que buscaba escapar de la anarquía métrica del siglo xv y principios del xvi, le resultaban tan difíciles. En el siglo xx, nuestro problema no es cómo escribir yambos, sino cómo hacer para no acudir a ellos de un modo automático cuando ese no es nuestro auténtico propósito. Así que los errores de Wyatt resultan para nosotros una bendición. Ante la pregunta de si hay que censurar una obra que es bella solo por accidente, quizá tendría que responder que sí, pero los poetas siempre les estamos secretamente agradecidos al azar: sabemos el papel que este desempeña en la composición poética. Lo inesperado aparece siempre, y aunque el resultado esté pendiente del juicio del Censor, la memoria atesora el recuerdo de ese golpe de suerte.
Un poeta en ciernes puede llegar a vanagloriarse de su buen gusto, pero no se hará ilusiones con respecto a sus auténticos conocimientos. Sin duda, los poetas jóvenes saben cuánta poesía existe de la que no tienen la menor noticia, y que les gustaría conocer; y saben también que hay gente culta que la conoce y la ha leído. Su problema es, pues, a cuál de estos hombres cultos acudir, puesto que no se trata de saber qué poesía desconocen, sino qué poemas serían de su gusto. Por eso juzgan los libros de los estudiosos no tanto por su texto como por sus citas; a mi parecer, de hecho, a partir de cierto punto un poeta no puede evitar leer obras críticas intentando adivinar qué clase de gusto se esconde tras aquellos juicios. Personalmente, tengo mis “patrones”, como diría Matthew Arnold, pero no me sirven para juzgar los poemas, sino a los críticos. Muchos de esos patrones de gusto se refieren a cosas distintas a la poesía, o incluso a la literatura; existen, sin embargo, cuatro preguntas que siempre hago a los críticos:
¿Le gustan –y me refiero a que le gusten de verdad, no a que las apruebe por principio– cosas como
1) Las largas listas de nombres propios, como las genealogías del Antiguo Testamento o la lista de los barcos de la Ilíada?
2) ¿Los acertijos y otras maneras de no llamar a las cosas por su nombre?
3) ¿Las formas poéticas complicadas y difíciles, como los englyns de la tradición galesa, los drott-kvaetts de Islandia o las sextinas, aun cuando su contenido sea trivial?
4) ¿Las exageraciones dramáticas deliberadas, como aquella barroca bienvenida de Dryden a la duquesa de Ormond?
Si un crítico responde honestamente que sí a las cuatro preguntas, me siento autorizado a confiar implícitamente en sus juicios sobre asuntos literarios.
III
No solo no es raro, sino que incluso es frecuente que un poeta escriba reseñas críticas, compile antologías y escriba textos introductorios. Se trata de una de sus fuentes principales de ingresos. Hasta puede que dicte alguna conferencia. En esos lances, seguro que echará de menos una formación académica más sólida, pero al menos cuenta con la suya, por elemental que sea.
Su perezoso hábito de leer solo aquello que le gusta le habrá enseñado al menos una lección: que solo vale la pena atacar los libros que vale la pena leer. El más notable estudio crítico que conozco sobre una única figura, El caso Wagner, es un modelo de lo que debería ser un ataque. Agresivo como a menudo era, Nietzsche no permite sin embargo que los lectores olviden que Wagner era un genio extraordinario y que, pese a todos sus errores, su música revestía la mayor importancia. De hecho, este fue el libro que me enseñó por primera vez a escuchar a Wagner, frente a quien antes abrigaba los prejuicios más torpes. Otro modelo son los Estudios sobre literatura clásica norteamericana de D. H. Lawrence. Recuerdo mi decepción cuando, después de leer el ensayo sobre Fenimore Cooper, que es tremendamente crítico, me apresuré a buscar uno de sus libros. Por desgracia, no lo encontré ni la mitad de estimulante de lo que Lawrence lo había hecho parecer.
La segunda ventaja que el poeta posee es que conoce de antemano la satisfacción que supone para el ego haber sido capaz de escribir unos cuantos poemas. De un poeta volcado en la crítica no esperaría nunca que se volviera un pedante, un crítico para críticos, un novelista romántico o un maniaco. Cuando hablo de pedantería me refiero al crítico para el cual ningún poema es suficientemente bueno porque esa categoría corresponde en exclusiva a cierto poema que le gustaría escribir y que no puede. Leyendo esa clase de crítica uno tiene la impresión de que el autor prefiere que los poemas sean malos a que sean buenos. Su hermano gemelo, el crítico para críticos, no demuestra el menor resentimiento; de hecho, superficialmente parece idolatrar al poeta sobre el que escribe, pero su análisis de la obra de su ídolo es hasta tal punto más complicado y difícil que la obra misma que sin duda termina por desalentar a todo posible lector. También de esta clase de críticos es razonable suponer que poseen una herida secreta. Les parece desafortunado y lamentable que antes de toda crítica tenga que existir un poema que criticar. Desde su perspectiva, un poema no es la obra de otra persona, sino un documento que ellos mismos han descubierto.
Por su parte, el novelista romántico es una figura mucho más simpática. Su feliz territorio es el de las preguntas sin respuesta, en particular cuando conciernen a la vida privada de los autores. Como las preguntas a las que dedica su vida –a menudo se trata de personas extremadamente preparadas– no pueden en ningún caso responderse, se siente libre de entregarse sin recelo a sus fantasías. ¿Y por qué no hacerlo? ¡Cuánto más insípida resultaría la edición comentada de las obras de Shakespeare de no ser por él! Pero el más simpático de todos es el auténtico maniaco. Entre estos, el tipo más común es aquel que cree que la poesía siempre oculta un mensaje cifrado, pero hay muchos más. Mi favorito es John Bellenden Ker, que aseguraba haber descubierto que las canciones de cuna inglesas habían sido originalmente escritas en una forma de neerlandés antiguo inventada por él.
A pesar de sus defectos, un poeta al menos considerará que un poema es más importante que lo que pueda decirse sobre él, preferirá que sea bueno a que sea malo, no buscará que se parezca a sus propios poemas, y su experiencia en la escritura de probablemente le habrá enseñado a reconocer enseguida si una pregunta crítica es importante, o auténtica, o si carece de toda autenticidad por ser incontestable o absurda.
Sabrá, por ejemplo, que el conocimiento de la vida de los artistas, de su temperamento y opiniones no sirve para comprender su arte, pero que, en cambio, resulta fundamental para entender los juicios de un crítico. Si supiéramos cada detalle de la vida de Shakespeare nuestra comprensión de sus obras apenas cambiaría, si acaso cambiara en algo; sin embargo, cuán menos interesantes resultarían la Vidas de los poetas si no supiésemos nada de Samuel Johnson.
Sabrá, para usar como ejemplo una pregunta sin respuesta, que si algún día se llega a fijar la datación exacta de los sonetos de Shakespeare, no será gracias a una lectura atenta del soneto CVIL. Su experiencia como escritor de poemas le llevará a razonar de un modo parecido a este: “El sentimiento que se expresa aquí es un sentimiento común: alguien se siente conforme con lo que ama y el mundo gira en la dirección correcta. Un sentimiento así puede producirse de muchas maneras. Puede, por ejemplo, producirse en ocasión de un festejo público, de un acontecimiento histórico como la derrota de la Armada Invencible, o del exitoso tránsito de la reina por la menopausia, pero no forzosamente. Se puede tener la misma sensación frente a un bello día. Las figuras que se emplean en los versos
Mortal, la luna superó su eclipse
y los augures rieron de sí mismos;
lo que era cierto va corona en ristre
y anuncian una paz rica en olivos [15]
provienen directamente de la literatura, y no contienen ninguna referencia histórica específica. Puede que algún evento histórico se los haya sugerido a Shakespeare, pero también pudo haberlos escrito sin tener ninguno en cuenta. Más aún: de haber sido motivados por algún acontecimiento, este no tiene por qué haber sido contemporáneo de la ocasión que el soneto celebra. Un sentimiento presente evoca siempre otros momentos y sus circunstancias, así que es posible, si así lo quiere el poeta, emplear imágenes sugeridas por el momento pretérito para describir el presente, siempre que el sentimiento sea el mismo. Lo que Shakespeare escribió no contiene la menor clave histórica”.
A causa de este limitado conocimiento, el poeta debe estar lo bastante apercibido, en lo referente a la poesía, para escoger ya sea asuntos generales sobre los cuales sus afirmaciones puedan ser correctas en diversos casos, o en la mayoría de ellos, ya asuntos de tal manera específicos que solo requieran el estudio intensivo de unas cuantas obras. Quizá pueda decir algo significativo respecto de los bosques, o de las hojas, pero no sobre los árboles.
En mi caso, las cuestiones que más me interesan cuando leo un poema son dos. La primera de ellas es técnica: “He aquí un artilugio verbal. ¿Cómo funciona?”. La segunda es moral en el sentido amplio de la palabra: “¿Qué clase de persona habita este poema? ¿Cuál es su noción de la vida que vale la pena vivir, o del lugar en el que vale la pena vivir? ¿Y de la vida o el lugar que no valen la pena? ¿Qué oculta a sus lectores? ¿Qué se oculta incluso a sí mismo?”
Y no hay que sorprenderse si las respuestas no son más que lugares comunes; primero, porque nadie podrá convencer a un poeta de que un poema debe explicar algo, y segundo porque, al poeta, la poesía no le parecerá tan importante. Cualquiera de ellos, me parece, avalaría las palabras de Marianne Moore, refiriéndose a la poesía: “A mí también me disgusta”[16].
IV
Antes dejamos a un joven poeta que acababa de terminar su primer poema auténtico y que se preguntaba si este no sería el último. Debemos asumir que no lo era, y que ahora ha entrado en el mundo literario, es decir: que la gente ya juzga su obra sin haberla leído. Han pasado veinte años. La mesa del té del Sombrerero Loco se ha alargado; hay miles de caras nuevas, unas agradables, otras horrorosas. En la otra punta están aquellos que solían ser tan entretenidos y que ahora se comportan como gorrones aburridos y pesados, o que simplemente se han echado a dormir; se trata de un cambio triste, pero bastante común entre los invitados, después de unos cuantos años. El aburrimiento no necesariamente implica desaprobación: por mi parte, aún considero a Rilke un gran poeta, solo que me siento incapaz de leerlo.
Muchos de los libros que han resultado importantes para nuestro poeta no han sido libros de poesía, propiamente, ni de crítica, sino títulos que han modificado su forma de ver el mundo y a sí mismo, y muchos de ellos tal vez serían calificados por un experto como “poco sólidos”. Sin duda, el experto tendría razón al hacerlo, pero ese no es asunto del poeta: su deber es sentirse agradecido.
Además, entre las experiencias que han influido en su escritura, habrá muchas que involucren artes distintas de la poesía. Yo mismo, por ejemplo, tengo que reconocer que escuchar música me ha enseñado muchas cosas sobre cómo organizar un poema, sobre cómo introducir variedad y contraste mediante un cambio de tono, de tiempo o de ritmo, aunque no sepa explicar cómo ha sido. El hombre es un animal que traza analogías, y esa es una gran suerte. El peligro radica en tratar esas analogías como si fuesen identidades; en decir, por ejemplo, “La poesía debe ser lo más parecida posible a la música”. Sospecho que las personas más propensas a decir estas cosas son las que carecen absolutamente de oído musical. Cuánto más se ama a otro arte, menos se siente uno inclinado a traspasar sus fronteras.
Pasados veinte años desde que escribió su primer poema, hay algo que no ha cambiado jamás: cada vez que termina uno nuevo, lo asalta la misma pregunta: “¿Me ocurrirá esto otra vez?”; ahora, sin embargo, escuchará a su Censor decir: “Seguro que no se repetirá jamás”. Después de pasar veinte años aprendiendo a ser él mismo, debe aprender a no serlo. Al principio le parecerá que esto no significa sino que debe estar atento a los ritmos obsesivos, a los tics de expresión y las palabras recurrentes; pero no le llevará mucho descubrir que supone algo mucho más difícil. Implica que debe abstenerse de escribir un poema que podría llegar a ser bueno o incluso admirable. Implica que, si al terminar un poema este le parece bien, lo más probable es que se esté imitando a sí mismo. El signo más confiable de que no es así es una sensación de absoluta incertidumbre: “O esto está muy bien o está muy mal; no tengo la menor idea”. Y desde luego es tan probable que sea bueno como que sea malo. Descubrirse a uno mismo es un proceso pasivo porque lo que verdaderamente somos siempre subyace a lo que hacemos. Solo requiere tiempo y atención. Pero cambiar significa tomar otra dirección, asumir otros objetivos. Estos objetivos pueden ser desconocidos, sin una hipótesis sobre el lugar en el que se encuentran. Por tanto, precisamente en este punto los poetas empiezan a interesarse en las teorías sobre la poesía, e incluso a desarrollar una teoría propia sobre el asunto.
Siempre me interesa escuchar lo que un poeta tiene que decir sobre la naturaleza de la poesía, aunque no suelo tomármelo muy en serio. En cuanto afirmaciones objetivas, las definiciones de los poetas nunca son suficientemente precisas, suficientemente redondas; más bien suelen resultar bastante parciales. Ni una sola de ellas resistiría un análisis riguroso. En momentos de impaciencia, uno se siente tentado a pensar que lo que los poetas en realidad quieren decir es: “Léanme a mí, no a los otros”. No obstante, si tales definiciones se entienden como advertencias críticas que su Censor hace al propio poeta, siempre hay algo que aprender de ellas.
Baudelaire nos ha dejado una excelente descripción de su origen y propósito:
Compadezco a los poetas a los que guía el solo instinto; los considero incompletos. En la vida espiritual de los primeros se produce infaliblemente una crisis que se traduce en un deseo de razonar el propio arte, de descubrir las leyes oscuras en virtud de las cuales han producido y de sacar de este estudio una serie de preceptos cuya divina finalidad es la infalibilidad en la producción poética.[17]
Las pruebas –por llamarlas de algún modo– en que el poeta funda sus conclusiones provienen de su propia experiencia como escritor y de la opinión que le merece su propia obra. Si mira atrás, descubre muchas ocasiones en las que equivocó la senda o fue a parar a un callejón sin salida, errores que hoy le parece que podría haber evitado si en su momento hubiera sido más consciente de lo que hacía. Revisando los poemas que ha escrito, descubre que, al margen de sus méritos, hay algunos que no le gustan en lo más mínimo y otros que le gustan muchísimo. De uno cualquiera podría pensar: “Este está lleno de errores, pero debería haber escrito más poemas así”; y de otro: “Este no está mal del todo, pero no debería volver a intentar nada parecido”. Así, los principios que formula no tienen otro propósito que prevenirlo de cometer errores innecesarios y proveerlo de un mapa conjetural del futuro. Desde luego, como cualquier conjetura, estos mapas son falibles: la “infalibilidad” a la que se refiere Baudelaire es una típica exageración poética. No obstante, hay una clara diferencia entre un proyecto que puede fracasar y uno que está destinado al fracaso.
El poeta puede tener un motivo para formular principios que Baudelaire no menciona: el deseo de justificar su propia dedicación a la poesía. En los últimos años, este motivo es cada vez más evidente. El mito de Rimbaud: la historia del gran poeta que abandona la escritura no porque sienta que no tiene nada más que decir –como Coleridge–, sino simplemente porque ha decidido hacerlo, puede no ser cierto, y estoy seguro de que no lo es; sin embargo, en cuanto mito ronda la conciencia artística de este siglo.
Sabiendo todo esto, y con la seguridad de que ustedes lo saben también, me gustaría exponer algunos de mis propios principios generales. Espero que no sean absurdos, pero no puedo garantizarlo. Yo al menos los encuentro útiles, aunque sea como una especie de ruido de fondo emotivo. En todo caso, estas son todas las evidencias que puedo ofrecer.
Algunas culturas distinguen socialmente lo sagrado y lo profano: se reconoce a ciertos seres humanos como numinosos, y se establece una clara división entre los actos que se entienden como parte de ritos sagrados que revisten una gran importancia para el bienestar social y aquellos otros que simplemente pertenecen a la cotidianidad profana. En tales culturas, si se han desarrollado lo suficiente para considerar la poesía un arte, el poeta posee un público –incluso un estatus profesional– y su poesía puede ser pública o esotérica.
Existen otras culturas, como la nuestra, que no distinguen socialmente lo sagrado y lo profano. Esta distinción, o bien se niega o se asume como una cuestión de preferencias personales en las que la sociedad no puede ni debe involucrarse. En tales culturas, el poeta tiene el estatus de un amateur y su poesía no es pública ni esotérica, sino íntima. Esto quiere decir que el poeta no escribe ni como ciudadano ni como integrante de un grupo profesional, sino como un individuo cuyas obras se destinan a otros individuos. La poesía íntima no es necesariamente oscura: para quienes son ajenos a ella, la antigua poesía esotérica puede resultar mucho más oscura que la del más radical de los modernos. Y apenas es necesario decir que no tiene por qué ser inferior a otra clase de poesía.
En lo que sigue, empleo los términos “imaginación primaria” e “imaginación secundaria” que he tomado, desde luego, del decimotercer capítulo de la Biographia literaria de S.T. Coleridge. Si los he adoptado es porque, a pesar de que mi descripción pueda diferir de la de Coleridge, en el fondo creo que ambos buscamos describir los mismos fenómenos.
He aquí, pues, lo que podría caracterizar como un salmo dogmático literario, una suerte de Quicumque vult para uso propio.[18]
El interés de la imaginación primaria, su único interés, constituyen los seres y acontecimientos sagrados. Lo sagrado es aquello a lo que está obligada a responder; lo profano es aquello a lo que no responde y por lo tanto desconoce. Otras facultades de la mente responden a lo profano, y por lo tanto lo conocen, pero no la imaginación primaria. Un ser sagrado no puede esperarse como quien prevé su encuentro, sino que ha de encontrarse. Una vez que se lo encuentra, la imaginación no tiene otra alternativa más que responder. No todas las imaginaciones reconocen los mismos seres o acontecimientos sagrados, pero todas responden del mismo modo a los que son capaces de reconocer. La impresión que cualquier ser sagrado causa en la imaginación es de una importancia abrumadora, aunque indefinible; posee una cualidad inmutable, una identidad. Como afirmaba Keats: todos los seres sagrados parecen decir solamente “Yo soy el que soy”. La impresión que produce un acontecimiento sagrado es de una significancia abrumadora, aunque indefinible. En su libro Witchcraft, Charles Williams lo describe así:
Uno es consciente de que un fenómeno determinado, sin dejar de ser único, está cargado de un significado universal. La mano que sostiene un o cigarrillo sirve para explicarlo todo; el pie que desciende del tren es la piedra de toque de la existencia entera… Los gráciles pasos de baile de una joven parecen de pronto expresar lo que le era imposible a los sabios… mientras que los pasos sordos de un viejo podrían evocar en nosotros la voz del mismísimo infierno. O viceversa.[19]
La respuesta de la imaginación a tal presencia o significación es un apasionado sobrecogimiento. Este puede variar enormemente en lo que respecta a su intensidad y tono en un rango que va desde el jubiloso asombro hasta el terror. Un ser sagrado puede ser atrayente o repulsivo –un cisne o un pulpo–, bello u horrendo –un bello joven o una bruja desdentada–, bueno o malo –una Beatriz o una Belle Dame sans Merci–, un hecho histórico o una ficción –una persona a quien se ha encontrado por ahí o el protagonista de un sueño o de una narración–, puede ser una persona noble o alguien a quien no podría mencionarse en un salón; puede ser lo quiera, con una condición, y esta es absoluta: ha de sobrecoger. El reino de la imaginación primaria carece de libertad, sentido del tiempo o humor. Lo que sea que determine esta respuesta o esta falta de respuesta subyace a la conciencia y con-cierne a la psicología, no al arte.
Algunos seres sagrados parecen haberlo sido para la imaginación de todas las épocas. La luna, por ejemplo, el fuego, las serpientes y esos cuatro seres fundamentales que solo pueden ser definidos en términos de inexistencia: la oscuridad, el silencio, la nada, la muerte. Algunos otros, como los reyes, solo son sagrados en ciertas culturas; Otros más lo son solamente para los miembros de un determinado grupo –como el latín entre los humanistas– y otros tantos lo son para la imaginación de una sola persona. Muchos tenemos paisajes que consideramos sagrados; probablemente tengan mucho en común entre sí, pero sin duda poseen detalles peculiares en cada caso. Una imaginación puede adoptar nuevos seres sagrados y abandonar otros a lo profano; pueden adquirirse por contagio social, pero no conscientemente. Nadie puede enseñarnos a reconocer un ser sagrado: es preciso que nos convirtamos. Por regla general, según envejecemos los acontecimientos sagrados se hacen más importantes para nosotros que los seres sagrados.
Un ser sagrado puede ser objeto de nuestro deseo, pero la imaginación no lo desea. Un deseo puede ser un ser sagrado, pero la imaginación no desea nada en absoluto: en presencia de lo sagrado se olvida de sí; en su ausencia, se convierte en el arquetipo de lo profano, “la menos poética de las criaturas”. Un ser sagrado puede exigir que se lo ame u obedezca, puede recompensar o castigar, pero a la imaginación no le importa: una ley puede ser sagrada, pero la imaginación no obedece. Para la imaginación, un ser sagrado es autosuficiente y, como el dios de Aristóteles, no necesita amigos.
La imaginación secundaria es de otro tipo y corresponde a otro nivel mental. Es activa, no pasiva, y sus categorías no son lo sagrado y lo profano, sino lo bello y lo feo. Nuestros sueños están llenos de seres y acontecimientos sagrados; incluso es posible que no contengan nada más que eso, pero en sueños es imposible distinguir –o eso me parece a mí– entre lo bello y lo feo. La belleza y la fealdad pertenecen al ámbito de la forma, no al del ser. La imaginación primaria solo reconoce una especie de seres: los sagrados; la imaginación secundaria, en cambio, reconoce formas bellas y feas. Para la imaginación primaria un ser sagrado es lo que es; para la imaginación secundaria, una forma bella es como debe ser y una fea, como no debería ser. Frente a lo bello, siente satisfacción, placer, ausencia de conflicto; frente a lo feo tiene los sentimientos contrarios. No desea lo bello, pero una forma fea hace brotar en ella el deseo de corregir esa fealdad y convertirla en belleza, No idolatra lo bello: lo aprueba y puede explicar las razones de esa aprobación. Podría decirse que la imaginación secundaria tiene una naturaleza burguesa. Aprueba la regularidad, la simetría espacial y la repetición temporal, la ley y el orden; desaprueba lo incompleto, lo irrelevante y lo desorganizado.
Por último, la imaginación secundaria es social y busca el acuerdo con otras mentes. Si yo pienso que una forma es bella y otro piensa que es fea, seguramente estaremos de acuerdo en que uno de los dos se equivoca, mientras que si considero profano algo que otro cree sagrado ninguno de los dos soñará siquiera en ponerse a discutir el asunto.
Ambos tipos de imaginación son esenciales para la salud mental. Sin la inspiración del estremecimiento sagrado, las formas bellas se volverían muy pronto banales y los ritmos mecánicos; sin la actividad de la imaginación secundaria, la pasividad de la otra terminaría por destruir la mente tarde o temprano, los seres que son sagrados para ella la poseerían, empezaría a verse a sí misma como sagrada y a excluir el mundo exterior creyéndolo profano: nos volveríamos locos.
El impulso de crear una obra de arte surge cuando, en ciertas personas, el sobrecogimiento pasivo que provocan los seres y acontecimientos sagrados se transforma en un deseo de expresar ese sobrecogimiento mediante un rito de veneración u homenaje; y, para ser un verdadero homenaje, ese rito debe ser bello. Por el contrario, no tiene intenciones mágicas o idólatras, puesto que quien lo realiza no espera recibir nada a cambio, y tampoco es un acto de devoción en el sentido cristiano. Si alaba al Creador, lo hace indirectamente, a través del elogio de sus criaturas, entre las cuales puede contarse la noción humana de la naturaleza divina. Hasta donde alcanzo a comprenderlo, tiene poco o nada que ver con Dios en tanto Redentor
En el caso de la poesía, el rito es verbal: rinde homenaje nombrando. Sospecho que la predisposición de la mente hacia el medio poético puede tener su origen en un error. Supongamos que una niñera le dice al niño al que tiene a su cuidado: “¡Mira, la luna!”. El niño mira y para él este es un encuentro sagrado. Para él, la palabra “luna” no da nombre a uno de sus objetos sagrados, sino a una de sus más importantes y, por tanto, numinosas propiedades. Por supuesto, no se le ocurrirá escribir poesía hasta que comprenda que nombres y las cosas no son lo mismo, y que no puede existir un lenguaje sagrado inteligible; sin embargo, me pregunto si, una vez descubierta la naturaleza social del lenguaje aquel niño seguiría concediendo tanta importancia a uno solo de los usos del lenguaje: el de nombrar, de no haber sido por esa falsa identificación.
El poema puro, en el sentido francés de la poésie pure puede entenderse supongo yo, como una celebración de lo numinoso en sí, abstraído de cualquier circunstancia y libre de toda referencia profana, sea cual fuere: una suerte de sanctus, sanctus, sanctus. Si pudiera escribirse algo así, cosa que dudo, no sería necesariamente el mejor de los poemas.
El poema es un rito: de ahí su carácter formal y ritual. El uso que se hace en él del lenguaje es deliberada y ostentosamente diferente del habla común. Incluso cuando se emplean la entonación y el ritmo de la conversación, se hace con una informalidad deliberada, presuponiendo la norma con la cual se pretende producir un contraste.
Un rito ha de ser formalmente bello; mostrar, por ejemplo, equilibrio, proximidad e idoneidad con respecto de aquello a lo que da forma. Sobre esta última cualidad, la idoneidad, suelen desatarse las polémicas estéticas, y así debe ser cada vez que nuestro mundo sagrado y profano difieran.
A los ojos de un avaro, una guinea es más bella que el sol, y una bolsa raída de tanto llevar dinero, más bella que una viña colmada de frutos. [20]
Como podrán notar, Blake no acusa al avaro de falta de imaginación.
El valor de lo profano radica en la utilidad de lo que hace; el de lo sagrado, en lo que es; algo que es sagrado puede también tener alguna utilidad, pero no forzosamente. Así pues, el nombre idóneo para un ser sagrado es, entre todas las palabras, aquella que describe más precisamente su utilidad: el señor Herrero, el señor Tejedor. El nombre idóneo para un ser sagrado es, entre todas las palabras, aquella que expresa apropiadamente su importancia: el hijo del Trueno, el Benevolente.
Los grandes cambios en el estilo artístico siempre reflejan algún desplazamiento en la frontera entre lo sagrado y lo profano en la imaginación social. Tomemos un ejemplo arquitectónico. La función de un monarca del siglo XVII era la misma que la de un presidente en el mundo moderno: gobernar. Pero, a diferencia de lo que haría su colega moderno con la sede del gobierno, el arquitecto barroco, al diseñar el palacio del monarca, no se planteaba la necesidad de construir una oficina en la que el rey pudiera gobernar del modo más cómodo y eficiente posible; buscaba, en cambio, construir una casa a la altura del representante de Dios en la tierra: lejos de considerar cuáles serían las actividades del gobierno, pensaba en los usos ceremoniales del edificio, no en sus usos prácticos.
Aún hoy, muy poca gente considera bella una estancia amueblada de un modo funcional porque, para la mayoría de nosotros una sala de estar no es meramente una habitación en la que uno sí limita a convivir, sino que es el templo del sillón paterno.
Gracias a la naturaleza social del lenguaje, el poeta puede relacionar los seres y acontecimientos sagrados entre sí. Esta relación puede ser bien armoniosa o puede expresar un contraste irónico o una contradicción trágica como la que existe entre el prócer –o el enamorado– y la muerte. El caso es que el poeta puede relacionar estas cosas con el resto de las cosas que incumben a la mente: las exigencias del deseo, de la razón y de la conciencia, y ponerlas en contacto, o bien contrastarlas, con lo profano o lo cómico. Cuántos poemas no se han escrito, por ejemplo, sobre estos tres temas:
Esto solía ser sagrado y ahora es profano. Qué lástima, o qué suerte.
Esto es sagrado, pero ¿debería serlo?
Esto es sagrado, pero ¿importa que lo sea?
Pero el impulso que lleva al poeta a escribir un poema brota de los encuentros de su imaginación con lo sagrado. Gracias al lenguaje, no necesita nombrarlo de manera directa, a menos de que así lo desee: puede describir un objeto en función de otro y traducir aquellos que son estrictamente privados, irracionales o socialmente inaceptables en otros que resulten aceptables para la razón y la sociedad. Algunos poemas tratan de los seres sobre los que se escribieron, otros no, y, en este último caso, ningún lector estará en condiciones de asegurar cuál fue el encuentro original que dio paso al impulso de escribir el poema, y quizá tampoco lo esté el propio poeta. Cada poema que este escribe involucra todo su pasado. De cada poema de amor, por ejemplo, cuelgan trofeos de los amores idos, y entre ellos habrá, sin duda, objetos de lo más peculiares. La adorable amada actual podría contar entre sus predecesoras nada menos que una desgastada noria. Sea como fuere, y sin importar si se trata de un encuentro nuevo o si ha sido traído a cuento por la memoria, el poeta tiene que sufrir el encuentro antes de escribir un poema genuino.
Sin importar su contenido o posible interés, todo poema brota de un sobrecogimiento de la imaginación. La poesía puede hacer mil y una cosas: deleitar, entristecer, perturbar, divertir, instruir; puede expresar la menor sombra de emoción y describir cualquier clase de evento imaginable; sin embargo, tiene un único deber: debe alabar hasta donde le sea posible lo que es y lo que acontece. [21]
[1] El siguiente artículo es la conferencia que W.H. Auden dictó el 11 de junio de 1956 en Oxford al ser nombrado profesor de la Cátedra de Poesía, un título honorifico de gran prestigio cuya existencia se remonta al año 1708. La hemos tomado del libro El arte de leer – Ensayos literarios, publicado por la Editorial Lumen en 2013, con la traducción de Juan Antonio Montiel Rodríguez, a quien también pertenecen las notas que reproducimos. Aprovechamos para agradecerle a la editorial y recomendar fervorosamente el libro, que es excelente y trae muchos otros tesoros como este que compartimos.
[2] Aquí Auden se refiere a la ceremonia de Encaenia, que iba a celebrarse al cabo de unos días. Entre las obligaciones estatuarias del profesor de poesía de Oxford está también la de pronunciar la “Creweian Oration”, que entonces –y hasta 1968– debía hacerse en latín. Como Auden, que se sabía incapaz, le pidió a J.G. Griffith, tutor de clásicas en el Jesus College, que le tradujera su texto inglés. La Creweian consiste en un repaso a los acontecimientos que han tenido lugar en Oxford a lo largo del año. De ahí la cita de Shakespeare, “amable fantasma familiar” del soneto LXXXVI, uno de los pertenecientes al conjunto dedicado al poeta rival.
[3] En la leyenda artúrica, “The Siege Perilous” es el asiento vacante en la mesa del rey Arturo, reservada por Merlín para aquel caballero que logre encontrar el santo grial.
[4] Struwwelpeter, que puede traducirse como “Pedro Melenas” es un popular libro alemán para niños, en verso, obra de Heinrich Hoffmann (1089-1894).
[5] Paul Valéry, Tel Quel, Oeuvres, París, Pléiade, 1960, p. 637.
[6] Stéphane Mallarmé, “Cris de vers”, en Ouvres Complètes, Paris, Gallimard, 1984, p.3368.
[7] Se refiere al poema “How pleasant to know Mr. Lear”.
[8] Shakespeare, La comedia de los errores, II, ii. La traducción es de Hugo Chaparro Valderrama, Barcelona, Norma, 2000.
[9] Los versos pertenecen al poema de Alexander Pope “When the fair ones to the shades they go down”.
[10] W.P. Ker (1855-1923) fue un erudito escocés, determinante en la formación de Auden, que aprendió de él sobre todo cuestiones prosódicas. el libro de ensayos al que se refiere muy probablemente sea Epic and Romance, Essays on Medieval Literature, publicado en 1897.
[11] W.B. Yeats, “Los eruditos”.
[12] “La deserción de los animales del circo”
[13] “The Summer House” de Ebenezer Elliott.
[14] De este poema de sir Thomas Wyatt (1503-1542), “The long love that in my thought doth harbour” (o bien “”The longe love, that in my thought doeth harbar”) existen por lo menos dos versiones fiables publicadas, la de Collected poems of Sir Thomas Wyatt, Kenneth Muir y Patricia Thompson, eds, Liverpool University Press, 1969, y sir Thomas Wyatt, The Complete Poems, R.A. Rebholz, ed., Londres, Penguin, 1978, con la ortografía modernizada, pero ninguna de las dos coincide con la versión que aporta Auden, que quizá cita de memoria. Hemos corregido el fragmento, cuya traducción española es de Pedro Domínguez Caballero de Rodas y Beatriz Hernández Pérez, profesores de la Universidad de la Laguna. El poema de Wyatt es una versión de un soneto de Petrerca (Canzionere, 149), muy importante para la consolidación de la moderna prosodia inglesa: “Amor che nel pensier mio vive e regna / e ´l suo seggio maggior nel mio tene / talor armato ne la fronte vene, / ivi si loca, et ivi pon sua insegna. / Quella ch´amare e sofferir ne ´nsegna / e vol che ´l gran desio, la accesa spene, / ragion, vergogna e reverenza affrene, / di nostro ardir fra sé stessa si sdegna. / Onde Amor paventoso fugge al core, / lasciando ogni sua impresa, e piange, e trema, / ivi s´asconde, e non appar piu fore. / Che poss ´io far, temendo il mio signore, / se nos star seco in fin a l´ora estrema / che bel fin fa chi ben amando more”.
[15] Shakespeare, soneto CVII, traducción de Andrés Ehrenhaus en Sonetos y Lamento de una amante, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2009.
[16] El breve poema de Marianne Moore titulado “Poesía”, según la versión de Olivia de Miguel, dice: “A mí también me disgusta. / Al leerla, sin embargo, con absoluto desdén uno descubre en / ella, después de todo, un lugar para lo genuino”.
[17] Baudelaire, “Richard Wagner y Tannhäuser en París”. La traducción es de Carlos Wert, en El arte romántico, Madrid, Felmar, 1977.
[18] Se refiere al credo o símbolo atribuido a san Atanasio, que comienza justamente con las palabras: “Quicumque vulut salvus ese…”: “Quien quiera salvarse debe…”
[19] Se trata de un ensayo publicado en 1941, obra de Charles Williams (1886-1945), poeta, crítico, editor y autor de novelas muy peculiares, a veces definidas como “thrillers teológicos”. Williams pertenecía al círculo de escritores cristianos de Oxford, conocido como The Inklings, junto a C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien. Auden conoció a Williams en 1937 y salió muy impresionado de ese encuentro, pues, según dijo, “por primera vez en mi vida me sentí en presencia de la santidad personificada”.
[20] William Blake, en carta del 23 de agosto de 1799 al reverendo Trusler.
[21] Esta última frase parece un envío a un poema del propio Auden, escrito en 1939, titulado “En memoria de W.B. Yeats” y que terina con los siguientes versos: traducidos por Eduardo Iriarte: “en los desiertos del corazón / deja que brote la fuente reparadora, / en la prisión de tus días / enseña al hombre libre a alabar”, en W.H. Auden, Canción de cuna y otros poemas, Barcelona, Lumen, 2006.